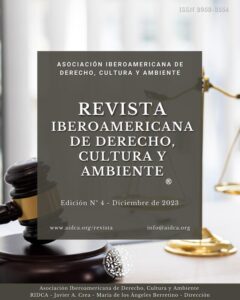Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº8 - Geopolítica y Relaciones Internacionales
Carlos A. Vera Bordaberry Zalazar y Sergio Skobalsky. Directores
Diciembre de 2025
El costo ecológico de la guerra
Autor. Gerardo Rubén Bidegain. Argentina
Por Gerardo Rubén Bidegain[1]
Nota del Autor
Este artículo, ha sido concebido con una vocación de divulgación. Aunque aborda un tema complejo, su propósito no es el debate doctrinal, sino ofrecer una introducción clara y accesible para quienes se acercan por primera vez a estas cuestiones. Busca despertar el interés del lector y servir como punto de partida hacia estudios más profundos y especializados.
SÍNTESIS
El presente trabajo analiza el impacto ambiental de la guerra, abordando tanto la destrucción directa de los ecosistemas como las consecuencias a largo plazo sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la salud humana. A través de casos emblemáticos —como Vietnam, Irak, los Balcanes y Ucrania— se demuestra cómo los conflictos armados alteran de manera profunda los sistemas ecológicos, generando contaminación, pérdida de suelos fértiles y desplazamientos humanos. Se intenta examinar las limitaciones del Derecho Internacional Humanitario y Ambiental para prevenir o sancionar estos daños, poniendo especial atención en la discusión contemporánea sobre la tipificación del “ecocidio” como crimen internacional. Finalmente, propone avanzar hacia una “paz verde”, en la cual la reconstrucción posconflicto incorpore criterios ecológicos, sostenibles y de justicia ambiental como pilares fundamentales de la seguridad humana y la estabilidad global.
Palabras Claves: Guerra; Medio Ambiente; Ecocidio; Derecho Internacional; Reconstrucción posconflicto; Sostenibilidad ecológica.
- Introducción
A lo largo del tiempo, los conflictos han moldeado civilizaciones, fronteras y sistemas políticos, dejando tras de sí un legado de dolor, pérdida y destrucción. Tradicionalmente, la narrativa histórica y los estudios sobre la guerra han puesto el acento en el sufrimiento humano, las pérdidas económicas y la devastación visible de la infraestructura civil. Sin embargo, este enfoque centrado en los aspectos sociales y materiales ha tendido a ocultar una dimensión menos visible pero igualmente trascendente: el impacto ambiental.
Más allá de la destrucción inmediata que provocan las operaciones militares, los conflictos armados generan una profunda alteración de los ecosistemas, la contaminación de recursos vitales como el agua y el suelo, y la pérdida irreversible de biodiversidad. Estas consecuencias, en muchos casos, perduran durante décadas, impidiendo la recuperación natural del entorno y afectando directamente las condiciones de vida de las poblaciones locales. De esta forma, la guerra no solo deja una herencia de dolor humano, sino también una deuda ecológica silenciosa que compromete el equilibrio del planeta y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Estas actividades son fuentes directas de contaminación y contribuyen significativamente al cambio climático global, poniendo en jaque los esfuerzos internacionales de sostenibilidad. Por lo tanto, es esencial expandir la comprensión de la guerra, pasando de un evento puramente social y político a un desastre ecológico de magnitud planetaria. Este articulo intenta adentrase en el análisis de este costo oculto, examinando cómo el medio ambiente se transforma de víctima pasiva a catalizador y botín de guerra, y la urgente necesidad de integrar la protección ecológica en el derecho y las estrategias de paz.
- El medio ambiente como víctima de los conflictos
El medio ambiente se ve profundamente afectado en los conflictos armados, tanto de manera intencional como colateral. La destrucción intencional ocurre cuando los actores armados utilizan los recursos naturales no solo como objetivo, sino también como armas estratégicas.[1] Esto incluye acciones deliberadas como la deforestación masiva para negar cobertura al enemigo, la contaminación de fuentes de agua (ríos, pozos o acueductos) para incapacitar a poblaciones o fuerzas opositoras, y la destrucción sistemática de cultivos e infraestructura agrícola para generar hambruna y desabastecimiento. Tales tácticas buscan desmoralizar, desestabilizar la economía local y alterar el ecosistema de forma permanente.
Por otro lado, la destrucción colateral es la consecuencia inevitable e indirecta de las operaciones militares. Esta incluye el impacto físico de los bombardeos y la artillería que devastan grandes extensiones de terreno y ecosistemas, los incendios forestales y estructurales provocados por los combates, los derrames químicos y de hidrocarburos resultantes de la destrucción de instalaciones industriales o militares, y la erosión y compactación del suelo causada por el tránsito de maquinaria pesada (como tanques y vehículos blindados). Esta modalidad de daño, aunque no siempre buscada directamente, provoca una contaminación persistente y la degradación de hábitats esenciales. En síntesis, son los efectos no intencionados o accidentales (perjuicios o muertes) que resultan de una operación militar dirigida contra un objetivo legítimo, y que afectan inevitablemente a civiles, bienes protegidos o al medio ambiente.
A largo plazo, los efectos se manifiestan en la pérdida de biodiversidad, siendo la disminución acelerada de la variedad de vida (especies, genes, ecosistemas), causada principalmente por humanos. Implica la extinción y degradación de hábitats, amenazando la salud de los ecosistemas y el bienestar global, ya que más de dos tercios de los conflictos mundiales han ocurrido en zonas críticas de alta riqueza biológica. Además, las municiones sin explotar y las minas terrestres representan una amenaza continua para la vida silvestre y el acceso seguro a la tierra, mientras que las Fuerzas Armadas contribuyen significativamente a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático. En última instancia, el medio ambiente se convierte en un legado tóxico que prolonga las consecuencias sanitarias y económicas de la guerra mucho después de que cesan las hostilidades, a través de la contaminación de suelos y aguas con metales pesados o dioxinas. Estos son compuestos químicos altamente tóxicos y persistentes que se forman como subproductos no intencionales de la combustión incompleta y ciertos procesos industriales.
El concepto de “tierra arrasada” como táctica militar, implica la destrucción deliberada de todo aquello que es útil para el enemigo. Es una estrategia militar que implica la destrucción intencional de todos los recursos (alimentos, infraestructura) de un territorio para impedir su uso por el enemigo; causa hambrunas, desplazamientos y daño ecológico duradero, tiene raíces profundas en la Antigüedad. Más allá de algunos ejemplos que se mencionarán más adelante, en la antigüedad clásica, los ejércitos recurrían frecuentemente a este método para desmoralizar y desabastecer al adversario.
Un caso paradigmático son las “Guerras Médicas”[2], donde los persas aplicaron la táctica en Grecia, y a la inversa, Alejandro Magno la empleó en sus campañas para asegurar que sus enemigos no tuvieran recursos para subsistir o perseguirle.
Un ejemplo histórico notable es la “Guerra de los Treinta Años”[3] (1618–1648) en Europa Central, donde la destrucción sistemática de vastas áreas agrícolas por parte de las tropas en conflicto no solo diezmó cosechas y ganado, sino que también contaminó las fuentes de agua, resultando en hambrunas masivas y una catástrofe demográfica y ecológica de proporciones inauditas. La intensidad del conflicto llevó a una degradación ambiental tan severa que la recuperación de los ecosistemas tardó décadas.
Más tarde, durante la “Guerra Civil en EE.UU.” (1861–1865), la campaña del General Sherman [4], conocida como «Marcha hacia el Mar» – fue la campaña crucial de Sherman con 60,000 soldados de Atlanta a Savannah -, implicó la quema de plantaciones y cultivos en el Sur, así como la destrucción de infraestructura ferroviaria y fábricas. Esta acción buscaba quebrar la voluntad de lucha de la Confederación. El deterioro ambiental resultante, específicamente la erosión de suelos y la significativa pérdida de biodiversidad en las regiones afectadas, fue una consecuencia a largo plazo de esta estrategia militar centrada en la aniquilación de la capacidad económica, la capacidad productiva del enemigo y quebrar la moral, diezmando la base económica de la Confederación y acortando la guerra.
2.2. Conflictos contemporáneos
En el siglo XX y el inicio del siglo XXI, marcaron un punto de inflexión en la relación entre guerra y medio ambiente. La industrialización de los conflictos no solo incrementó el poder de fuego, sino que también convirtió los ecosistemas en objetivos o víctimas colaterales de una destrucción ecológica sistemática a gran escala, transformándola en «guerras totales». Esta definición implica la producción masiva de armas y logística avanzada, donde la superioridad industrial define el resultado, trascendiendo las tácticas de “tierra arrasada” de la antigüedad hacia la «guerra ambiental”, sino que también transformó los ecosistemas en objetivos estratégicos o víctimas colaterales de una destrucción ecológica sistemática a gran escala. La guerra ambiental es el daño masivo y sistemático deliberado con fines bélicos al medio ambiente como táctica o consecuencia de conflictos armados. Busca quebrar la subsistencia del enemigo, obstaculizar sus operaciones, agotar sus recursos, resultando en contaminación grave y degradación de ecosistemas a largo plazo.
Esta práctica busca deliberadamente quebrar la capacidad de subsistencia del adversario y minar la resiliencia del territorio, resultando en una contaminación grave, la degradación de ecosistemas por décadas y una crisis humanitaria y ecológica que perdura mucho después de que cesan los combates. Por lo tanto, los conflictos contemporáneos revelan que la destrucción del medio ambiente se ha convertido en una extensión de la estrategia militar, con efectos tóxicos y territoriales que hipotecan el futuro de las poblaciones afectadas.
2.3. La Guerra Química y la Devastación de Vietnam
El caso más paradigmático de destrucción ecológica deliberada en conflictos contemporáneos es la Guerra de Vietnam (1955–1975). El ejército de Estados Unidos (EE.UU.) implementó una vasta campaña de guerra química para eliminar la densa cubierta forestal y la producción de alimentos que servían de refugio y sustento al Viet Cong. Esto se logró mediante el uso masivo de herbicidas y defoliantes. El primero es un producto fitosanitario usado para controlar o eliminar plantas no deseadas (malezas) en la agricultura moderna y mejorar las cosechas. Por otro lado, los defoliantes son sustancias químicas que provocan la caída artificial de las hojas sin necesariamente matar la planta, usándose a menudo con fines militares para eliminar el camuflaje enemigo, siendo el tristemente célebre “Agente Naranja”, defoliante usado por EE.UU. en Vietnam para destruir la vegetación.
Dicha sustancia, contaminada con la potente toxina dioxina, causó una destrucción incalculable, eliminando millones de hectáreas de selvas tropicales y bosques de manglares [5]. El impacto ambiental fue doble: por un lado, se produjo una erosión del suelo a gran escala, haciendo que grandes extensiones de tierra fueran improductivas a largo plazo; por el otro, la dioxina contaminó persistentemente los suelos, sedimentos y fuentes de agua, generando graves problemas de salud pública, incluyendo malformaciones congénitas y cáncer, que afectan a las poblaciones y veteranos décadas después del fin del conflicto, donde más de 75 millones de litros de herbicidas destruyeron selvas y contaminan suelos y aguas hasta hoy, con efectos que incluyen pérdida de biodiversidad y graves daños multigeneracionales.
2.4. La Quema de Pozos Petroleros en el Golfo Pérsico
Otro ejemplo de «tierra arrasada» a escala industrial y ambientalmente catastrófica ocurrió durante la “Guerra del Golfo” (1990–1991). Como acto deliberado de destrucción al retirarse de Kuwait, las fuerzas iraquíes incendiaron más de 700 pozos petroleros. Esta acción generó un fenómeno ambiental masivo: la quema masiva de petróleo liberó enormes columnas de humo negro, hollín y sustancias tóxicas a la atmósfera que cubrieron la región del Golfo Pérsico y se extendieron por miles de kilómetros. El resultado fue una contaminación del aire que afectó la salud respiratoria, una alteración de los patrones climáticos locales y la precipitación de “lluvia negra”. Esta es una meteoro de color oscuro o turbio, ya que las gotas arrastran alta concentración de contaminantes (hollín, cenizas) de incendios o polución industrial, generando un alto riesgo para la salud y el ambiente.
Además, el derramamiento de millones de barriles de crudo contaminó el suelo desértico, dañando permanentemente los ecosistemas, la flora y la fauna, y generando un desafío de limpieza que duró años, liberó humo y partículas que afectaron la salud humana y el entorno. Las labores de saneamiento fueron costosas y prolongadas.
2.5. Explotación de Recursos y Conflictos en África Central
En diversas regiones de África Central, el impacto ambiental se ha manifestado a través de la explotación depredadora de recursos naturales utilizada para financiar guerras internas y conflictos prolongados, especialmente en países como la República Democrática del Congo. La necesidad de obtener ingresos para comprar armamento ha impulsado la minería ilegal, como el coltán [6] y la casiterita [7] y la caza furtiva a una escala industrial. Esta actividad, facilitada por la ruptura del orden y la impunidad, ha provocado la destrucción de vastos hábitats protegidos y parques nacionales, llevando al borde del exterminio a especies emblemáticas como elefantes (por el marfil) y gorilas. El medio ambiente se transforma aquí en un activo de guerra, donde su destrucción se convierte en una fuente de financiación para la violencia, generando una interconexión perversa entre el conflicto, la degradación ecológica y la crisis de biodiversidad.
2.6. Otros Casos de Contaminación a Gran Escala
Los patrones de destrucción se repiten y evolucionan en otros conflictos recientes. Durante el conflicto en Yugoslavia (1999), los bombardeos a instalaciones industriales y refinerías representaron un riesgo diferente, ya que la liberación de sustancias tóxicas afectó ríos transfronterizos. La destrucción de estas infraestructuras causó una contaminación química aguda con repercusiones en sistemas hídricos compartidos. En Afganistán e Irak, la contaminación tomó una dimensión material específica a través del uso del uranio empobrecido en municiones, sumado a la vasta cantidad de residuos militares no gestionados y la destrucción de ecosistemas naturales, dejando problemas persistentes en salud y ambiente. Más recientemente, el conflicto en Ucrania (2022–actualidad) ha puesto de relieve los riesgos ambientales contemporáneos, donde derrames de petróleo, incendios forestales y riesgo en instalaciones nucleares han provocado daños ambientales significativos con repercusiones transfronterizas, exigiendo una atención inmediata a la prevención de una catástrofe ecológica continental.
- Impactos directos sobre el medio ambiente
Los impactos directos de la guerra sobre el medio ambiente son la destrucción física inmediata y visible de la naturaleza. Estos efectos incluyen una severa degradación de suelos y ecosistemas causada por el movimiento de maquinaria pesada, el bombardeo y la deforestación intencional, lo que resulta en erosión e inutilización de tierras agrícolas. Paralelamente, se produce una contaminación masiva por la liberación de sustancias tóxicas: explosivos sin detonar y residuos militares contaminan el suelo y el agua con metales pesados; derrames de petróleo y la quema de infraestructuras liberan partículas y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un ecosistema es una unidad biológica fundamental donde una comunidad de organismos vivos (bióticos) interactúa con su entorno no vivo (abiótico). Su función clave es el flujo de energía y el reciclaje de materia. Se clasifican en terrestres y acuáticos. El primero se desarrolla principalmente sobre la tierra firme. Su distribución está limitada por factores como la temperatura y la disponibilidad de agua (precipitación). Se subdividen en grandes biomas definidos por su clima y vegetación, incluyendo los bosques, las praderas, los desiertos y la tundra; mientras que la segunda, el ecosistema acuático es aquel cuyo medio dominante es el agua, y su funcionamiento está fundamentalmente determinado por factores abióticos como la salinidad, la temperatura, la profundidad y la penetración de la luz.
Finalmente, ocurre una grave pérdida de biodiversidad, tanto por la muerte directa de la fauna a causa de los combates e incendios, como por la fragmentación de hábitats y el aumento de la caza y tala ilegal debido al colapso de la gobernanza.
3.1 Degradación de suelo
La degradación de suelos en zonas de conflicto se debe a la destrucción física y la contaminación química que comprometen su fertilidad a largo plazo. La compactación es causada por el tránsito constante de maquinaria militar pesada (tanques y vehículos), lo que reduce la porosidad del terreno, dificulta la infiltración de agua y detiene el crecimiento de las raíces. Esto, sumado a la destrucción de la cubierta vegetal por bombardeos y deforestación, provoca una erosión acelerada que arrastra la capa superior más fértil. Además, el suelo sufre contaminación química por los residuos de municiones (metales pesados y explosivos) que se acumulan y filtran. Un caso extremo fue el uso del “Agente Naranja” en Vietnam, un herbicida altamente tóxico que dejó suelos infértiles y contaminados con dioxina por décadas, afectando gravemente la producción agrícola y la salud de la población.
3.2 Contaminación de agua
Durante los conflictos es un impacto directo con graves consecuencias, ya que la guerra afecta a ríos, lagos y acuíferos subterráneos, volviendo un recurso vital en una fuente de enfermedad. Esta contaminación se produce por múltiples vías: la destrucción de infraestructura civil como represas y plantas de tratamiento de agua y saneamiento interrumpe el suministro de agua potable y permite que las aguas residuales sin tratar se viertan directamente en las fuentes naturales, propagando enfermedades hídricas. Además, el ambiente se contamina por derrames masivos de sustancias tóxicas, incluyendo petróleo de tanques e instalaciones dañadas, residuos químicos de fábricas bombardeadas y la filtración de metales pesados y explosivos provenientes de municiones abandonadas o sin detonar.
Esta contaminación química se infiltra en los acuíferos subterráneos, afectando el agua de consumo a largo plazo. Un aspecto particularmente devastador es el uso del agua como estrategia militar, como se observó en Siria, donde la manipulación o el corte intencional de fuentes y represas se convierten en un arma de guerra para sitiar poblaciones o influir en el resultado del conflicto, afectando el acceso al agua potable de millones de civiles, contaminación que impacta a largo plazo. Siria usó el agua como arma, cortando el suministro en dos ciudades importantes en el norte de ese país, como fueron Alepo y Raqqa. El Estado Islámico manipuló las represas del Éufrates y Tigris (2014-2016) para inundar o cortar el agua, afectando a millones de civiles como instrumento de coacción.
3.3 Polución del aire
Durante los conflictos armados es un impacto directo e inmediato, exacerbado por eventos como los bombardeos, los incendios forestales y, crucialmente, la quema de petróleo, que liberan una mezcla tóxica de gases y partículas. Las explosiones militares no solo levantan polvo y escombros, sino que también vaporizan y dispersan metales pesados y residuos de municiones en la atmósfera. Los incendios forestales, a menudo causados por combates, destruyen vastas áreas verdes y liberan monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas.
Sin embargo, el ejemplo más extremo de este tipo de contaminación fue durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando las fuerzas iraquíes en retirada incendiaron cientos de pozos petroleros en Kuwait. Esto generó una gigantesca nube de humo negro y denso que se extendió por la región durante meses. Esta nube estaba cargada de dióxido de azufre, hollín y aerosoles de ácido sulfúrico, causando una reducción drástica de la luz solar, lluvia ácida y una serie de problemas respiratorios agudos y crónicos en la población civil y militar, además de provocar alteraciones ecológicas a nivel regional. Este evento demostró que la contaminación atmosférica derivada de la guerra puede tener un impacto global y prolongado, incluso después de que cesan las hostilidades.
3.4 Pérdida de biodiversidad
Durante los conflictos es un impacto directo que convierte a la flora y fauna en víctimas silenciosas y a largo plazo. La guerra destruye hábitats esenciales a través de la deforestación masiva, los incendios forestales descontrolados y la contaminación química del suelo y el agua, lo que resulta en la muerte directa de muchas especies y en migraciones forzadas que desestabilizan ecosistemas enteros.
Además, el colapso de la gobernanza y la ley fomenta la caza furtiva y la tala ilegal a gran escala, ya que los grupos armados y civiles recurren a los recursos naturales para financiarse o sobrevivir. En África Central, por ejemplo, los prolongados conflictos en la República Democrática del Congo han reducido drásticamente las poblaciones de especies endémicas y vulnerables como elefantes, gorilas y okapis, exacerbando el riesgo de extinción de estas especies emblemáticas. La destrucción de áreas protegidas y parques nacionales revierte décadas de esfuerzos de conservación.
- Impactos indirectos y de largo plazo
Los efectos indirectos de la guerra representan daños diferidos y de larga duración que comprometen gravemente la recuperación de ecosistemas y el bienestar de las comunidades, afectando profundamente la estabilidad posconflicto. Estos impactos no son inmediatamente evidentes durante el conflicto, sino que se manifiestan y escalan con el tiempo, a menudo superando en gravedad a los daños directos. Incluyen la degradación generalizada del hábitat debido al desplazamiento de poblaciones y el uso insostenible de recursos (como la tala masiva para combustible o refugio), la contaminación del suelo y el agua por municiones sin explotar, minas terrestres y residuos químicos, y la alteración de los servicios ecosistémicos esenciales (como la polinización y la regulación hídrica).
A largo plazo, esta degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad socavan la resiliencia de los territorios, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades a desastres naturales y al cambio climático. La contaminación persistente crea riesgos de salud pública crónicos y limita el acceso a tierras cultivables y fuentes de agua seguras, lo que a su vez dificulta la reconstrucción económica y social de las áreas afectadas. En esencia, estos impactos indirectos y acumulativos hipotecan el futuro, haciendo que la transición hacia una paz duradera sea mucho más compleja y costosa.
4.1. Minas antipersonales y explosivos sin detonar
Las minas y los artefactos explosivos sin detonar, como bombas y granadas fallidas, persisten como contaminantes físicos del terreno mucho después de que los combates terminan. Su presencia crea vastas «zonas prohibidas» que impiden el retorno seguro de desplazados, el desarrollo agrícola y la explotación sostenible de recursos. La amenaza que representan no solo limita la actividad humana, sino que también afecta gravemente a la fauna: los animales, al activarlas, sufren mutilaciones o mueren, y los que sobreviven se ven obligados a modificar rutas migratorias y patrones de forrajeo, concentrándose en áreas seguras. Esta concentración forzada causa sobrepastoreo, erosión del suelo y una presión insostenible sobre los ecosistemas locales, alterando drásticamente el equilibrio ecológico y la distribución de especies.
Además de los riesgos físicos, las minas y los artefactos sin detonar representan una barrera socioeconómica masiva para la recuperación posconflicto. Al inutilizar tierras fértiles, prolongan la inseguridad alimentaria y obstaculizan los medios de vida rurales. Las comunidades se ven obligadas a depender de parcelas más pequeñas y marginales, lo que intensifica la pobreza y la dependencia de la ayuda externa.
Por otro lado, la limpieza de estas zonas es extremadamente costosa, lenta y peligrosa, lo que exige una inversión prolongada de capital y tecnología, y un alto riesgo para el personal de desminado, como demuestran los continuos y multimillonarios esfuerzos en países con legados de conflicto extensos, como Camboya, Angola y Bosnia-Herzegovina, y más recientemente, en Colombia y Ucrania. Este legado explosivo, a menudo invisible, se convierte en un freno crónico para el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz.
4.2. Residuos bélicos y contaminantes persistentes
El arsenal militar deja un legado químico y metalúrgico tóxico que supera la escala temporal del conflicto. El uso de uranio empobrecido en proyectiles, aunque clasificado por su baja radiactividad, es primordialmente un tóxico químico que, al impactar, forma nano partículas que se dispersan. Estas partículas de polvo cerámico son fácilmente inhalables y persisten en el ambiente, actuando como un veneno interno que genera daños renales crónicos, mutaciones genéticas y un aumento sustancial en la incidencia de cáncer, especialmente en niños nacidos en zonas de combate. A esto se suma la vasta presencia de metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, antimonio) y compuestos orgánicos persistentes, como las dioxinas, nitrotoluenos y exógeno de los explosivos.
La mayor preocupación reside en la movilidad y persistencia de estos contaminantes. No se quedan estáticos; las lluvias y la infiltración los arrastran a las profundidades, contaminando los acuíferos que sirven de fuente de agua potable a las comunidades, incluso a gran distancia del sitio de detonación. Una vez en el ambiente, estos químicos ingresan en la red trófica o cadena alimentaria, es un concepto ecológico que describe las relaciones de alimentación e interconexión entre los organismos de un ecosistema, bioacumulándose en tejidos grasos de peces, animales y cultivos. De esta manera, una madre ingiere un tóxico de la tierra contaminada, y este puede ser transferido al feto o al lactante, generando un riesgo transgeneracional de malformaciones congénitas, deterioro cognitivo y trastornos endocrinos que afectan la salud pública durante décadas, perpetuando un ciclo de enfermedad y vulnerabilidad que trasciende las heridas físicas del conflicto.
4.3. Migraciones forzadas y presión sobre ecosistemas
Los desplazamientos masivos de refugiados y desplazados internos ejercen una presión demográfica súbita e intensa sobre los recursos naturales de las áreas de acogida, generando un impacto ambiental indirecto pero de consecuencias catastróficas. Al asentarse, la alta y repentina demanda de recursos provoca una deforestación acelerada e indiscriminada para la obtención de leña —la única fuente de energía disponible— y material de construcción rudimentario para refugios. Esta remoción masiva de cobertura forestal conduce rápidamente a la erosión severa del suelo, la desertificación localizada y un aumento en la escorrentía superficial, incrementando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
La concentración poblacional resulta también en la sobreexplotación crítica de las fuentes de agua superficial y subterránea (acuíferos), y en la generación descontrolada y no gestionada de residuos sólidos y líquidos, lo que satura la capacidad de auto-purificación de los sistemas naturales y desencadena graves crisis de salud pública.
Esta presión se vuelve especialmente devastadora cuando los asentamientos se establecen en reservas naturales, corredores biológicos o ecosistemas de alto valor ecológico (como manglares o bosques primarios), acelerando la pérdida de hábitat insustituible. El aumento de la caza de subsistencia se transforma rápidamente en caza furtiva comercial para sostener el comercio ilegal de especies, y la recolección insostenible de flora comprometen gravemente la supervivencia de especies clave y la integridad funcional del área protegida.
Más allá de la biología, el fenómeno migratorio masivo en contextos de inestabilidad erosiona la gobernanza ambiental local. La autoridad para monitorear, regular y hacer cumplir las leyes de protección se debilita o desaparece, permitiendo la explotación ilegal de recursos, lo que magnifica el daño. A largo plazo, esta dinámica intensifica la competencia por tierras cultivables y recursos hídricos entre la población desplazada y las comunidades de acogida, lo que a menudo desencadena tensiones sociales y violencia local, obstaculizando todo esfuerzo de reconstrucción y dificultando el regreso seguro y sostenible de los desplazados una vez finalizado el conflicto.
4.4 Efectos en la salud ambiental y humana
La suma de los impactos indirectos culmina en una crisis de salud ambiental y humana posconflicto. La exposición crónica a la contaminación tóxica (aire, agua y alimentos contaminados con metales pesados o residuos químicos) conduce a un incremento de enfermedades respiratorias, intoxicaciones, defectos de nacimiento y desnutrición crónica, ya que la tierra es menos productiva.
El daño a la infraestructura de saneamiento y la falta de acceso a agua potable segura agravan el brote de enfermedades infecciosas (cólera, tifoidea). Estos problemas de salud persisten por décadas, debilitando a las comunidades y consumiendo recursos vitales para la recuperación y el desarrollo socioeconómico.
- Recursos naturales como causa y botín de guerra
La suma sinérgica de los impactos indirectos y la degradación ecológica del entorno culminan en una crisis de salud ambiental y humana posconflicto que se manifiesta de forma diferida y persistente. La exposición crónica a la contaminación tóxica es un eje central de esta crisis. El contacto continuo a través de aire, agua y alimentos con metales pesados (como plomo y mercurio), residuos químicos procedentes de explosivos (nitrotoluenos, RDX) y sustancias específicas de guerra como el polvo de uranio empobrecido genera una toxicidad latente. Esto conduce a un incremento sostenido de la carga de enfermedad por afecciones respiratorias, intoxicaciones que comprometen la función hepática y renal, un aumento en la incidencia de cáncer, y defectos de nacimiento y trastornos neurológicos en las nuevas generaciones, representando una severa carga transgeneracional. A esto se añade la desnutrición crónica, que se intensifica no solo por la disrupción de las cadenas de suministro, sino porque la tierra contaminada es menos productiva y los cultivos cosechados pueden bioacumular toxinas, haciendo insegura la base de la alimentación local.
El colapso o la destrucción de la infraestructura de saneamiento básico (incluyendo sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y recolección de residuos) eliminan las barreras de protección sanitaria esenciales. Esta vulnerabilidad se traduce en la falta de acceso a agua potable segura, agravando la proliferación y la endemia de enfermedades infecciosas de transmisión hídrica como el cólera, la tifoidea, el dengue y la hepatitis, cuyas tasas se disparan en los asentamientos densamente poblados y con saneamiento deficiente. Estos problemas de salud persisten por décadas, debilitando la fuerza productiva de las comunidades y consumiendo una parte desproporcionada de los recursos económicos y médicos que son vitales para la recuperación y el desarrollo socioeconómico posconflicto. En última instancia, esta vulnerabilidad sistémica dificulta la cohesión social y mantiene a las poblaciones en un estado de fragilidad prolongada, complicando la transición efectiva hacia una paz estable y duradera.
5.1. Causa de Conflicto: La Riqueza Subterránea
El control sobre valiosos recursos naturales puede ser el detonante o el combustible primario de conflictos internos y transfronterizos. En muchos casos, no es la escasez, sino la abundancia y el alto valor económico de ciertos recursos lo que desata la violencia, un fenómeno conocido como la «maldición de los recursos” Los minerales estratégicos o de conflicto como el coltán, la casiterita (estaño), la wolframita (tungsteno) y el oro, comunes en regiones como la República Democrática del Congo (RDC), son particularmente problemáticos.
La lucha por dominar estos yacimientos mineros se convierte en una vía crucial para que las élites políticas, las milicias o los grupos armados obtengan financiamiento ilícito, poder y control territorial, socavando la gobernanza central y alimentando la insurgencia. La explotación y el tráfico de estos minerales permiten a los actores armados sostener las operaciones de guerra, comprar armamento y recompensar a sus combatientes, creando una economía de guerra parasitaria que tiene poco interés en la paz. Es la paradoja donde países con abundantes recursos naturales tienen un crecimiento económico más lento y peores resultados de desarrollo. La riqueza se convierte en fuente de inestabilidad política, económica y social.
Esta dinámica a menudo implica la explotación brutal de la mano de obra local (incluyendo niños), la extorsión de las poblaciones aledañas y una devastación ambiental incontrolada, ya que la minería artesanal e ilegal se realiza sin ninguna normativa ambiental. Por lo tanto, el control de la riqueza subterránea transforma el conflicto de una disputa política a una empresa criminal altamente lucrativa, dificultando enormemente los esfuerzos de desarme y reconstrucción posconflicto.
5.2. Botín de Guerra: Financiamiento Ilegal
Una vez iniciada la guerra, los recursos naturales se transforman en el botín que garantiza el financiamiento y la continuación de las hostilidades. Los grupos armados, las milicias y, en ocasiones, facciones gubernamentales corruptas, establecen cadenas de explotación ilícita de estos activos, que van desde la minería ilegal (extracción de oro, diamantes o los minerales 3TG: estaño, tantalio, tungsteno y oro), hasta la tala descontrolada de maderas preciosas y el tráfico de fauna exótica, marfil y carbón vegetal. La venta de estos «minerales y recursos de conflicto» en los mercados globales proporciona el flujo de caja necesario para la compra de armamento sofisticado, municiones, provisiones y el pago constante a combatientes y mercenarios.
Este flujo constante de dinero genera una “economía de guerra parasitaria”, un modelo de negocio altamente rentable que incentiva la violencia y garantiza que el conflicto sea auto-sostenible, prolongando artificialmente el sufrimiento humano y la destrucción ambiental masiva. Los actores armados tienen un interés económico directo en mantener el “statu quo” de anarquía en las zonas ricas en recursos, ya que la ausencia de control estatal facilita la extorsión sistemática de la población local, el contrabando a través de fronteras débiles y la integración de estos productos ilícitos en cadenas de suministro internacionales opacas.
Esta dinámica no solo perpetúa la guerra, sino que también desincentiva la diversificación económica legal y la inversión en desarrollo, dejando a la población dependiente de actividades ilícitas para la supervivencia. De esta manera, el ciclo de violencia se retroalimenta por la demanda global de materias primas y la codicia local, haciendo extremadamente difícil romper la espiral de guerra y lograr una paz duradera.
5.3. El Ciclo de Destrucción
El ciclo vicioso de «recursos-guerra-destrucción» se perpetúa porque la guerra misma intensifica exponencialmente la explotación insostenible y anárquica de los recursos naturales. La violencia generalizada y el caos resultante debilitan o colapsan por completo las instituciones gubernamentales y los mecanismos de protección ambiental, como los parques nacionales, las autoridades regulatorias mineras y los cuerpos de vigilancia forestal. Esta ausencia de gobernanza y “Estado de Derecho” facilita la extracción ilegal y sin supervisión a una escala masiva. Los grupos armados operan con total impunidad, priorizando el beneficio económico inmediato sobre cualquier consideración ecológica o social, utilizando prácticas extractivas destructivas que ignoran por completo cualquier regulación ambiental; esto incluye la minería a cielo abierto sin restauración y la tala rasa de vastas áreas boscosas.
El resultado directo es una degradación ambiental severa y acelerada, que se manifiesta en la deforestación crítica, la contaminación tóxica e irreversible de ríos y suelos por los químicos mineros utilizados ilegalmente (como el mercurio y el cianuro), y la destrucción masiva de la biodiversidad en áreas clave. Esta degradación ambiental, a su vez, compromete drásticamente la capacidad de recuperación y resiliencia del territorio: al destruir los servicios ecosistémicos esenciales (agua potable, suelo fértil, clima regulado), se perpetúa la pobreza crónica de las comunidades locales y se profundiza la inseguridad alimentaria e hídrica. De esta forma, el daño ambiental no es solo una consecuencia, sino un motor que crea nuevas condiciones de vulnerabilidad, escasez y rivalidad, cerrando el círculo al sembrar las semillas para futuros conflictos basados en la disputa por recursos cada vez más escasos o contaminados.
- Marco jurídico internacional
El Derecho Internacional Humanitario, establece el marco legal primario para mitigar el daño ambiental durante los conflictos armados. La norma central, consagrada en el “Artículo 55 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977”, prohíbe explícitamente el uso de métodos o medios de guerra que busquen o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Esta restricción se basa en la premisa fundamental de que tal destrucción compromete directamente la salud, la seguridad alimentaria y la supervivencia de la población civil. Esta prohibición obliga a las partes en conflicto a tomar precauciones viables en sus ataques para proteger el ambiente, lo que incluye la abstención de realizar ataques contra el medio ambiente a título de represalia, reconociendo el medio ambiente como un objeto civil protegido y estableciendo el principio de proporcionalidad entre la ventaja militar esperada y el daño ambiental colateral.
No obstante, a pesar de su existencia, la aplicación práctica de estas restricciones ha demostrado ser históricamente limitada y deficiente. La principal dificultad radica en la vaguedad del umbral legal: el requisito de probar un daño «extenso, duradero y grave» es tan alto que rara vez se cumple el estándar probatorio en un tribunal, especialmente en el caos de la guerra. Esta exigencia probatoria a menudo lleva a que las consideraciones de necesidad militar primen sobre las obligaciones ecológicas en la toma de decisiones, facilitando la impunidad de facto. Además, la rendición de cuentas y la sanción efectiva de quienes violan estas provisiones son deficientes, pues los mecanismos de justicia internacional no tienen jurisdicción clara sobre este tipo de crímenes ecológicos de guerra.
Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fundada en 1972, es la principal autoridad ambiental global y su misión es la defensoría mundial de la causa ambiental. Ha desempeñado un papel crucial, realizando evaluaciones ambientales posconflicto para documentar, cuantificar y mitigar los daños, y promoviendo la inclusión de la protección ambiental en las misiones de mantenimiento de la paz y en los acuerdos de paz para intentar cerrar esta brecha entre el ideal normativo y la realidad. En resumen busca liderar y facilitar a las naciones a mejorar su calidad de vida sin comprometer a las futuras generaciones.
En respuesta a estas limitaciones y a la insuficiencia percibida del Artículo 55 para abordar la destrucción ecológica contemporánea, ha ganado un impulso significativo el debate internacional sobre la elevación de la figura del “ecocidio” a la categoría de un crimen internacional independiente. El “ecocidio” se define como la destrucción masiva o sistemática del medio ambiente que provoca daños graves, extensos o duraderos a un territorio y sus ecosistemas.
La propuesta de tipificación busca proporcionar una herramienta legal más clara, específica y de umbral más bajo que el ambiguo Artículo 55, para perseguir a individuos responsables de la destrucción ecológica deliberada y a gran escala. Si el “ecocidio” fuera reconocido e incluido como el quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma por el Tribunal Penal Internacional, impondría un mecanismo de disuasión penal mucho mayor al responsabilizar individualmente a líderes militares, comandantes y jefes corporativos por la devastación ambiental.
Esta formalización representaría un avance significativo para la protección del planeta bajo el Derecho Penal Internacional, al ofrecer un marco legal robusto para documentar, investigar y juzgar los crímenes ambientales más graves, elevando la conciencia sobre la necesidad de integrar la protección ecológica en el núcleo de la justicia internacional y la prevención de conflictos.
- Hacia una paz verde
Frente a las limitaciones del marco jurídico actual, surge la necesidad de repensar la reconstrucción posconflicto desde una perspectiva ecológica, que dé origen a lo que puede denominarse una paz verde, la integración de la dimensión ambiental en la reconstrucción posconflicto es un requisito fundamental, estratégico y ético para establecer una paz sostenible y duradera, trascendiendo la mera ausencia de hostilidades. El proceso se inicia con una restauración eco sistémica a gran escala, un esfuerzo multidimensional que abarca el saneamiento exhaustivo de suelos y fuentes hídricas contaminadas con residuos químicos y artefactos explosivos, el crucial desminado humanitario de vastos territorios para liberar tierras a la producción y el retorno seguro, y la recuperación activa de hábitats críticos, incluyendo la reforestación y la rehabilitación de humedales.
Este trabajo no solo aborda los daños colaterales directos de la violencia, sino que sirve como un poderoso catalizador para la rehabilitación social y económica integral. Al descontaminar, regenerar y poner en valor el capital natural, se recupera la base productiva y de subsistencia del territorio, un paso esencial para la autonomía de las comunidades y la reactivación de la economía rural. La naturaleza debe dejar de ser una víctima para convertirse en un pilar de la reconciliación.
La estrategia de “Paz Verde” debe priorizar la inversión en programas de empleo verde y capacitación técnica de excombatientes y poblaciones afectadas. Esto establece vías concretas y socialmente aceptables para la reintegración productiva y digna, generando un nuevo tejido social cimentado en la custodia y gestión sostenible de los recursos naturales. Iniciativas como la reforestación masiva para capturar carbono y prevenir la erosión, la agricultura orgánica certificada, la gestión integrada de cuencas y el ecoturismo comunitario ofrecen alternativas económicas lícitas, estables y atractivas que promueven la cohesión comunitaria y, crucialmente, desmantelan la dependencia de las economías ilícitas (minería ilegal, tala) que prosperaron durante la guerra. Este enfoque dual —ecológico y social— transforma la percepción del patrimonio natural, convirtiéndolo de un botín de guerra a un activo de paz y resiliencia colectiva.
El éxito de esta visión depende de la articulación de un marco legal robusto que posicione la protección ambiental en el centro de la justicia transicional. Esto implica la reparación del daño ecológico y la exigencia de rendición de cuentas por crímenes ambientales graves (como el ecocidio), elevando la protección ecológica a un imperativo ético y legal internacional. Es indispensable fortalecer drásticamente las capacidades institucionales y los cuerpos de vigilancia ambiental en zonas históricamente afectadas, dotándolos de recursos técnicos, infraestructuras tecnológicas y operativas para ejercer una gobernanza efectiva y desmantelar las redes de explotación ilegal persistentes.
Además, la estrategia debe ser inherentemente prospectiva, integrando la adaptación y la resiliencia al cambio climático en cada iniciativa de reconstrucción. El objetivo es mitigar el riesgo de que la creciente escasez de recursos, exacerbada por la crisis climática (sequías, inundaciones, desertificación), se convierta en un nuevo motor de inestabilidad y violencia. Esto incluye la protección estratégica y la restauración de cuencas hidrográficas y glaciares, la promoción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente y el manejo sostenible del agua.
La planificación territorial posconflicto debe ser profundamente inclusiva, garantizando la participación efectiva de las comunidades locales e indígenas, y ecológicamente orientada, priorizando la creación de infraestructura verde y corredores biológicos que aseguren la funcionalidad ecosistémicos a largo plazo. La provisión de un apoyo financiero internacional sostenido y la transferencia de tecnología son vitales para garantizar la continuidad y el alcance de estos complejos esfuerzos a largo plazo, asegurando que la paz se cimiente en un entorno saludable, productivo y resilientes.
El Conflicto Rusia – Ucrania
Aunque brevemente, no podemos dejar de lado tratar el actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el cual y basado sobre las imágenes que se observan por diversos medios de difusión e imágenes se está desencadenando un “ecocidio” de proporciones importantes, cuyos efectos inmediatos ya son devastadores. La guerra ha provocado una contaminación masiva y multisectorial: los bombardeos continuos a infraestructuras industriales y energéticas (refinerías, depósitos de combustible, plantas químicas) han liberado a la atmósfera y a los cuerpos de agua (como el río Dniéper y el Mar Negro [8]) ingentes cantidades de sustancias tóxicas, gases de efecto invernadero y metales pesados, creando un riesgo inmediato para la salud pública. A esta contaminación química se suma el daño físico y biológico: millones de hectáreas de bosques, reservas naturales y tierras agrícolas han sido destruidas o incendiadas, afectando gravemente la rica biodiversidad europea que alberga Ucrania. La destrucción de la presa de Nova Kajovka [9] en 2023 ejemplificó este desastre, causando un colapso hídrico que inundó ecosistemas fluviales y costeros, y alteró permanentemente el balance ecológico de la región.
No obstante, la mayor preocupación yace en que, debido a las hostilidades y la falta de acceso a las zonas de combate, hoy es virtualmente imposible evaluar con precisión y en su totalidad la magnitud real de este daño ambiental. Esta incapacidad para cuantificar los residuos de municiones sin explotar que saturan el suelo, la penetración exacta de los contaminantes en los acuíferos o la radiación en zonas cercanas a centrales como la de Zaporiyia [10], genera una profunda incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo. Este panorama incierto proyecta un «legado tóxico» que se manifestará durante décadas: la persistencia de contaminantes en las tierras de cultivo comprometerá seriamente la seguridad alimentaria; la contaminación no rastreada afectará la salud de las futuras generaciones (aumentando la incidencia de enfermedades respiratorias y cáncer); y las masivas emisiones de CO2 generadas por la guerra y el inmenso esfuerzo de reconstrucción agravarán la crisis climática global. En esencia, la guerra está dejando un pasivo ambiental inmensurable que perdurará mucho después del cese de las hostilidades, exigiendo un esfuerzo de restauración que, además de multimillonario, es de duración y éxito inciertos.
- Conclusión
El costo ecológico de la guerra es profundo, complejo y prolongado. No se limita a la destrucción inmediata de ecosistemas, sino que se extiende décadas después de finalizados los conflictos, afectando la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable, la biodiversidad y la salud humana.
El presente artículo intenta señalar la complejidad y la severidad del costo ecológico de la guerra, consolidando la evidencia de que los conflictos armados representan una de las formas más agudas y persistentes de degradación ambiental a nivel global. Esta conclusión central se articula en el reconocimiento de que el medio ambiente no es simplemente un campo de batalla neutral, sino una víctima directa e indirecta cuya afectación compromete la estabilidad ecológica y la seguridad humana por décadas. El estudio de los conflictos, desde la aplicación de tácticas de «tierra arrasada» en la Antigüedad hasta las formas sofisticadas de la «guerra ambiental» contemporánea, revela un patrón histórico de destrucción deliberada que se ha intensificado exponencialmente con la capacidad destructiva de la tecnología industrial moderna.
Una de las conclusiones más contundentes es la demostración de cómo los conflictos del siglo XX y XXI han establecido un nuevo paradigma de daño irreversible. Casos paradigmáticos como la Guerra de Vietnam ejemplifican el ecocidio químico a escala masiva, donde la liberación de más de 75 millones de litros de herbicidas, contaminados con dioxina, no solo aniquiló la cubierta forestal de manglares y selvas tropicales, sino que infiltró las toxinas en el suelo y el agua, generando una crisis de salud pública transgeneracional.
De manera similar, la Guerra del Golfo de 1991 demostró el potencial de la contaminación aérea masiva a través de la quema intencional de cientos de pozos petroleros, liberando columnas de hollín y partículas tóxicas que alteraron los patrones climáticos locales, provocando lluvia ácida y graves afecciones respiratorias. Estos ejemplos no pueden ser categorizados como daños colaterales menores, sino como consecuencias directas de estrategias militares que buscan la aniquilación de la capacidad productiva y la infraestructura ecológica del adversario, garantizando un deterioro funcional del ecosistema.
La herencia material de la guerra moderna constituye otra conclusión de peso ineludible. El informe subraya que las municiones y los residuos bélicos crean un legado tóxico y físico que supera con creces el periodo de las hostilidades. La presencia de artefactos explosivos sin detonar y minas antipersonales contamina físicamente el terreno, creando «zonas prohibidas» que impiden el retorno seguro de poblaciones desplazadas, limitan el desarrollo agrícola y restringen el acceso a recursos naturales esenciales. Adicionalmente, el uso de materiales como el uranio empobrecido en municiones y la disposición inadecuada de residuos militares masivos en zonas de conflicto (como en Afganistán e Irak) introducen metales pesados y contaminantes persistentes que se bioacumulan en la cadena alimentaria, filtrándose a los acuíferos subterráneos.
Los efectos de esta contaminación diferida se manifiestan décadas después en forma de problemas de salud crónica, fallas orgánicas y malformaciones congénitas, probando que el conflicto sigue afectando a las comunidades y al ecosistema por generaciones.
El análisis también destaca la conclusión crítica de la perversa dinámica económica que alimenta y prolonga los conflictos internos, particularmente en regiones ricas en recursos. El informe articula el fenómeno del ciclo recursos-guerra-destrucción, donde la abundancia y el alto valor económico de recursos como minerales estratégicos (coltán, casiterita, oro) operan como el principal motor de financiación de grupos armados no estatales y milicias. La consecuente debilidad de las estructuras de gobernanza ambiental en estas zonas facilita la explotación ilegal, la minería insostenible y la caza furtiva a una escala industrial.
Este proceso, documentado en regiones como la República Democrática del Congo, conduce a una dramática pérdida de biodiversidad, la destrucción de áreas protegidas y la contaminación tóxica de ríos y suelos por el uso de químicos mineros. Esta interconexión entre la economía de guerra y la degradación ambiental es un factor clave que socava la paz y la recuperación, al comprometer la subsistencia de las poblaciones locales y exacerbar la inseguridad alimentaria e hídrica.
En el ámbito normativo, si bien el Derecho Internacional Humanitario reconoce la protección ambiental (Artículo 55 del Protocolo I), por ahora su aplicación práctica es limitada e insuficiente. El alto umbral de prueba de daño «extenso, duradero y grave» rara vez se satisface legalmente, permitiendo que la gran mayoría de los crímenes ecológicos de guerra queden impunes. Por lo tanto, la propuesta de elevar el «ecocidio» a la categoría de crimen internacional ante el Tribunal Penal Internacional es una necesidad funcional y ética apremiante. Formalizar el ecocidio proporcionaría el mecanismo de disuasión y el marco legal robusto ausentes, obligando a los responsables de la toma de decisiones, tanto en el ámbito militar como corporativo, a integrar la protección ecológica como un imperativo no negociable.
Una posible estrategia para la paz duradera podría enfocarse en la sostenibilidad ambiental como su fundamento esencial. La reconstrucción posconflicto debería ser holística, priorizando la restauración eco-sistémica, el saneamiento ambiental y el desminado como prerrequisitos esenciales para la rehabilitación social y económica. Las estrategias tendrían que ser prospectivas, integrando activamente la adaptación y la resiliencia al cambio climático para mitigar el riesgo de que la creciente escasez de recursos se convierta en un nuevo catalizador de futuros conflictos. Al priorizar la inversión en programas de empleo verde y una gobernanza ambiental efectiva, la comunidad internacional podría transformar el patrimonio natural de un botín a un activo de paz y estabilidad, asegurando que la recuperación tras la guerra no sea solo una ausencia de violencia, sino una base sólida para el desarrollo ecológico y social de los territorios afectados, como componente esencial de la paz, la justicia y la reconstrucción sostenible.
Referencias
[1] Las armas estratégicas son sistemas de armamento de gran alcance y potencial destructivo. Su objetivo es aniquilar la capacidad bélica del enemigo, apuntando a infraestructura crítica en su territorio profundo, cumpliendo una función principal de disuasión a gran escala.
[2] Las Guerras Médicas (492-449 a. C.) fueron el conflicto entre las polis griegas y el Imperio Persa, motivado por el expansionismo. Las victorias griegas en Maratón, Salamina y Platea aseguraron su independencia y establecieron la hegemonía de Atenas.
[3] La Guerra de los Treinta Años fue un conflicto europeo por la hegemonía, iniciado por tensiones religiosas en el Sacro Imperio. Concluyó con la Paz de Westfalia, que estableció el sistema de estados soberanos y dejó a Europa devastada.
[4] El General William T. Sherman fue un estratega clave de la Unión en la Guerra Civil. Aplicó la «Guerra Total» y la táctica de ‘tierra arrasada’ durante su «Marcha hacia el Mar» en Georgia, destruyendo la capacidad del Sur y acortando la guerra.
[5] Un manglar es un humedal boscoso único en costas tropicales y subtropicales, ubicado en la zona intermareal (tierra y mar). Se caracteriza por árboles y arbustos (mangles) con adaptaciones extraordinarias a condiciones extremas.
[6] El coltán es un mineral estratégico (columbita y tantalita) cuyo componente clave es el tántalo. Sus propiedades de alta resistencia al calor y conductividad lo hacen esencial para los condensadores eficientes en teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
[7] La casiterita es el principal mineral del que se extrae el estaño, un óxido denso y duro. El estaño es crucial para la industria, usándose en soldaduras electrónicas, recubrimientos anticorrosivos (hojalata) y la aleación de bronce.
[8] El río Dniéper, el cuarto más largo de Europa, nace en Rusia y atraviesa Bielorrusia y Ucrania hasta el Mar Negro. Es un eje vital regulado por presas para energía y agua, que abastece aproximadamente a dos tercios de Ucrania. Es vulnerable a riesgos de guerra y contaminación. El Mar Negro es un mar interior estratégico entre Europa Oriental y Asia Occidental, bordeado por seis países (incluyendo Ucrania y Rusia). Es un corredor marítimo crucial que destaca por su baja salinidad y su capa anóxica profunda (sin oxígeno).
[9] La Presa de Nova Kajovka, en el río Dniéper de Ucrania, era crucial para hidroelectricidad, irrigación y el suministro de agua a Crimea y la Central de Zaporiyia. Su destrucción en junio de 2023 causó una catástrofe humanitaria y ambiental por inundaciones masivas.
[10] La Central Nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, está en parada fría bajo control ruso. Su principal peligro es la necesidad constante de enfriamiento del combustible, agravado por la destrucción de la presa de Kajovka y la fragilidad de las líneas eléctricas.
[1] El autor es Brigadier Retirado de la Fuerza Aérea Argentina, del Cuerpo Comando, de la Especialidad de Comunicaciones. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar en el año 1977, culminando su servicio activo en el año 2018. Su formación académica incluye un título de Técnico Electromecánico, una Licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, Postgrados y Especializaciones en Gestión para la Defensa Nacional y Producción de Información Estratégica (UNDEF), además a través de la carrera de diversos cursos de perfeccionamiento de la especialidad. Su trayectoria se centra en el área de Comunicaciones, Informática y Guerra Electrónica (C3I GE). Ocupó puestos como Jefe del Grupo 1 Comunicaciones Escuela, Director General de Comunicaciones e Informática de la Fuerza Aérea, Jefe Adjunto del Sistemas COSPAS-SARSAT, y como J-VI C3I GE en el Estado Mayor General. Entre sus roles se destaca su servicio en la Presidencia de la Nación (2003-2005) como Director de Seguridad Electrónica, siendo responsable de la seguridad y el despliegue de la comitiva presidencial. Internacionalmente, fue condecorado por su labor como Observador Militar de Naciones Unidas en Mozambique (1993-1994). A nivel técnico, fue responsable de proyectos de infraestructura aérea, incluyendo la instalación del primer ILS Categoría III en el Aeropuerto de Ezeiza y múltiples sistemas de navegación y aterrizaje instrumental (ILS/DME, VOR/DME) en diversos aeropuertos del país. Además, participó en la integración de datos radar (INVAP) para el Comando de Operaciones Aéreas durante eventos críticos. Desde 2019 a 2023, ha continuado su contribución como Asesor en la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Buscar
Edición
Diciembre de 2025
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista
Capacitaciones Recomendadas
Diplomatura en
Derecho Antártico, Gestión y
Logística Antártica Ambiental
AIDCA – Universidad de Morón
Dirección: Dr. Javier A. Crea y
GB (R) Edgar Calandín
Coordinación: Dra. María de
los Ángeles Berretino
Modalidad: Virtual
Publicaciones Recomendadas
Javier Alejandro Crea
María de los Ángeles
Berretino
Tratado de Derecho Antártico.
La gestión polar ambiental en
el marco de los Derechos
Humanos
Javier A. Crea
Mauricio H. Libster
Derecho Penal Ambiental.
El Acceso a la Justicia y la
integración a los Objetivos del
Desarollo