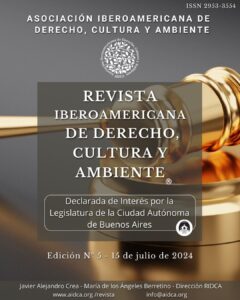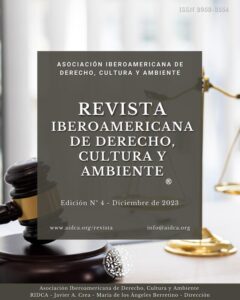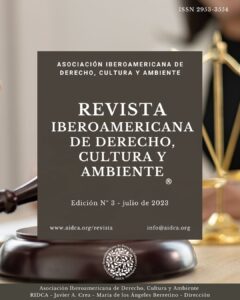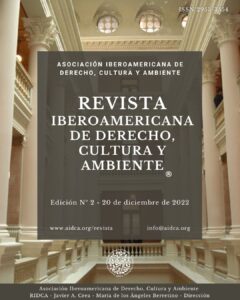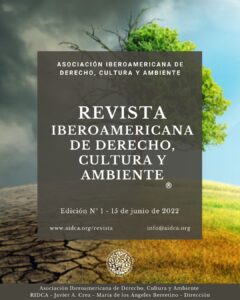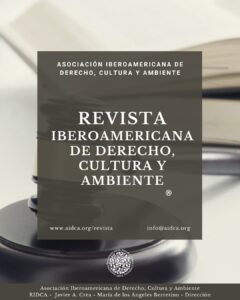Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº7 - Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia. Director
Marzo de 2025
Estereotipos y sesgos en la valoración de la prueba: Reflexiones sobre el Femicidio
Autor. Jose L. Cusi-Alanoca. Bolivia
Por Jose L. Cusi-Alanoca[1]
RESUMEN
Este artículo analiza el concepto de feminicidio, desde su concepción primigenia «Femicide». Por lo cual, el autor compara y contrasta esta concepción con la definición técnica establecida por el legislador en el Código Penal Boliviano en relación con el feminicidio, y realiza un examen crítico de la misma. A lo largo del texto, se resalta que el feminicidio se define como el asesinato de una mujer motivado por su condición de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. El autor también aborda sobre los sesgos y estereotipos que puede existir en el juzgador. Por otro lado, analiza la importancia de la prueba de estado mental y su conceptualización dentro de los procesos judiciales, seguida de un análisis sobre los sistemas de valoración de la prueba. En este contexto, se destaca el sistema de la sana crítica como un criterio clave para justificar la decisión judicial, garantizando que el razonamiento probatorio sea acorde con los principios de independencia e imparcialidad del juez o tribunal. Así, el artículo profundiza en cómo la valoración de la prueba debe seguir criterios lógicos, científicos y empíricos para asegurar decisiones justas y fundamentadas en casos de feminicidio.
PALABRAS CLAVES
Femicidio, Estados Mentales, Sesgos, Estereotipos, Estados Mentales, Valoración de la Prueba
ABSTRACT
This article analyzes the concept of femicide, from its original conception “Femicide”. Therefore, the author compares and contrasts this conception with the technical definition established by the legislator in the Bolivian Penal Code in relation to femicide, and makes a critical examination of it. Throughout the text, it is highlighted that femicide is defined as the murder of a woman motivated by her gender condition, that is, by the simple fact of being a woman. The author also discusses the biases and stereotypes that may exist in the judge. On the other hand, he analyzes the importance of the mental state test and its conceptualization within the judicial processes, followed by an analysis of the systems of valuation of the evidence. In this context, the system of sound criticism is highlighted as a key criterion to justify and motivate the judicial decision, ensuring that the evidential reasoning is consistent with the principles of independence and impartiality of the judge or court. Thus, the article delves into how the evaluation of evidence should follow logical, scientific and empirical criteria to ensure fair and well-founded decisions in cases of femicide.
KEYWORDS
Femicide, Mental States, Biases, Stereotypes, Mental States, Evaluation of the Evidence
- INTRODUCCIÓN
La igualdad de género según su desarrollo histórico tiene como fin inmediato acabar con la desigualdad “que existe” entre hombre y mujer. La lucha por la igualdad de género no es una reciente manifestación del movimiento feminista, ya que esta surgió en los años setenta, específicamente en 1975, en atención al discurso de la Organización de las Naciones Unidas (Colina Ramírez, 2019). Posteriormente, se fue fortaleciendo en diversas conferencias llevadas adelante por este organismo (México, Copenhagen, Nairobi y China). Ya en 1995, por vez primera, se aborda el concepto de género y la violencia contra las mujeres, como vulneración de los derechos humanos (Colina Ramírez, 2019).
La tipificación del tipo penal femicidio –o feminicidio–, como política criminal –política pública– demanda, ineludiblemente, un enfoque de género, es decir, “establecer con precisión la concurrencia de motivaciones asociadas al género” (Tuesta & Mujica, 2015). “Una tendencia, refiere Tuesta & Mujica (2015), punitiva –pero con enfoque de género- apareció entre los discursos sobre el feminicidio en América Latina”. Discurso que fue bien recibida e incluso aplica en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica.
A partir del 2013 en Bolivia, por razones que se desarrollaron en el año 2007 en la mayoría de los países de Latino América[2] se ha iniciado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres bajo la denominación de femicidio o feminicidio[3] (Ricaurte, 2022). Femicidio es una expresión que fue acuñada por la socióloga feminista Diana Russel, quien la presento por primera vez en 1976[4] cuando testifico sobre este “crimen” en el Tribunal Internacional de Crímenes Contra la Mujer de Bruselas (Russell & Harmes, 2006, p. 76). Russel, según refiere Ricaurte, “definió al feminicidio como «the killing of women because they are women»” (Ricaurte, 2022). Quien además, en el año 1990, según refiere Ricaurte,[5] manifestó que “el femicidio se aplica al «murder of women by men motivated by hatred, contempt, pleausure, or a sense of ownership of women»” (Ricaurte, 2022). La definición de Russel, según refiere Ricaurte, “ha sido ampliamente acogida por las legislaciones de América Latina en las tipificaciones del delito de femicidio” (Ricaurte, 2022).
Al respecto la tipificación del femicidio –o feminicidio– como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador – COIP, en su Artículo 141, refiere que la persona que «dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género»; El Decreto Ley 22-2008 de Guatemala, en su Artículo 6, dispone que, quien «diere muerte a una mujer, por su condición de mujer»; El Código Penal del Perú, en su artículo 108-B, refiere que la muerte de «una mujer por su condición de tal»; La Ley Nº 5777 de Paraguay, en su Artículo 50, refiere que, «el que matara a una mujer por su condición de tal»; o, como en México, el Código Penal para el Distrito Federal, en su Artículo 148 Bis, refiere: «por razones de género»; en Argentina en el Código Penal, en su Artículo 80, numeral 11, que refiere cuando «A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género»; y el Salvador, su Decreto Ley 520-2011, en su Artículo 45 refiere que la muerte que tiene lugar «mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer» (Ricaurte, 2022). En tal sentido, el asesinato violento de mujeres por el hecho de «ser mujer» o por «razones de género» es tipificado por la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica como feminicidio –excepto en Europa–. Sin embargo, debo aclarar que en las legislaciones de Latinoamérica se regula de maneras muy diversas (o diferentes) el delito de Feminicidio, un claro ejemplo es la legislación penal boliviana.
- A PROPÓSITO DEL FEMINICIDIO EN BOLIVIA
En Bolivia, el 9 de marzo de 2013 se promulga la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, el cual prescribe el feminicidio como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. La presente Ley tiene como objeto “establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien”. Al respecto, el Articulo 7.2. de la Ley 348 refiere que “Violencia feminicida: Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo”. (la cursiva y negrilla es mía).
Ahora, llama la atención que el legislador boliviano haya tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal (CPB) como aquel “quien mate a una mujer”; y no lo habría hecho en razón a su concepción primigenia, el cual podría simplificarse solo como “«the killing of women because they are women»”. En este sentido, el legislador boliviano se aparta del lenguaje primigenio –de feminicidio o femicidio– que identifica la muerte violenta de las mujeres en razón de género que tiene como su umbral jurídico la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Para”, que expresa que “…violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte…”, en el mismo sentido la Ley 348 ha manifestado que, feminicidio es causarle la muerte a una mujer por el hecho de ser una mujer. Ahora veamos porque: en la legislación penal boliviana el delito de Feminicidio, se ubica en el Título VIII de Código Penal Bolivianos “CPB” dentro los “Delitos Contra la Vida la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”, a través del Artículo 252 bis del CPB y con el siguiente texto:
Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;
- Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;
- Por estar la víctima en situación de embarazo;
- La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo;
- La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;
- Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;
- Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual;
- Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
- Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.”
Ahora bien, el legislador boliviano ha establecido en su Artículo 252 (ASESINATO) del CPB, que se: “será sancionado con la pena de presidio de treinta o veinte años, sin derecho a indulto, el que matare: 1. A sus descendientes o conyugue o conviviente, sabiendo que lo son…” Esta disposición permite que el juez sancione a una mujer que asesine a su cónyuge o conviviente hombre. Sin embargo, también habilita al juez para sancionar a un hombre, ya sea biológicamente o por autopercepción, por el delito de asesinato de su cónyuge o conviviente mujer, aplicando el Art. 252 del CPB. Esto podría generar inseguridad jurídica en la interpretación de los delitos de asesinato y feminicidio, generando una posible antinomia entre ambos. En este sentido, surge la siguiente pregunta: ¿Puede el juez emitir una sentencia condenatoria contra un hombre por el asesinato de su cónyuge o conviviente mujer? Mi respuesta, al menos en lo que respecta a mi interpretación, sería: «depende». Si el caso adquiere relevancia mediática (por factores políticos, económicos, sociales, periodísticos, entre otros), es probable que el juez o tribunal emita una sentencia condenatoria por feminicidio. Sin embargo, si el juez o la juez no experimentan presión alguna y comprenden la concepción original del feminicidio, que implica el asesinato misógino de una mujer por razones de género, podrían dictar sentencia por asesinato. No pretendo que el juez se aparte de la autoridad del derecho –es decir, de la legislación boliviana–, pero sí considero pertinente señalar la clara inseguridad jurídica generada por el legislador al crear los Artículos 252 y 252 bis del CPB.[6] Esta ambigüedad debe corregirse. O, en su defecto, también considero apropiado que el juez aplique el Art. 252 del CPB en casos de asesinato de una mujer como cónyuge o conviviente, en situaciones específicas.
Por otro lado, la expresión utilizada en el Código Penal Boliviano sobre el feminicidio es: ‘quien mate a una mujer’. Según esta redacción, cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que cause la muerte de una mujer debe ser sancionada con una pena de prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto. Sin embargo, esta formulación no es completamente clara, lo que permite diversas interpretaciones. Por ejemplo, si consideramos el caso de una persona que se auto identifica o percibe con un género distinto al asignado al nacer –a través de modificaciones corporales, médicas o quirúrgicas–, ¿debería también aplicarse la pena de treinta años sin derecho a indulto por el delito de feminicidio en caso de que dicha persona mate a una mujer? La respuesta a esta interrogante podría sustentarse en razón a la Ley No. 807, ‘Ley de Identidad de Género’, vigente en Bolivia. Es por esta razón que insisto en que el legislador boliviano aún no ha establecido de manera coherente una tipificación precisa de los delitos en función del género.
La imprecisión del legislador boliviano al establecer que “solo matar a una mujer” se constituye en Feminicidio, genera incertidumbre jurídica y social; la feminización del Derecho Penal[7] boliviano contradice las razones del Derecho Penal y las garantías mínimas otorgadas al acusado para defenderse en un proceso justo. El feminicidio en Bolivia –en su tipificación– coincide con matices políticos e ideológicos de la más alta radicalidad (ya que el mimo fue propuesto solo por feministas y no por juristas, y otros profesionales pertinentes), por lo cual, no se puede determinar objetivamente si las razones de muerte de las mujeres son por asesinatos misóginos por su condición de mujer. Sin embargo, existe un aumento de muerte de mujeres (asesinado por hombre) –y hombres (asesinado por mujeres)– por circunstancias diferentes a las establecidas por la teoría del femicidio como conceptualización primigenia propuesta por el feminismo. Considero que la importancia y las razones suficientes, serian, en todo caso, establecer que el femicidio –o feminicidio– es el asesinato misógino a una mujer por su condición de mujer –genero–.
Sobre la tipificación de feminicidio en la legislación penal boliviana, que refiere “Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer”, al respecto, escribe Russell (2006, p. 78), “esto no explica por qué no utilizan un término como asesinato de mujeres, en lugar de cambiar el significado de feminicidio de manera tan drástica”. Explica (Russell & Harmes, 2006, p. 80):
Por lo tanto, probablemente sus estudios incluyen solo unos pocos casos que no califican como feminicidio de acuerdo con mi definición. Debido a que muchos hombres que matan a sus parejas lo hacen porque son mujeres, las diferencias en nuestras definiciones están lejos de ser notables como es el caso de muchos otros tipos de asesinato. Sin embargo, espero que aquellos que escriben o dirigen investigaciones sobre los feminicidas de mujeres que no son sus parejas adopten mi definición en lugar de utilizar la definición despolitizada que usan algunos otros investigadores (Russell & Harmes, 2006, p. 80)
En tal sentido, la tipificación del feminicidio en el sistema penal de Bolivia no se ajusta completamente a la definición original propuesta por la teoría feminista. Esta última concibe el femicidio como el «the killing of women because they are women» (asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres). En tal sentido, se aplica al «murder of women by men motivated by hatred, contempt, pleausure, or a sense of ownership of women» (el asesinato de mujeres cometido por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres) (Ricaurte, 2022). Además, debo advertir que el artículo 252 bis del Código Penal Boliviano (CPB) no se alinea con el criterio establecido en la Ley 348 (Art. 7.2). Es decir, la definición de feminicidio contenida en el Código Penal Boliviano (Art. 252 bis) difiere de la concepción original de este delito. Si bien la tipificación del feminicidio puede variar según la legislación, es fundamental que no se pierda de vista la razón de ser de su existencia.
Es evidente que se ha desestimado la concepción original del feminicidio como un fenómeno relacionado con el género, y el legislador boliviano ha adoptado un lenguaje confuso y posiblemente engañoso, que contradice la propia teoría del feminicidio. Esto coloca al género masculino en una situación de indefensión frente a lo que se ha denominado «la feminización del Derecho Penal». En este sentido, Tuesta y Mujica (2015: Nota 4) afirman que “muchos discursos penales feministas difunden interpretaciones del castigo legal y del victimario afines al derecho penal del enemigo. ¿De qué manera? Aquellos promueven un régimen de excepción para un individuo (varón), al que se le define como portador de características de peligrosidad, negándosele un estatus de igualdad jurídica”.
- FEMICIDIO
La expresión de “feminicidio” proviene del neologismo conceptual de “femicidio” que se remonda al siglo XX. La socióloga feminista Diana Russell, refiere que la expresión femicide fue utilizado por vez primera en el Reino Unido (Perez Campo M., 2020, p. 95).[8] Precisamente, la expresion de femicidio se utiliza en “A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century (Corry)” en 1801 para significar “el asesinato de una mujer” (Russell & Harmes, 2006, p. 75).
En 1827 se publico la tercera edicion de The Confessions of an Unexecuted Femicide. Este breve manscrito fue escrito por el perpetrador de un feminicidio, William MacNish, sobre el asesinato de una mujer joven. Y, de acuerdo con la edicion de 1989 de The Oxford English Dictionary, feminicidio aparecio en el Law Lexicon de Wharton en 1848, sugiriendo que se habia convertido en un delito punible. Sin embargo, incluso despues de mi reciente descubrimiento de la historia del termino feminicidio, no me inclino a sustituir la definicion del diccionario por la mia, debido que estuve y aun lo estoy, convencida de que el aspecto sexista de la mayoria de los asesinatos de mujeres perpetrados por hombres requieren ser incorporados en la definicion de feminicidio. Mi definición de feminicidio es el asesinato de mujeres por los hombres por ser mujeres. (Russell & Harmes, 2006, p. 76)
Por lo cual, la expresion femicidio tiene su uso desde hace mas de dos siglos (Russell & Harmes, 2006, p. 75). Femicidio –o Feminicidio– es la muerte violenta de la mujeres, es decir, escribe Toledo Vásquez (2009, p. 24), femicidio es “la forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres” (Toledo Vásquez, 2009, p. 24). O en todo caso, femicidio es el «the killing of women because they are women» (asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres). En tal sentido, se debe aplicarse solo cuando «murder of women by men motivated by hatred, contempt, pleausure, or a sense of ownership of women» (el asesinato de mujeres es cometido por hombres; motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres) (Ricaurte, 2022).
En cuanto al femicidio, ha sido definido como la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en los países en que aún existe esta figura. Existen, sin embargo, dentro de quienes utilizan la voz femicidio, posturas más amplias que abarcan situaciones tales como “la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género” (Toledo Vásquez, 2009, p. 26).
Por otro lado, el femicidio, puede entenderse como escribe B. Zabel (2023, p. 17), son los “…homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres y tienen una motivación de género, incluyendo, por ejemplo, los homicidios invocando el “honor” (de una familia, de un grupo) o los homicidios durante abortos encubiertos/coercitivos”.
Al respecto, la expresión de homicidio, es definido como “el asesinato de un ser humano por otro”, o entendida también como “la persona que mata a otra” (Russell & Harmes, 2006, p. 73), en tal sentido, la expresión infiere a un asesino que finaliza la vida de otra. Russell (p.74, 2006,), refiere que “parece razonable inferir que el termino homicida femenino se refiere a las mujeres asesinas y homicida masculino a los hombres asesinos. Sin embargo, no existen términos criminológicos comparables para el asesinato de mujeres y el asesinato de hombres”.
La expresión femicidio traducida del inglés Femicide, puede interpretarse, en español, como el termino femenino de homicidio el cual solo puede ser entendido como un concepto el cual especifica el sexo de las víctimas (Russell & Harmes, 2006). En tal sentido, Femicidio homologa a homicidio y significaría el asesinato a mujeres (Russell & Harmes, 2006 p. 20). El femicidio o feminicidio, refiere Toledo Vásquez (2009, Nota 21), “está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida (…)”.
- Russell al ser una de las pocas feministas críticas del termino homicidio, que refiere al asesinato de mujeres por hombres, prefiere utilizar la expresión asesinato (murder) en lugar de homicidio (homicide), pues la feminista, “no pretende honrar la distinción legal” entre asesinato y homicidio (maslaughter) (Russell & Harmes, 2006).
El femicidio -o feminicidio-[9] es un delito o crimen de odio[10] (hate crimes) en razón de genero o orientacion sexual el cual se infiere en el asesinato violento de una mujer «por el hecho de ser mujer» y producto de ello, el feminicida obtiene el placer de asesinar a la(s) mujer(es) por el «odio que tiene a la mujer, solo por ser mujer». Feminicidio –o femicidio– da cuenta a ciertos elementos, las cuales serían: “la misoginia (odio a las mujeres) presente en estos crímenes” (Toledo Vásquez, 2009, p. 27); el placer o satisfaccion de asesinar a la(s) mujer(es), por su condicion biologica de mujer; y “la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos” (Op. Cit. p. 27). Por lo cual, debe sancionarse al feminicida solo cuando existe un asesinato a una mujer por parte de un hombre –biologicamente concebido como un hombre– por motivos de odio (emociones), desprecio de género, relación de poder y sumisión, o el de considerar a una mujer como una propiedad (Ricaurte, 2022). En tal sentido, en los casos de femicidio –o feminicidio– el juez tiene que atribuir al agente que mató a una mujer la intención de matarla motivado por odio por ser mujer o por razones de género y debe justificar tal atribución (Ricaurte, 2022).
En un caso muy relevante y ampliamente conocido en el Perú, refiere Vázquez (2019) por su trascendencia mediática, la Sentencia peruana refiere que:
«Para que la conducta del hombre sea feminicidio no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo al bien jurídico), sino que además haya dado muerte a la mujer “por su condición de tal”. Para la configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se le agrega un móvil: el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un delito de tendencia interna trascendente» (Vázquez, 2019).[11]
Ya se advirtio, supra, que feminicio es la expresion que alude al asesinato –si se quiere “violento”– de mujeres, solo por que son mujeres. Ahora, puede variar los tipos de feminicidio que las legislaciones prevean en sus paises, pero, obviamente, deben seguir una definicion o concepción, y no apartarse de ella, generalmente lo hacen por razones idiologicos-politicos.
Los tipos de feminicidio que aluden varios investigadores y teoricos, son sencillamente incoherentes y pretenden desnaturalizar la expresion primigenia de expresion feminicidio, que es precisamente, un delito o crimen de odio (hate crimes) en razón de genero o orientacion sexual el cual se infiere en el asesinato violento de mujeres «por el hecho de ser mujeres» y producto de ello, el feminicida obtiene el placer de asesinar a las mujeres por el «odio que se tiene a la mujer por ser mujer».
Sin embargo, el Feminicidio por intereses de hombre, puede resultar interesante tratarlo en las legislaciones penales, razón por la cual, debe evaluarse la tipificación de este tipo penal cuando se asesine a una mujer por otra mujer por intereses de hombre. Tipificar el delito de feminicidio por intereses de hombre, se tiene cuando una mujer cometa asesinatos por descubrimiento del sexo de sus hijos; asesinato por marido/suegro/suegra por gasto; Asesinato relacionado con la dote; Muerte relacionados con la mutilación genital; Cómplices de feminicidio: esclavitud sexual en la cual la esposa/pareja ayuda al marido/pareja a cometer feminicidio; esposa que golpean a sus hijas hasta asesinarlas por incitación del padre; Suicidios de mujeres obligadas a matarse así mismas; feminicidios de honor, y otros (Russell & Harmes, 2006, p. 80-82).[12]
El feminicidio, sabemos muy bien, es el asesinato violento de una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer. Este criterio da a suponer que el legislador ha especificado en la tipificación de feminicidio los criterios técnicos y científicos que consideran que exista el odio o menosprecio a la condición de mujer, es decir, los estados mentales del feminicida deben ser comprobados a partir de los hechos externos. Esto suena complicado, sin embargo, la mayoría de las legislaciones han preferido optar la solución más fácil y condenar a un hombre (Biológicamente), incluso cuando este no podría ser el autor del feminicidio, pero puede adecuarse al estándar que dispone la norma jurídica. Solo como un ejemplo, en la legislación Boliviana, el delito de feminicidio, solo se debe probar que existió una relación sentimental, afectiva o intima, aunque en esta no haya existido convivencia; Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo; entre otros, que parecen fácil de probar (puedes probarlo mediante un certificado de matrimonio, mensajes de texto, correo electrónico, o una declaración de un testigo, etc.). al respecto:
A asesino por odio y menosprecio a B, (solo por ser B), a este efecto, A se da a la fuga; sin embargo, B mantenía una relación sentimental o tuvo una relación laboral con C; mientras que D (como testigo) declara ante instancias judiciales que C era el novio o compañero laboral de B, y que C tiene un temperamento difícil de controlar, es celoso y fue algo posesivo con B; y definitivamente D acusa a C por feminicidio.
Aquí podemos apreciar la facilidad con la que se puede demostrar que “C” cometió feminicidio contra “B”; ya que la legislación boliviana lo prevé en el Art. 252 bis. 1, 2 y 3 del Código Penal boliviano. Mientras que “A”, queda impune, y podría estar planeando su próximo crimen contra una mujer, o podría estar asesinando a una mujer, solo por ser mujer:
En general se sostiene: (1) Para que la muerte de una mujer «Y» odiada por un agente «X» sea femicidio, la acción «X mató a Y» debe ser intencional. Y (2) Para que el homicidio de una mujer «Y» sea femicidio deben encontrarse razones suficientes que permitan inferir la motivación basada en el odio de género que tuvo un agente «X» para matar a la mujer. (Ricaurte, 2022)
Por lo tanto, femicidio debe comprenderse como el asesinato de una mujer, solo por ser mujer, y este debe estar motivado por el odio, desprecio, ciertos placeres o incluso la necesidad de dominar o controlar a una mujer, porque este hombre ve a las mujeres inferiores a él. Este entendimiento puede resultar complicado comprenderla, sin embargo, escribe Taruffo, citato por Vásquez (2019), que “[s]e trata, esencialmente, de hechos que pertenecen a la esfera psicológica, sentimental o volitiva de determinados sujetos y consisten en sentimientos, valoraciones, actitudes, preferencias, intuiciones o voluntades».
Si asumimos que los hechos mentales pueden probarse en un proceso judicial, nos estamos adhiriendo a la concepción cognoscitivista; lo cual implica que debemos sostener que los estados mentales de un feminicida pueden ser conocidos a partir de hechos externos del feminicida. Es decir, los estados mentales o psicológicos del feminicida pueden inferirse a partir de los hechos externos, lo cual es susceptible de verdad o falsedad. Al respecto, Taruffo, citado por Vásquez (2019) refiere que el hecho psíquico «es más bien “sustituido” por una constelación de indicios que se consideran típicamente equivalentes al mismo y que representan el verdadero objeto de la determinación probatoria».
Una valoración racional de las pruebas no solo exigirá prestar atención a las máximas de la experiencia que participan en nuestros procesos inferenciales, sino que hay que explicitarlas y justificarlas. Y aquí es donde se le debe pedir a los jueces un esfuerzo especial en su obligación de motivar sus decisiones en casos de feminicidio: deben explicitar y justificar la(s) generalización(es) basada(s) en el género que los llevan a inferir (o no) que un hombre mató a una mujer «por ser mujer», i. e. que su conducta es (o no) explicable mediante un estereotipo de género. Incluso explícitamente refutando el uso de otras generalizaciones en el razonamiento que pudieran también explicar las motivaciones del comportamiento del acusado y que nos llevarían a encajar los hechos en otros tipos delictivos, no necesariamente en el feminicidio.
(…) la identificación de los hechos externos que permitirían inferir hechos internos sobre las motivaciones de un hombre al matar a una mujer dependa de las máximas de experiencia de los jueces: 1) se pide una suerte de autoevaluación para identificar y explicitar claramente las generalizaciones en juego, y 2) a veces ello exige previamente toda una reeducación de los individuos dada la cultura social de la que son parte. Sin embargo, también debe haber un trabajo de identificación de otras generalizaciones aplicables que permitirían explicar el comportamiento de un individuo.
Una opción adicional a las máximas de experiencia como fuente de la generalización hechos externos-hechos internos sería el conocimiento experto. Es decir, que fueran los expertos quienes debieran identificar los estereotipos normativos de género que servirían de base para inferir los hechos mentales a partir de hechos externos del sujeto. Y aquí se abre otro escenario no carente de problemas, entre los cuales quizá son tres los que valga traer a colación: 1) ¿quiénes son los expertos en esta materia: los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos?, ¿alguna otra especialidad? 2) Y, aún siendo capaces de identificar el área de expertise correspondiente, todavía tendríamos la gran tarea de interesarnos por conocer la fiabilidad de sus afirmaciones, no solo de forma genérica, sino también en su aplicación al caso concreto. Y 3) Además de la fiabilidad, no puede obviarse que los expertos podrían sufrir parcialidades disposicionales sobre el tema pues, al igual que los jueces, no dejan de ser individuos pertenecientes a una determinada sociedad.
- ESTEREOTIPOS Y SESGOS EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. A propósito de la valoración de la prueba con perspectiva de genero
Podríamos definir a los sesgos como aquellas «reglas cognitivas que, inconscientemente, todo ser humano aplica al procesar la información que recibe del exterior, y que permiten ‘reducir las tareas complejas de asignar probabilidad y predecir valores a operaciones de juicio más simples’» (De la Rosa Rodriguez, 2016)
Por otro lado, también veo conveniente definir el sesgo de grupo (in group bias), el cual podría comprenderse como la técnica cognitiva que «provoca el error de valorar de forma injustificadamente homogénea las actitudes, actos y opiniones de las personas que pertenecen al mismo grupo, y por la sola razón de pertenencia a ese grupo. Esos prejuicios pueden ser tanto positivos, como negativos, y pueden darse por la pertenencia o no del propio sujeto a uno de esos grupos» (Muñoz Aranguren, 2011). El error cognitivo derivado del sesgo de grupo aparece durante el proceso en el cual la persona realiza generalizaciones, homogeneiza y atribuye un significado específico a un acontecimiento particular. Este sesgo no debe confundirse con los sesgos implícitos (implicit bias), los cuales se refieren a la «atribución inconsciente de menor valor moral a un grupo», lo que generalmente lleva a tener preferencias automáticas (sin considerar el contexto) hacia ciertos grupos o en su contra. (Domeniconi, 2019)
- Sesgos implícitos
Los sesgos implícitos pueden entenderse como criterio (o patrones) de pensamiento estereotipados basados en asociaciones mentales almacenadas. Estos sesgos tienen un componente emocional, ya que las valoraciones afectivas que los conforman son determinantes en la manera en que influyen en nuestro comportamiento y creencias. Poseen un aspecto conductual, dado que se expresan en nuestras acciones y procesos cognitivos. Finalmente, son altamente dependientes del contexto, ya que factores externos, como las circunstancias y expectativas, juegan un papel crucial en su aparición y funcionamiento. (Martínez, 2024) Al respecto, Martínez (2024), señala algunas características, las cuales serían las siguientes:
- Los sesgos implícitos distorsionan nuestra capacidad perceptiva, juicios y comportamientos de forma involuntaria e inconsciente, dirigiendo nuestro comportamiento y pensamiento con las personas con su grupo social. Este criterio puede verse influenciada desde múltiples formas, como ser las reacciones emocionales y fisiológicas (como el estrés), hasta procesos cognitivos (como la manera en que interpretamos información ambigua o valoramos la evidencia disponible).
- Debemos tener en cuenta que la relación que existe entre los sesgos implícitos y el comportamiento es relativamente débil, ya que una sola medición de estos sesgos no permite prever con exactitud cómo actuará una persona en una situación determinada, debido a la intervención de múltiples factores. No obstante, a nivel colectivo, los sesgos implícitos tienden a ser más estables y pueden ser herramientas útiles para predecir patrones de comportamiento discriminatorio dentro de una sociedad o grupo.
Los sesgos implícitos suelen considerarse inconscientes e inaccesibles mediante la introspección, pero pueden analizarse desde tres perspectivas distintas, según Gawronski y Bodenhausen, citado por Martinez: (i) ser conscientes del origen de una actitud, (ii) ser conscientes de la actitud en sí y (iii) ser conscientes del impacto que tiene en otros procesos psicológicos. La falta de conciencia sobre su impacto es un rasgo distintivo y problemático de estos sesgos, ya que influyen en aspectos como la interpretación del comportamiento ajeno, la interacción social y la evaluación de información, incluso cuando las personas intentan evitar sus efectos. Más aún, estudios recientes han demostrado que los entrenamientos diseñados para crear conciencia sobre la existencia y la generalización de los sesgos implícitos no reducen su impacto y, en algunos casos, incluso refuerzan los comportamientos sesgados en lugar de mitigarlos. (Martínez, 2024)
En términos generales, la ambigüedad, la discrecionalidad y la ausencia de criterios decisionales claros suelen ser factores que favorecen la aparición de sesgos implícitos en las decisiones y valoraciones. Una vez definida y comprendida la naturaleza de estos sesgos, los siguientes apartados detallarán su impacto en los procesos cognitivos y en la toma de decisiones, especialmente dentro del ámbito de los procesos penales. (Martínez, 2024)
- Sesgos implícitos en la valoración de la prueba
Los sesgos implícitos pueden afectar la percepción y la memoria de un testigo que haya presenciado los hechos de forma directa, incluso si otros factores de información, como la iluminación, la distancia y otros procesos perceptuales, funcionan de manera adecuada y confiable. De este modo, influenciado por su percepción, un testigo podría interpretar una acción como violenta solo por la categoría social de quien la lleva a cabo, o incluso confundir un desarmador con un arma. Además, bajo la influencia de la memoria (y considerando que las pruebas testimoniales generalmente se realizan mucho tiempo después de que ocurren los hechos), un testigo podría recordar únicamente el comportamiento agresivo de una persona (si pertenece a un determinado grupo social) y olvidar otras acciones, ya sean de la misma persona o de otros, que podrían ser cruciales para determinar si los hechos encajan o no en un tipo penal específico (Colina Ramírez, 2019).
Los sesgos inconscientes pueden afectar la manera en que una persona encargada de juzgar valora un testimonio presentado durante el juicio, asignándole, de forma no consciente, más o menos credibilidad, simplemente debido a la pertenencia del testigo a una categoría social determinada. Este fenómeno puede ocurrir incluso si se ofrece una justificación razonable y coherente para la sentencia. Este mismo riesgo puede extenderse a la valoración de las pruebas periciales, a pesar de que se haya verificado adecuadamente la formación, los antecedentes, la independencia y la fiabilidad de los métodos empleados por el perito. De igual manera, este tipo de sesgo podría influir sobre la valoración de pruebas altamente confiables, como la neurogenética, que también puede ser susceptible a la esencialización, o aquellas que implican análisis de ADN. Se evidenció que el género afecta de forma implícita la forma en que los jurados simulan valoran los testimonios periciales en casos relacionados con ADN, lo que, a su vez, impacta la probabilidad de que una persona imputada sea declarada culpable o inocente. Este estudio sugiere que la influencia del género es mayor cuando el testimonio experto es más complejo: a medida que aumenta la complejidad del testimonio, también lo hace la dependencia de la valoración basada en el género del perito (Martínez, 2024).
Lo dicho en el párrafo anterior abona a un problema epistémico más general derivado del principio de inmediación en la práctica de la prueba que consiste en que este se convierte en una suerte de «posición privilegiada e insustituible que le permita al tribunal recibir señales emitidas que el declarante que le indica a él, y solo a él, si su declaración es veraz o no» (Vázquez y Fernández, 2022 p. 331), de tal modo que la forma en que el testigo declara (sonrojo, nerviosismo, tartamudeo) pueda usarse como razón para aumentar o restar credibilidad a lo atestado, lo cual ha sido refutado por la psicología del testimonio. Si bien es cierto que esto puede ser relativamente controlado a través de la motivación escrita (si aparece como una premisa del razonamiento presentado por la persona juzgadora), ello solo funciona cuando la persona juzgadora asume conscientemente esa posición privilegiada y usa esas señales como razones para su deliberación (solo así puede ser descubierta a través del análisis de la motivación escrita). Sin embargo, los sesgos implícitos pueden provocar que la categoría social del testigo o perito sea relevante en la ponderación de su testimonio, de manera inconsciente, afectando así el valor probatorio asignado, y siendo imposible de controlar a través de la motivación escrita de la sentencia. (Martínez, 2024)
Por otro lado, en casos de violencia psicológica, sexual, o cualquier otro tipo de agresión, es posible que la propia denunciante no sea siempre una fuente completamente objetiva en su testimonio, ya que, en ocasiones, puede existir la posibilidad de que distorsione los hechos, ya sea de manera intencional o inconsciente, para reforzar su versión de los acontecimientos y obtener un beneficio en el proceso judicial. Esta distorsión podría incluir exagerar o inventar detalles que no corresponden con la realidad, con el fin de influir en la decisión del juez o la autoridad encargada. Por lo tanto, es fundamental que la declaración testimonial de la denunciante sea cuidadosamente cuestionada y evaluada dentro del contexto de otros elementos de prueba, para garantizar que se logre una evaluación justa y equilibrada de los hechos. Este enfoque crítico y analítico resulta esencial en casos de violencia psicológica o sexual, donde las emociones y percepciones pueden nublar la objetividad, y en los que la precisión de la evidencia es clave para una resolución equitativa.
- Estereotipos
Los estereotipos, son conocidos como creencias generalizadas o suposiciones sobre las características o atributos de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir (Martínez, 2024). En tal sentido, por estereotipos, a diferencia de los sesgos, pueden consistir en una mera generalización descriptiva:
Por lo general, mediante un estereotipo se atribuye una propiedad a los miembros de un grupo por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Es decir, se atribuye una propiedad B a todos los miembros de una categoría en virtud de que, en cuanto poseen la propiedad A, pertenecen a esa categoría. La propiedad puede ser positiva o negativa. (Domeniconi, 2019)
Los estereotipos, al ser generalizaciones sobre las características de ciertos grupos, pueden ser útiles en la toma de decisiones cuando se basan en generalizaciones válidas y respaldadas por datos estadísticos como científicos. Sin embargo, no deben usarse cuando dependen de sesgos grupales o preconceptos sin fundamento estadístico por parte de los decisores. Dado que los jueces, al ser seres humanos, tienen prejuicios y sesgos implícitos, lo que puede llevarlos a cometer errores debido a sesgos cognitivos, es fundamental contar con información confiable, objetiva y respaldada por estadísticas para determinar las penas sin caer en injusticias derivadas de sesgos o generalizaciones incorrectas. Utilizar correctamente las generalizaciones sobre los rasgos de un grupo, y evitar su uso cuando son falsas, podría ser clave en la tarea judicial de establecer la pena adecuada. (Domeniconi, 2019)
Arena, citado por Domeniconi, distingue entre estereotipos descriptivos sin base estadística y estereotipos con base estadística. Al respecto:
Carecen de base estadística los estereotipos que atribuyen a los miembros de un grupo una característica que no poseen y suelen ser denominados «estereotipos falsos». En cambio, tienen base estadística los estereotipos que asocian a los miembros de un grupo una propiedad que efectivamente poseen. Ello no quiere decir que la mayoría de los miembros del grupo posee esa propiedad, sino que el hecho de ser miembro de ese grupo, y no de otro, hace más probable que se la posea. (Domeniconi, 2019)
Sobre los Estereotipos descriptivos con base estadística, se puede decir que:
(…) la importancia de la función cognitiva no debe ser exagerada. Es cierto que los estereotipos con base estadística poseen rendimiento cognitivo, ya que permiten tomar decisiones, tanto acerca del grupo en general como acerca de un individuo perteneciente al grupo. Pero en este último caso solo en supuestos de falta de información. Es decir, frente a evidencia contraria, la persistencia de la atribución de ciertas características a un individuo, por el hecho de pertenecer al grupo, está solo excepcionalmente justificada. (Domeniconi, 2019)
- ¿Valoración de la prueba con perspectiva de género?
Esta expresión resulta, al menos para mí, algo chocante desde el momento mismo de su formulación, ya que implica una carga de sesgos y estereotipos (legalizados) que parecen orientados a favorecer a un determinado género en un contexto específico. Abordar la valoración de la prueba desde una perspectiva de género sugiere que los jueces, al momento de valorar la prueba, deben liberarse de su supuesto rol de imparcialidad y objetividad, transformándose en entidades cuyo razonamiento se limita, en cierto modo, a una programación rígida que favorece a un sector específico. Este enfoque recuerda, en parte, a los sistemas de prueba legal o de tarifa legal, donde el juez se ve obligado a aplicar normas predeterminadas sin razonar el caso en concreto. Es importante destacar que la valoración de la prueba debe seguir principios y reglas fundamentales, pero al introducir un sesgo de género en la valoración de la prueba, se corre el riesgo de desvirtuar estos principios en aras de favorecer a un grupo solo por pertenecer a un determinado género.
En el ámbito penal, una denuncia por violencia de género no constituye, por sí sola, prueba suficiente para establecer objetivamente la responsabilidad penal del denunciado. La mera denuncia, sin la corroboración de todos los elementos de juicio que hacen en si la hipótesis de la denunciante, carece de la solidez necesaria para generar convicción en el juzgador. En estos casos, el proceso debe garantizar obligatoriamente la presunción de inocencia, principio de igualdad de partes y el derecho a la defensa del acusado. Por ello, referirse a la denunciante como ‘víctima’ desde la fase inicial del procedimiento —antes de que exista una sentencia firme— vulnera el principio de presunción de inocencia, al prejuzgar la culpabilidad. La presunción de inocencia solo puede destruirse cuando el tribunal alcance una plena convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Al respecto, es pertinente revisar, solo, algunos Artículos de la Ley No 348 de 9 de marzo de 2013. “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Bolivia): si analizamos lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 348, que refiere: “Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación”. En este caso, el juez debe corroborar la fiabilidad de cada una de las pruebas que afirme la hipótesis de violencia sufrida a afectos de dictar las medidas de protección necesarias. Empero, como se puede advertir, de la propia Ley, y en específico este Articulo que ordena al juzgador (como en el sistema de prueba legal) a aplicar la disposición, incluso cuando la denunciante no haya aportado ninguna prueba que pueda generar convicción en el juez (como veremos más adelante); otro ejemplo que evidencia las irregularidades de este artículo (al igual que la propia Ley) ocurre cuando el juzgador actúa bajo presión social y mediática. En tales casos, es probable que jueces y fiscales bolivianos —buscando complacer— apliquen esta Ley sin estar convencidos, mediante pruebas, de que efectivamente se cometió un delito. De este modo, se vulnera la presunción de inocencia. Así, según esta norma, bastaría con la denuncia de la presunta víctima, sumada a la presión social y mediática, para condenar al denunciado y anular sus derechos y garantías constitucionales. En este contexto, se le podría privar del derecho a la vivienda y a la propiedad, basándose únicamente en la denuncia de la presunta víctima, sin un proceso justo ni pruebas objetivas. En tal sentido, el Art. 35 de la Ley 348 vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad (como el derecho al habitad y a la vivienda) del denunciado, y habilita a una presunción de culpabilidad para quien es denunciado, ya que a sola denuncia de violencia de genero se puede privar al denunciado, ya sea a su derecho a la propiedad (Art. 56.I de CPE) y habitad o vivienda (Art. 19.I de CPE). En tal sentido, el artículo 35 de la Ley 348 contradice de forma grosera a lo que establece el artículo 56.I. de la Constitución boliviana el cual dispone que: “toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que esta cumpla una función social”. a su vez la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José De Costa Rica, señala en su Art. 21.2. que: “ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos según las formas establecidas por la ley”. Asimismo, el Art. 17.1 y 2 de la Declaración Universal De Derechos Humanos (DUDH), indica: “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”; de la misma forma, el segundo parágrafo de esta disposición, establece que: “…nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
La prueba, tanto en un proceso judicial como administrativo, reviste fundamental importancia, pues constituye el elemento esencial para determinar la veracidad de los hechos y garantizar una decisión justa. La presunción de inocencia solo puede ser desvirtuada cuando, mediante los elementos de juicio (pruebas) aportados al proceso, se alcance la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable. La declaración de la denunciante -sobre hechos de violencia de género (ya sea psicológica, familiar, económica, sexual o incluso feminicidio)- no constituye por sí sola prueba suficiente para generar convicción de culpabilidad en el juzgador. El principio de presunción de inocencia exige que toda condena se base en un conjunto probatorio sólido, coherente y corroborado que excluya toda duda razonable. Supongamos un caso de denuncia por violencia de género[13] donde el único elemento probatorio sea la denuncia de la presunta víctima (o su testimonio junto al de otros). En tal escenario, surge una cuestión procesal fundamental: ¿cómo determinar la veracidad de las palabras (hechos, declaraciones, dichos) sin prueba que los corroboren? El sistema jurídico no puede operar bajo simples impresiones subjetivas -ni mucho menos presumir automáticamente la falsedad o veracidad de las partes- debe garantizar la presunción de inocencia.
Al respecto, el Art. 86 (Principios procesales), de la Ley 348, refiere: “En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. Además de lo establecido en el Art. 97, que refiere: “Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma”. Y finalmente para no creer, es importante hacer referencia a lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 348, que refiere que: “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. (…)”. Aquí se pone de manifiesto un principio clave: el Ministerio Público es el responsable de la investigación y de reunir las pruebas necesarias, no la denunciante. Por esto se entiende que la carga de la prueba no recaiga sobre la mujer denunciante, lo cual es un avance significativo en la protección de sus derechos. Pero, ¿cómo sabemos si la mujer dice la verdad o no sobre el caso concreto? La prueba es indispensable para establecer la culpabilidad, quien no prueba no tiene la razón en el proceso. Lo cual no quiere decir que la denunciante no sea víctima de violencia, pero la declaración y denuncia de la presunta víctima, no son ni deben ser suficientes para privarle los derechos y garantías del denunciado.
De lo descrito supra, me atrevo a decir que en Bolivia no se necesita elemento de juicio (prueba) que genere convicción suficiente para establecer la culpabilidad de acusado en delitos de violencia contra las mujeres; solo se necesita la denuncia de la presunta víctima y un grupo de personas con las pancartas “yo si te creo, estamos contigo no estás sola, además sumado un grupo de políticos y la prensa para condenar previamente al denunciado antes que se lleve a cabo el proceso judicial; no es justo que, en un proceso judicial, un grupo de personas colectivas y políticas antepongan la credibilidad del testimonio de la denunciante sobre a la presunción de inocencia del denunciado, el cual está garantizada por la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Es un hecho que las denuncias deben ser tomadas en cuenta ya que se inicia con la actividad jurisdiccional de investigación y control de la misma, pero en un Estado de Constitucional, la única forma de establecer, formalmente, la verdad de los hechos, es que las pruebas que han sido aportadas en el proceso corroboren suficientemente la hipótesis de la denunciante (acusadora). En este sentido, el juez debe valorar la fiabilidad de cada una de las pruebas que se ha aportado a efectos de establecer el grado de corroboración suficiente de los hechos denunciados, para que finalmente se justifique conforme las reglas de la sana critica si el grado de corroboración es suficiente (Ferrer Beltran, 2025).
Es evidente que, en estos procesos, donde se busca proteger a las mujeres de la violencia de género, existe un enfoque que favorece a las mujeres (solo por su condición de mujer) sobre los hombres en un proceso judicial, violando flagrantemente el principio de igualdad ante la Ley y la presunción de inocencia. Este enfoque no debe llevar a la aplicación de un principio de culpabilidad prematura, es decir, no se puede privar a una persona de sus derechos y garantías constitucionales solo con base en una denuncia. La denuncia por sí sola no puede destruir la presunción de inocencia, ni puede justificar la privación de derechos y garantías fundamentales.
En Derecho no basta con una denuncia para condenar a una persona, aun cuando presente un relato coherente y plausible: son necesarias las pruebas que acrediten hasta un cierto punto que estimemos suficiente. (Ferrer Beltran, 2025)
En casos de violencia psicológica, física, e incluso en los delitos sexuales, al menos en Bolivia, como violación, estupro, abuso deshonesto, corrupción de menores, no es suficiente la denuncia y la declaración de la presunta víctima para establecer responsabilidad penal al denunciado. En este sentido, debe ser la presunta víctima o el ministerio público, quien a través de pruebas acrediten hasta un cierto punto que estimemos suficiente que los hechos sucedieron como relata la persona denunciante. Bajo este razonamiento, lo único que es trascendente en el proceso es que si las pruebas aportadas en el proceso corroboran suficientemente la hipótesis de la denunciante. En ese sentido, el juez debe valorar la fiabilidad de cada una de las pruebas y establecer el grado de corroboración que dan a la hipótesis acusatoria (Ferrer Beltran, 2025),
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo español, seguida de forma constante por toda la jurisprudencia, que en los delitos sexuales no basta el relato como prueba, aunque sea coherente y plausible, de la persona denunciante (Ferrer Beltran, 2025)
En los últimos años, hemos visto, al menos en mi país Bolivia, la inoperancia, la falta de capacidad y la falta de ética en los funcionarios judiciales a la hora de conocer y resolver casos de violencia (sexual, psicológica, etc.); las verdaderas víctimas de violencia sufren el abuso de las autoridades judiciales y son revictimizadas constantemente; a tal punto de que los propios funcionarios judiciales que están obligadas a proteger a las personas víctimas de violencia revictimizan, desalientan denuncias o incluso favorecen a la impunidad convirtiéndose en una especie cómplices de la impunidad; burócratas de la injusticia; como unos negacionistas de la violencia, por lo cual, son responsables de la obstrucción de la justicia. Es pertinente, además, manifestar que es legítimo y justo que las organizaciones o colectivos de feministas reclamen o soliciten la prioridad de atención a las mujeres que sufren violencia de genero lo cual debe llamarnos la atención cuidadosamente en la recepción de las denuncias y las declaraciones; lo cual implica que las autoridades judiciales tengan la debida diligencia en la investigación del caso concreto.
El justificado reclamo de las organizaciones feministas de que las mujeres sean tomadas en serio cuando denuncian una agresión sexual tiene que traducirse, sin duda, en una atención cuidadosa en la recepción de las denuncias y, sobre todo, en una investigación seria y consistente de lo denunciado. (Ferrer Beltran, 2025)
Volvamos a esto que se llama “valoración de la prueba con perspectiva de género”, en mi opinión (y la de otros) valorar la prueba racionalmente implica valorar la prueba sin sesgos y prejuicios de género. En todo caso no existe, o no debería existir en un Estado Constitucional, la “valoración de la prueba con perspectiva de género”; ya que este método-ideológico pretende sustituir la valoración racional de la prueba, y priorizar la declaración emocional de la presunta víctima o priorizar la opinión de las activistas (políticas) sobre las pruebas objetivas, debilitando la presunción de inocencia y el principio de igualdad en un proceso justo. Lo que implicaría que los denunciados o acusados por una denuncia de violencia de genero deben someterse de acuerdo al nuevo orden político-ideológico de la feminización del Derecho Penal (como política pública) en el que la importancia del proceso no es la prueba objetiva sino la denuncia y declaración emocional de la denunciante y la opinión de colectivos y políticos en época de campaña.
La denuncia y el testimonio emocional de la presunta víctima, junto con las declaraciones de testigos en casos de delitos sexuales, violencia de género o incluso feminicidio, no constituyen por sí solos pruebas suficientes para determinar la culpabilidad del denunciado o acusado. Aunque estos relatos puedan resultar convincentes o coherentes, el sistema jurídico exige un análisis integral que incluya prueba suficiente —como pruebas forenses, documentales o periciales— para garantizar la objetividad y evitar condenas basadas únicamente en testimonios subjetivos. Este principio refleja las garantías del debido proceso, donde la presunción de inocencia solo puede ser destruida mediante un conjunto probatorio sólido y corroborado.
- SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
- Sistema de las pruebas irracionales «mágica y arcaicas»
En los pueblos primitivos de la Europa Medieval «Alta Edad Media», según se tiene, la actividad procesal primitiva pretendía, al menos en la romana-germánica, garantizar deductivamente la verdad de la conclusión fáctica a través de la prueba física del acusado; ante la que sucumbir era signo de culpabilidad y resistir era signo de inocencia, y esta fue la mayor expresión en el fundamento de las pruebas irracionales de tipo mágico y arcaico, y típicamente en los juicios por ordalía, de “duelo judicial, el juramento, la adivinación” (Ferajoli, 1995, p. 135-136 y N.30). Sobre las pruebas mágicas «irracionales» típicamente en los juicios por ordalía, escribe Ferrajoli (1995, Nota 30.), “documenta su presencia, además de entre los pueblos primitivos entre los antiguos egipcios, los asirios y los babilonios, los judíos, los griegos, los celtas, los eslavos y los pueblos germánicos”. Este “método” de «juicios de Dios» primitivo y bárbaro le costaba incluso la vida a un inocente –supuesto culpable de un delito- (verdadera víctima del sistema irracional). El juicio por ordalía en sentido amplio, designa, a decir de Gascón Abellán (2010, p. 12-13), a “cualquier experimento gnosseológico-místico donde se halla postulado un orden oculto del mundo diagnosticable mediante distintas vías, desde técnicas adivinatorias a una pugna inter duos ad probationem veritatis”. En tal sentido, las ordalías eran formulas rituales de tipo mágico y arcaico que se usaban en los sistemas procesales de los pueblos primitivos de la Alta Edad Media para establecer la culpabilidad o inocencia de una persona acusada.
Si se considera el tormento como criterio de verdad, se hallará tal falaz y absurdo como lo eran los juicios de Dios. La disposición física del cuerpo es la que determina, así en aquella como en estos, el éxito de la prueba. En todas estas pruebas puede ser condenado el inocente, y absuelto el verdadero reo: este modo de determinar la verdad no tiene la menor relación con ella… Al contrario, el tormento es una experiencia que se hace para ver si el acusado es efectivamente reo, y al mismo tiempo una pena cruel e infamante que se impone a un hombre cuando todavía se duda si es reo o inocente. (Ferajoli, 1995, Nota 33.)[14]
En el proceso primitivo la disposición del cuerpo físico del acusado era fundamental para resolver un caso en concreto, es decir, del cuerpo físico del acusado e incluso del inocente se determinaba la prueba fundamental del proceso que resolvía el conflicto. La formalidad de las pruebas mágicas e irracionales radicaba en la restricción o impedimento del juez en investigar y razonar la prueba de los hechos en un caso concreto, de modo que, al acusado, en un caso concreto, se le conminaba a colocar sus manos en un hierro candente o hierro caliente, y si el acusado se quema las manos, es culpable, y si no se quema, es inocente. A decir de Gascón Abellán (2010, p. 13), “caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir lesión, recoger una piedra o un anillo en agua hirviendo, encerrar al acusado y al acusador con una fiera y dar la razón al que resulta indemne”. Este tipo de fórmulas mágicas e irracionales, en la época medieval, determinaba el convencimiento formal del juez para decidir en un caso concreto, la prueba ritual se hizo por mucho tiempo, y en la actualidad aún se sigue realizando, en tribus africanas, en Egipto, etc.; por ejemplo, en los casos de adulterio a las mujeres se les obliga a lamer un hierro candente para ver si se quema o no la lengua, si se quema es culpable y si no es inocente.[15]
Por otro lado, la tortura, era un medio legítimo y fundamental para determinar el éxito del proceso, pues era prueba mágica con el que el acusador podía tener la razón frente al acusado, sin embargo, en ocasiones el acusado resistía la tortura, y probablemente, producto de ello, se le podría considerar inocente de lo que se lo acusaba.
La tortura, por otra parte, tenía un carácter participativo y negocial, en el sentido de que la confesión obtenida mediante ella equivalía a la autentificación de la instrucción por parte del acusado y a su implicación en la condena: el acusado, afirmaba la Glossa de Acursio, debe, por así decirlo, juzgarse y condenarse a sí mismo «per suam confessionem: unde seipsum condemnavit» (Ferajoli, 1995, Nota 33.)
Empero, la resistencia a la tortura y la falta de confesión no significaban una victoria del acusado o reo “a veces venían también, refiere Ferajoli (1995, Nota. 33), interpretadas como efecto de un maleficium taciturnitatis, es decir, encantamientos o, peor, de un artificium diaboli”.[16]
Bajo estos términos es posible rastrear que los fundamentos epistemológicos de la prueba irracional «mágicas y arcaicas» son idénticas, en sentido de continuidad, a las pruebas legales «racionales», o propiamente a lo que actualmente puede identificarse a estándar probatorio. Escribe Ferrajoli (1995, p. 136), “la identidad del esquema epistemológico señala arquetipos culturales comunes”.
También las pruebas mágicas, al igual que las pruebas legales, son en realidad pruebas formales en el sentido de que excluyen la investigación y la libre valoración del juez, sustituyéndolas por un juicio infalible y superior, divino en el primer caso y legal en el segundo. Y también las pruebas legales, como las pruebas mágicas, son por otra parte pruebas simbólicas en el sentido de que actúan como «signos normativos» de la conclusión deducida, hasta el punto de que las semi-pruebas y los cuartos de prueba legales aparecen siempre como signos normativos de algo: si no de la culpabilidad, de una semi o menos que semi-culpabilidad que comporta una aemi-pena o una pena en todo caso reducida. Una conformación de ello es el hecho de que la tortura, que arruino ininterrumpidamente el mecanismo de las pruebas legales y particularmente el de la confesión, en el procedimiento inquisitivo premoderno mantiene sin duda el carácter de ordalía de un juicio de Dios, o sea, de una prueba física ante la que sucumbir es signo de culpabilidad del acusado y resistir es signo de su inocencia. Desarrollo de las artes mágicas, recrudecimiento del sentimiento supersticioso, creencias oscuras en el demonio y fanatismo religioso forman, por lo demás, el tenebroso escenario cultual que circunda los procesos contra brujas, brujos y herejes, contra quienes más violentamente se desencadena, en la época contrarreforma, la persecución inquisitorial (Ferajoli, 1995, p. 136).
El sentido formal de las pruebas irracionales como las pruebas legales constituyen en supuestos de pruebas formales, lo cual en ambos sistemas se excluye la investigación –epistemología– y la libre valoración del juez, sustituyéndolos por una especie de juicio infalible y superior (Gascón Abellán, 2010, p. 14).
Que dicho juicio se «divino en el primer caso y legal en el segundo» no oscurece la comentada continuidad entre ambos tipos de prueba; pone sólo de manifiesto la absoluta irracionalidad de la primera, por basarse en una tesis mágica o sobrenatural o religiosa, y la mayor racionalidad de la segunda, por basarse en leyes de la naturaleza o en máximas de experiencia. En suma, la prueba legal del procedimiento inquisitivo es también, como la de ordalía, un tipo de prueba formal, si bien, frente a la magia precedente, el proceso inquisitivo quiere presentarse como racional. (Gascón Abellán, 2010, p. 14)
Este absurdo e irracional forma de establecer la culpabilidad del acusado sugiere pensar en un nuevo método civilizado y racional de valoración de la prueba. La prueba irracional «mágicas y arcaicas» (sistema de pruebas de ordalía) fue prohibido, según refiere F. Carrara, citado por Ferrajoli (1995, p. 136), “por el cuarto concilio Lateranense de 1215, del que nacio el proceso inquisitivo”.
- Tres sistemas antagónicos de valoración de la prueba
En la historia de la dogmática procesal sea ha referido a tres sistemas antagónicos de valoración de la prueba. Lo que los hace antagónicos, son los factores que operan como criterios justificativos de la hipótesis planteada en el proceso –conocidos como enunciados facticos–[17] (Dei Vecchi, 2020).
- Sistema de prueba legal
El primer sistema es conocido como sistema de prueba legal o tasada, escribe Vecchi (2020), “lo que determina qué elementos poseen relevancia justificativa y con qué grado respecto del enunciado fáctico de que se trate son las disposiciones legislativas”.
El criterio de la prueba legal se acentuaría a un sistema de regulación previa, ese sistema predetermina de forma general y abstracta el valor que debe atribuirse a cada elemento probatorio introducido en el proceso (prueba legal o tasada propio del proceso canónico) (Taruffo, 2002, p. 387).
Sobre este sistema de valoración de la prueba, la norma positiva es quien refiere por anticipado el valor o grado de eficacia que tiene cada elemento de juicio –prueba–, la prueba debe cumplir con el umbral que establece la Ley precisa; en tal sentido los hechos deben adecuarse a la regla o estandar legal probatorio.
El juez no debe razonar y mucho menos atribuir un valor a la prueba, no tiene libertad de apreciación, es decir, el legislador a través de una estándar o regla atribuirá un valor o eficacia a la prueba; con lo cual queda determinada la decisión sobre la reconstrucción del hecho, transformada así en una operación jurídica (Cusi Alanoca, 2022, p. 31).
- Sitema de intima convicción
Sobre el segundo sistema de valoración de la prueba que es conocido como sistema de valoración de íntima convicción, lo cual sugiere Vecchi (2020) que:
El valor justificativo de ciertos elementos respecto del enunciado fáctico es el impacto psicológico que esos elementos provocan en quien debe juzgar la suficiencia “probatoria”. Por cierto, el estado mental relevante puede ser determinado por el legislador (piénsese en expresiones legisladas como convicción suficiente, sospecha, duda, plena convicción, etc.), pero esto no hace que la índole de factores relevantes sea, solo por ello, legislativa.
Se puede referir sobre este método que surge ante la reacción de la prueba legal o tarifa legal, tiene como objeto erradicar los excesos del lenguaje jurídico, la ambigüedad o la inconstitucionalidad de una norma en el que ha cometido el legislador. Se otorgó al juez amplias facultades sobre la apreciación de la prueba al no estar sometido a reglas. Además, la libertad al momento de la formación de su convencimiento, claro está, que dicha libertad debe ser entendida en sus justos términos y no como arbitrariedad (Cusi Alanoca, 2022, p. 35).
- SISTEMA DE SANA CRITICA RACIONAL
- Primera regulación positiva del sistema de sana crítica
La primera consagración normativa del sistema de sana crítica, se encuentra en la Ley de amnistía número 27 del año de 1831, a partir de entonces ha tomado relevancia en el campo procesal (Cusi Alanoca, 2022, p. 39). Seguidamente, y en sentido fuerte, la sana critica fue positivada en Europa, específicamente en el Derecho procesal español, me refiero, al Reglamento del Consejo Real en los negocios contenciosos de la Administración, de fecha 30 de diciembre 1846 (Cusi Alanoca, 2022, p. 40).
El sistema de sana crítica, como método de valoración probatoria, tiene sus orígenes en los Artículos 147 y 148, del Real Reglamento del Consejo Español, el cual establecía que el Consejo debía apreciar “según las reglas de la Sana Crítica, las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones”; previsión normativa que sirve de antecedente inmediato a la Ley Española en Enjuiciamiento Civil de 1855, en cuyo Art. 317, estableció que-:
Los jueces y tribunales apreciaran según las reglas de la Sana Crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos.
Escribe Cusi (2022, p.40), citando a Barrios, extrae una cita de la clásica obra de Aguilera de Paz y Rivas Martí, contemporáneos y comentadores de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil de 1855, el cual refiere lo siguiente:
se intentó formularlas dos veces en la Comisión Codificadora, cuando se discutió la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil española, más hubo de desistirse de este propósito ante la imposibilidad de fijarlas de una manera taxativa, y por eso no se hallan determinadas ni en ése ni en ningún otro texto legal (Cusi Alanoca, 2022, p. 40).
Al respecto, el origen de la sana crítica, escribe Cusi (2022, p.40) citando a Sentis Melendo, al expresar que, “el concepto y la expresión nos pertenecen: son netamente hispánicos, como sistema de valoración de la prueba, o mejor como expresión de esa valoración, no se encuentra”.
Este criterio, expresa manifiestamente que la sana critica fue acuñada en la legislación española, esta afirmación se sostiene en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 que influye directamente en las legislaciones latinoamericanas.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, disponía en su artículo 659, que:
los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración la razón de la ciencia que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran.
En tal sentido, el legislador ha establecido que, en la mayoría de los países de hispanoamerica, el sistema de valoración de la prueba es el de la sana critica, en tal sentido, el juez o tribunal debe valorar la prueba conforme las reglas de la sana critica.
El sistema de sana crítica racional como método de valoración de la prueba en la legislación boliviana, se expresa en los siguientes umbrales: el Artículo 1286 del Código Civil, Artículo 145 del Código Procesal Civil, Artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, Artículo 332 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, Artículo 219 del Código de la Niña, Niño y Adolescente, Artículo 3.j del Código Procesal del Trabajo, Artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo, Articulo 98 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, Articulo 87 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, y, las que disponga las demás normas pertinentes.
- SANA CRÍTICA Y REGLAS DE LA SANA CRITICA
El sistema de sana crítica ha sido concebido como una alternativa racional en la valoración de la prueba. El sistema de sana critica es un método justificativo que, si bien otorga al juez libertad para valorar la prueba, la sujeta a criterios lógico-racionales y deónticos (deber ser). Para comprender este sistema es necesario distinguir dos componentes esenciales (y por separado): es decir, comprender la sana crítica y las reglas de la sana critica:[18]
- La sana critica, debe ser comprendida como el juicio de corrección formal en el pensamiento humano que exige decidir objetivamente;
Cuando hablamos sobre juicio de corrección del pensamiento humano que exige decidir objetivamente, hacemos referencia a la necesidad de que el juez realice un análisis riguroso, reflexivo, libre de sesgos y prejuicios para valorar las pruebas. Este juicio implica que el juez debe ser capaz de refinar y corregir sus propios pensamientos y razonamientos; eliminando sesgos, prejuicios, falacias y errores de interpretación. Cuando hago alusión a la eliminación de prejuicios, entiendo que el juez debe ser consciente de sus propios prejuicios y sesgos personales y, en la medida de lo posible, debe apartarlos del análisis valorativo de las pruebas. En otras palabras, un juez no puede basar su decisión únicamente en creencias preexistentes o en estereotipos, mucho menos en su íntima convicción. Esto es particularmente importante en casos donde las pruebas son complejas o las partes involucradas tienen una fuerte carga emocional (por ejemplo, en casos de violencia de género o el propio feminicidio).
La sana critica es un juicio de razonamiento lógico. Para que el juicio sea «correcto», el juez está obligado en emplear un razonamiento lógico y coherente. La corrección del pensamiento humano implica que el razonamiento no esté influenciado por emociones o factores externos no relacionados con la prueba de los hechos del caso concreto.
Este juicio de corrección busca que el razonamiento del juez esté alineado con las reglas de la sana crítica y a la tutela judicial efectiva, y que la decisión no se encuentre viciado por su íntima convicción del juez el cual puede producir decisiones arbitrarias o improvisadas. La sana crítica del juez asegurara que la decisión sea producto de un análisis lógico y coherente, basado en las pruebas objetivas.
El juez aplica su razonamiento crítico y lógico para evaluar las pruebas, corrigiendo o eliminando cualquier error de juicio que pudiera surgir por sesgos y prejuicios o influencias externas; tomando decisiones basadas en un análisis objetivo y ético de los hechos del caso. Este proceso es esencial para garantizar que el debido proceso y la tutela efectiva se respeten, y que la decisión final esté motivada y justifica en una valoración adecuada de las pruebas, sin prejuicios ni decisiones arbitrarias.
- Las reglas de la sana crítica son estándares objetivos[19] que se estructuran en tres dimensiones fundamentales: lógico-epistémicos (racionalidad y justificación del conocimiento probatorio), científico-técnicos (validez metodológica) y deóntico-normativos (conformidad con el derecho y la ética judicial) que validan la fiabilidad y certeza en la valoración de la prueba, este entendimiento permite al juez garantizar que la decisión judicial sea justificada (motivada racionalmente).
Estándar por que destaca correctamente que la sana crítica impone exigencias estructuradas (no es discrecionalidad). Este estándar, funciona como conectores correctivos (criterios lógico-jurídicos para valorar la prueba) que permiten identificar y corregir errores en la valoración de la prueba; a este estándar se conoce como las reglas de la sana crítica. Estas reglas se componen por las reglas de la lógica (principios que la sustentan); conocimientos científicos (peritajes, métodos técnicos); máximas de experiencia (juicios inductivos), principios de psicología (evaluación de testimoniales y sesgos cognitivos) –y otros estándares que racionalmente puedan justificarse–. En este sentido, se puede afirmar que las reglas de la sana crítica son criterios formales de corrección que disciplinan la valoración de la prueba, exigiendo que la decisión se funde tres dimensiones fundamentales: lógico-epistémico (coherencia interna y justificación racional del conocimiento probatorio), un soporte científico-técnico (apoyo en métodos válidos y experticias reconocidas), y un marco jurídico-deóntico (conformidad con normas procesales y ética judicial), garantizando así una motivación objetiva, transparente y exenta de arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Los criterios formales de corrección permiten al juez corregir su razonamiento conforme la aplicación de las reglas de la sana critica (estándares jurídicos) estructurados que garantizan un análisis racional y justificado. En un caso hipotético, el juez no puede contradecirse en sus premisas (lógica) o ignorar un peritaje médico avalado (cientificidad).
La decisión probatoria (decisión sobre la fiabilidad de las pruebas y cómo afectan a la conclusión final del juicio) debe estar necesariamente justificada conforme el estándar de las reglas de la sana critica. Esto implica que el juez debe ser capaz de estructurar lógica y epistemológica a efectos de asegurar la validez racional y objetiva de la decisión judicial (como administrativa).
Las reglas de la sana crítica, como método de justificación de la decisión judicial, se fundamentan en estándares de corrección formal del razonamiento probatorio, las cuales son: las reglas de la lógica (principios que garantizan la coherencia y validez del razonamiento), los conocimientos científicos (peritajes y métodos técnicos fiables), las máximas de experiencia (juicios inductivos basados en conocimientos previos y patrones recurrentes) y los principios de psicología (evaluación de testimonios y análisis de sesgos cognitivos). A continuación, se expone una síntesis de cada uno de estos estándares formales:
- Regla de la Lógica:
La regla de la lógica establece que la valoración de la prueba debe basarse en un razonamiento lógico y coherente. Los principios lógicos son las bases sobre las cuales el juez organiza y estructura su análisis, asegurándose de que su razonamiento sea consistente y sin contradicciones. Podemos formular tres principios, como criterios universales, meramente formales o lógicos de la verdad, los cuales son:
- El principio de contradicción y de identidad (principium contradictionis et identitatis): “por el cual se determina la posibilidad interna de un conocimiento para juicios problemáticos” (Kant I. , 1943, p. 103).
El principio de identidad, pretende significar que si una proposición es verdadera, siempre será verdadera. La identidad de la persona o cosa es la misma que se supone; y sobre el principio de contradicción, según la cual una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o destruyen entre sí. Dos juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente válidos y que, por lo tanto, basta con reconocer la validez de uno de ellos para poder negar formalmente la validez del otro.
Sobre el principio de Contradicción, se puede afirmar que, “una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. Ejemplo: Es imposible que una persona se encuentre en lugares distintos al mismo tiempo” (Escuela Judicial Electoral, 2021).
Sobre el principio de identidad, implica que “una cosa es idéntica a sí misma: lo que es, es; lo que no es, no es. Ejemplo: Una notificación es válida si se cumplen las formalidades esenciales exigidas por la ley, si no se cumplen, no es válida” (Escuela Judicial Electoral, 2021).
- El principio de razón suficiente (principium rationis sufficientis), “en el que se funda la realidad (lógica) de un conocimiento, que este fundado, como materia para juicios asertóricos” (Kant I. , 1943, p.103). )
El principio de razón suficiente, comprende que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada o probada, pues las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia.
El principio de razon suficiente implica que, “una cosa tiene una razón de ser, es decir, una razón suficiente que la explica. Ejemplo: La tierra gira sobre su eje”. (Escuela Judicial Electoral, 2021)
- El principio de tercero excluido (principium exclusi medii inter duo contradictoria), “en el que se funda la necesidad (lógica) de un conocimiento –que tenga que juzgarse necesariamente así y no de otro modo, es decir, que lo opuesto sea falso-, para juicios apodícticos”. (Kant I. , 1943, p. 104)
El principio de tercero excluido, es una proposición que no puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo. Dos juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente falsos y que, basta con reconocer la falsedad de uno de ellos para poder afirmar formalmente la validez del otro. Se presenta en los casos en dónde un juicio de valor es verdadero y el otro es falso.
El principio de tercero excluido implica que, “una cosa es o no es, no cabe un término medio. Ejemplo: la votación de una urna no puede anularse a la mitad” (Escuela Judicial Electoral, 2021).
- Regla de los Conocimientos Científicos:
La regla de los conocimientos científicos se refiere a la aplicación de métodos, principios y evidencias científicas en la valoración de las pruebas. Este principio implica que las pruebas científicas, tales como informes periciales, autopsias, pruebas forenses o análisis de huellas, etc, deben ser evaluadas de acuerdo con el conocimiento técnico y los estándares científicos que las sustentan.
- Regla de las Máximas de Experiencia:
La regla de las máximas de experiencia implica que el juez valore las pruebas con base a un conjunto de conocimientos, estos conocimientos son generalizados con base a determinada experiencia previa, experiencia general de vida o especiales conocimientos en la materia que puedan proporcionar un entendimiento más claro del caso concreto.
son nociones derivadas de la experiencia común que representan la base de conocimientos generales para la valoración de la prueba, pero que expresan nociones de sentido común que tienen como único fundamento el hecho de formar parte de la cultura del hombre medio en cierto lugar y en cierto momento (Limay Chavez, 2021).
Esta regla hace referencia a las generalizaciones inductivas basadas en la experiencia cotidiana o profesional. Es decir, el juez puede usar lo que sabe de situaciones similares en el pasado para evaluar cómo las pruebas encajan en el contexto del caso. Es decir, las reglas de las máximas de experiencia “son juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se examina, obtenidos de la experiencia, pero no vinculados a los casos singulares de cuya observación se inducen” (Escuela Judicial Electoral, 2021).
- SISTEMA DE SANA CRITICA RACIONAL. Aproximaciones a la justificación y motivación
Comprendemos por sana critica como el juicio de corrección formal del razonamiento probatorio que exige al juez decidir de forma objetiva; los juicios de corrección se sustenta en estándares objetivos[20] que funcionan como conectores correctivos[21] del razonamiento probatorio, los cuales son: (1) las reglas de la lógica (sustentada en principios); (2) los conocimientos científicos (validez metodológica de peritajes y pruebas técnicas); (3) las máximas de experiencia (inducciones razonables basadas en observación reiterada); y (4) los principios de psicología (evaluación de testimonios y sesgos cognitivos), además de otros estándares establecidos por el ordenamiento jurídico. Estas reglas de la sana critica (estándar) integran un sistema de validación probatoria el cual se estructura en tres dimensiones fundamentales: (1) la dimensión lógico-epistémica (que exige racionalidad en el análisis y justificación adecuada de las conclusiones); (2) la dimensión científico-técnica (que requiere el uso de métodos validados y conocimientos especializados); y (3) la dimensión deóntico-normativa (conformidad con el derecho y la ética judicial). Este marco metodológico permite al juez justificar su decisión de forma rigurosa, transformando su convicción intima en un fallo objetivamente justificado, jurídicamente válido y libre de arbitrariedades, cumpliendo así con las exigencias del debido proceso.
La sana crítica es un sistema estructurado de valoración probatoria que opera como garantía fundamental del debido proceso. No se trata de una actividad (valorativa) discrecional del juez, sino de un método de razonamiento jurídico que impone estándares de corrección formal en la valoración de la prueba. Este sistema de justificación de valoración de la prueba exige que toda decisión judicial surja de un proceso intelectivo riguroso, verificable y conforme a parámetros objetivos que trasciendan la íntima convicción del juez.
Este sistema de valoración de la prueba transforma la mera convicción subjetiva en una decisión objetivamente justificada. A través de las reglas de la sana crítica, el juez debe dar razón a la validez lógica de los criterios utilizados para asignar valor probatorio a cada elemento de juicio y demostrar la ausencia de contradicciones en su valoración a efectos de justificar las inferencias realizadas, para luego explicar (motivar) el proceso lógico seguido.
En tal sentido, se entiende que el juez justifica la valoración de la prueba cundo da razones de la validez lógica de la prueba que respalden una afirmación o decisión que apoye la decisión del juez. Por otro lado, motivar implica explicar de forma clara y detallada el proceso de razonamiento probatorio, contrastando las pruebas con la hipótesis de las partes del proceso y explicar que no hay contradicciones en la prueba. Sin justificación, la motivación es vacía (no hay base real); sin motivación, la justificación es oscura (no se puede verificar). Ambas son exigencias del sistema de sana crítica racional.
Por ejemplo:
- La justificación se apoya en el estándar –reglas de la sana critica– que funciona como conectores correctivos (lógica, ciencia, máximas de experiencia, normas).
Ejemplo:
El juez justifica la condena al corroborar la fiabilidad de: (a) los testimonios que coinciden con el informe médico; (b) de la pericia que condice con la hipótesis acusatoria; y (c) que, no hay prueba que contradiga la acusación.
Justificación:
La sentencia se basa en: (1) testimonio coherente de la víctima; (2) informe psicológico que corrobora trauma; y (3) Certificado médico forense. Estos elementos superan la presunción de inocencia al excluir dudas razonables».
- La motivación muestra que dichos conectores se aplicaron correctamente.
Ejemplo:
El juez motiva su decisión al explicar: (a) cómo valoro la credibilidad de los testigos (psicología); (b) por qué el peritaje cumple estándares científicos; y (c) por qué la prueba documental es determinante».
Motivación:
El juez explica: (1) por qué el testimonio fue creíble (sin contradicciones); (2) cómo el peritaje siguió protocolos científicos; y (3) por qué no se aceptó la versión del acusado (falta de pruebas que la apoyen).
- VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA. Sistema de sana critica
A diferencia de los sistemas que siguen un criterio legal de valoración de pruebas (donde el valor de las pruebas está predeterminado); las reglas de la sana critica surgen como método de la justificación de la valoración libre de la prueba. La libre valoración de la prueba no “significa arbitrariedad y falta de motivación, sino todo lo contrario” (Nieva Fenoll, 2017). No se debe confundir la libre valoración de la prueba con arbitrariedad del juez, el principio de la libre valoración[22] ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal (liberado de la estrictez legal), pero no lo ha desvinculado y liberado de las reglas de la razón (Taruffo M. , 2005), de la lógica,[23] de la garantía de interdicción de la arbitrariedad,[24] y la responsabilidad.[25]
El fin de la valoración de la prueba a través del sistema de sana crítica racional radica en establecer –alcanzar– la verdad de los hechos en un proceso justo: es decir, el juez tiene deber ser de motivar y justificar su decisión para alcanzar la verdad de los hechos; La prueba de los hechos –verdad de los hechos– es la expresión objetiva de los hechos comprobados y/o verificados mediante la prueba de los hechos. Lo contrario o lo opuesto a la verdad indudablemente es la falsedad (o mentira), lo cual implica que las reglas de la sana crítica tienen como objeto fundamental la justificación del razonamiento probatorio a efectos de establecer de la verdad de los hechos, la verdad se alcanza a través de la aplicación de las reglas de la sana critica, que son los estándares objetivos que permiten al juez valorar la prueba de forma racional y lógica (justificación epistemológica de la decisión probatoria).
Escribe Bentham (1959, p. 10), que «el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas», por lo tanto, escribe Devis Echandia (1981, p. 10), “la prueba da carácter al proceso”, en tal sentido, la prueba de los hechos es el único medio para alcanzar la verdad en un proceso justo, por esta razón, seria insulso e incluso irracional que en un proceso justo la decisión –sentencia– del juez o tribunal se fundamente solo en las elucubraciones de las partes y pruebas sin convicción.
El juez racional decide sobre los hechos afirmados en un caso concreto, es decir, el juez no juzga sobre elucubración de hechos; hechos cualquier; opinión de hechos, etc.: por ejemplo, en un proceso: “A” demanda a “B”, naturalmente, el juez racional solo decidirá sobre los hechos afirmados que condicen solo con la prueba de los hechos, y este debe estar aportada en el proceso legalmente.
La prueba de los hechos en el proceso tiene la finalidad de llegar a la verdad de los hechos; al respecto, Ferrer Beltrán (2021, p. 17) refiere, que existe una “relación teológica entre la prueba y verdad, de modo que la verdad se configura como el objeto institucional a alcanzar mediante la prueba en el proceso judicial” y administrativo.
El concepto de verdad en juego, que resulta útil para dar cuenta de esa relación teológica, es el de verdad como correspondencia, de modo que diremos que un enunciado fáctico (formulado en el proceso judicial y sometido a prueba) es verdadero si, y solo si, se corresponde con lo sucedido en el mundo (externo al proceso) (Ferrer Beltrán, 2021, p. 18).
El juez racional e independiente conoce de una descripción sintética de hechos objetivos y de un acervo probatorio en un caso concreto, en tal sentido: los enunciados fácticos deben ser verificados y corroborados a través de la prueba de los hechos, lo cual llevara al juez y/o tribunal adoptar una decisión en función a la verdad de los hechos.
Por otro lado, –en materia penal-, un feminicidio, no es exactamente un hecho, sino un conjunto de hechos ante el cual el juez racional debe establecer –a través de la prueba- el grado de fiabilidad que apoya una hipótesis (sea del acusador o acusado). En caso de existir duda sobre la culpabilidad del acusado –In Dubio Pro Reo-, hay que absolver. En tal sentido, el juez o tribunal tiene conocimiento sobre los hechos afirmados –debidamente corroborados y contrastados con la prueba de los hechos– en el proceso, lo cual se comprenderá como el convencimiento del juez sobre el caso en concreto.
1) Los femicidios tienen lugar en contextos emocionales fuertes dominados por el odio de género que siente el agente hacia la mujer que mata. Esto no excluye el carácter intencional de la acción «X mató a Y», sino que, al contrario, el odio es determinante de la intención. Los hechos externos como «dar muerte a una mujer» se prueban a partir de la observación empírica y de inferencias a partir de ella. Por ende: Para que la muerte de una mujer «Y» odiada por un agente «X» sea femicidio, la acción «X mató a Y» debe ser intencional.
2) En los femicidios el odio de género hacia la víctima determina la intención del agente de matarla. Por tanto, el problema de la responsabilidad por la acción «X mató a Y» incorpora, en estos casos, al problema de la atribución del odio. ¿Cómo se atribuyen acciones emocionales? A partir de la conducta externa del agente y de las circunstancias contextuales del caso (el modus operandi y el tipo de violencia que usó X para matar a Y, el contexto de la muerte, las circunstancias de la muerte, la disposición del cuerpo, el resultado de la autopsia, los antecedentes de violencia género entre X y Y, la conducta anterior y posterior del agente, datos relevantes sobre la vida del agente como sus intereses, sus opiniones, ideas, creencias, relaciones familiares, laborales y sociales) debemos inferir el odio: «la mató por el hecho de ser mujer o por razones de género». Lo que nos permite pasar de la descripción de la acción: «X mató a Y» a la atribución del odio: «X mató a Y por el hecho de ser mujer o por razones de género» son las máximas de experiencia ¿Cuál es el fundamento de esas máximas de experiencia? Como todas las máximas de experiencia su fundamento es el pasado: si en el pasado los criterios usados para atribuir acciones emocionales han resultado provechosos no hay razones para pensar que no vayan a continuar siéndolo en el futuro. De ahí su corrección en el juicio de atribución. ¿Es esto suficiente? Para que la hipótesis que atribuye odio a la acción «X mató a Y» quede suficientemente probada debe ser sometida a refutación con hipótesis alternativas. En este proceso, los argumentos basados en la coherencia de la narración de los hechos es muy relevante. Por tanto: Para que el homicidio de una mujer «Y» sea femicidio deben encontrarse razones suficientes que permitan inferir la motivación basada en el odio de género que tuvo un agente «X» para matar a la mujer. (Ricaurte, 2022)
Para responsabilizar (o acusar) a una persona por el delito de Femicidio –o Feminicidio– en un caso en particular: el juez o tribunal deberá estar convencido y probar que: 1) X mató a Y intencionalmente; 2) que el motivo de esa acción fue el odio que le tenía X a Y por el hecho de ser mujer o por su condición de género. (Ricaurte, 2022)
Los jueces alcanzan pleno convencimiento cuando las pruebas que han sido aportadas legalmente al proceso corroboran suficientemente la hipótesis acusatoria. En tal sentido, el juez debe valorar la fiabilidad de cada una de las pruebas para de establecer el grado de corroboración de la hipótesis, para finalmente justificar si ese grado de corroboración es suficiente, de acuerdo con las reglas de la sana critica a efectos de destruir la presunción de inocencia.
- CONCLUSIÓN
El femicidio fue acuñada por el feminismo en 1976 con el fin de erradicar el asesinato violento de mujeres, por su condición de mujeres. Esta concepción es utilizada de maneras muy diferentes por las legislaciones de Latinoamérica según criterios políticos, ideológicos y jurídicos que se ajusten según “el momento”. Sin embargo, se debe analizar la situación real de cada uno de las legislaciones, a efectos de este, establecer criterios legislativos técnicos y científicos que establezcan con objetividad la responsabilidad del hombre cuando cometa un delito de femicidio en razones de género y motivados por el odio.
La prescripción (Art. 252 Bis del Código Penal Boliviano) normativa identificada, no se aproxima a la definición primigenia de feminicidio, más bien, las tergiversan y generan problemas de interpretación en la sociedad (Art. 252 del Código Penal Boliviano). Por lo visto, esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica, y debe resolverse por la precisión técnica y jurídica del legislador en la creación de la norma que formule el delito de feminicidio y asesinato en Bolivia. Y que, además, en el Estado Plurinacional de Bolivia, se debe generar una Ley de Genero Integral Contra la Violencia en la que se incluya a los hombres como seres humanos que requieren de protección. Este criterio se sustenta, en la ola de odio expresada por mujeres hacia los hombres por su condición de hombres. Solo basta con salir a las calles de la Ciudades de Bolivia el 8 de marzo, donde un grupo de mujeres agreden e insultan a los hombres por su condición de género. Y que además, en Bolivia, se ha incrementado el asesinato de hombres por mujeres (Novias, conyugues y convivientes, etc.).
La imprecisión del legislador boliviano al establecer que “solo matar a una mujer” es signo de Feminicidio, genera incertidumbre jurídica contradice las razones del Derecho penal y las garantías mínimas otorgadas al acusado para defenderse en un proceso justo. El feminicidio en Bolivia –en su tipificación– tiene matices políticos e ideológicos (ya que fue propuesto solo por feministas y no por juristas), por lo cual, no se puede determinar científicamente si las razones de muerte de las mujeres son por asesinatos misóginos por su condición de mujer. Sin embargo, existe un aumento de muerte de mujeres (asesinado por hombre) –y hombres (asesinado por mujeres)– por circunstancias diferentes a las establecidas por la teoría del femicidio como conceptualización primigenia propuesta por el feminismo. Considero que la importancia y las razones suficientes, serian, en todo caso, establecer que el femicidio –o feminicidio– es el asesinato misógino a una mujer por su condición de mujer –genero–.
La valoración de la prueba en los procesos de feminicidio debe estar alejada de sesgos y estereotipos, como por ejemplo, el sesgo de “perspectiva de género”, o criterios normativos que limiten el ejercicio del razonamiento probatorio del juzgador. La libre valoración de la prueba permite que el juez acuda a un estándar flexible (pero efectivo) y a la epistemología para determinar y establecer el grado de certeza y fiabilidad de la prueba de los hechos que han sido producidos en el proceso. No se debe confundir la libre valoración de la prueba con arbitrariedad del juez, el principio de la libre valoración ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal (liberado de la estrictez legal), pero no lo ha desvinculado y liberado de las reglas de la razón, la lógica, de la garantía de interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad (Cusi Alanoca, 2022).
La expresión “libre” hace referencia a que el juez no se encuentra sometido al sistema legal de valoración de la prueba y tampoco está sometido a su intima convicciones: es decir, la libre valoración de la prueba solo se entenderá cuando el juez tiene la libertad de apreciación conforme el umbral que establece las reglas del sistema de sana crítica. La valoración libre de la prueba debe ser razonada conforme las reglas del sistema de sana crítica racional (Cusi Alanoca, 2022).
Finalmente, el sistema de sana critica a través de sus reglas no permite la arbitrariedad, discrecionalidad e irreflexiva valoración de la prueba. Las reglas de la sana critica limitan la posibilidad de que el juez valore la prueba de forma arbitraria, y en este sentido, vaya en contra la lógica-epistémica y la deóntica (normar y ética judicial); ya que el examen justificativo de la valoración de la prueba demostrara si el juez o tribunal cumplió con los estándares que corrigen el razonamiento probatorio.
BIBLIOGRAFÍA
Bentham, J. (1959). Tratado de las pruebas judiciales, Tomo 1,. Bueno Aires-Argentina: EJEA.
Colina Ramírez, E. I. (2019). ¿Juzgar con perspectiva de género? Análisis sobre sus posibles consecuencias en el ámbito jurídico-penal. Especial referencia a las causas de justificación. Revista Criminalia • Academia Mexicana de Ciencias Penales, Año LXXXVI-3, 13-40.
Couture, E. (1958). Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ra edición. Buenos Aires-Argentina: Roque de Palma Editor.
Cusi Alanoca, J. L. (2022). Sistema de sana critica racional. Barcelona-España: JB. Bosch E.
De la Rosa Rodriguez, P. y. (2016). De la Rosa Rodriguez,Los sesgos cognitivos y su influjo en la decisión judicial. Aportes de la psicología jurídica a los procesos pena les de corte acusatorio. Revista de Derecho Penal y Criminología, N.° 37, 148.
Dei Vecchi, D. (2020). Prueba libre, justificación epistémica y el noble sueño de los estándares de prueba. Rev. derecho (Valdivia) [online]. vol.33, n.2, 25-48. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502020000200025
Devis Echandia, H. (1981). Teoría general de a prueba judicial, Tomo I. Buenos Aires-Argentina: Victor P. de Zavalia-Editor.
Domeniconi, D. (2019). Discrecionalidad, estereotipos y sesgos cognitivos de lostribunales en la determinación de la pena. En H. G. Bouvier, & F. J. Arena, Derecho y control (2) (págs. 45-76). Argentina: Ferreyra Editor.
Ferajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoria del garantismo penal. Madrid-: Trotta, Madrid.
Ferrer Beltrán, J. (2021). Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons.
Gascón Abellán, M. (2010). Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. 3ra. Edicion. Madrid: Marcial Pons.
González Lagier, D. (2022). Filosofía de la mente y prueba de los estados mentales: Una defensa de los criterios de «sentido común». Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio, 3, 49-79. doi:10.33115/udg_bib/qf.i3.22731
Kant, I. (1943). Sobre el saber filosófico. Madrid-España: Ediciones Adán.
Limay Chavez, R. (2021). Las máximas de experiencia en la valoración racional de la prueba: Uso adecuado e inadecuado desde la perspectiva de género. IUS ET VERITAS, (63), 208-223. doi:https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202102.011
Muñoz Aranguren, A. (2011). La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales: el factor humano. Una aproximación. Indret. Revista para el análisis del derecho.
Nieva Fenoll, J. (2017). La inexplicable persistencia de la valoración legal de la prueba. Ars Iuris Salmanticensis, vol. 5, 57-76.
Perez Campo M., E., Martinez Helmes, R., Hernadez Garcia, M., Marin Martinez, V., & Perezcampos Mayoral, C. (2020). Feminicidio. perspectiva legal, policial, forense. Mexico: EDITORES EN JEFE, 95.
Ricaurte, C. (2022). Argumentación y prueba en casos de femicidio. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 45, pp. 251-275. doi:https://doi.org/10.14198/DOXA2022.45.09
Russell, D. E., & Harmes, R. A. (2006). Feminicidio: una perspectiva global. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México.
Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0324/2021-S4, Expediente: 35286-2020-71-AAC (Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 20 de julio de 2021 de 2021).
Sentencia Constitucional Plurinacional, No. 0294/2014 , Expediente: 04149-2013-09-AAC (Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 12 de febrero de 2014).
Taruffo, M. (2002). La prueba de los hechos. Madrid-España: Editorial Trotta.
Taruffo, M. (2005). Conocimiento científico y estándares de prueba judicial. Jueces para la democracia, Información y Debate, No. 52, 67.
Toledo Vásquez, P. (2009). Feminicidio. Mexico: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Tuesta, D., & Mujica, J. (2015). Problemas en la investigación procesal-penal del feminicidio en el Perú. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 17, diciembre, 80-95.
Vázquez, C. (2019). Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas probatorios. DOXA. Cuadernos De Filosofía Del Derecho, 42, 193-219. doi:https://doi.org/10.14198/DOXA2019.42.09
Zabel, B. (2023). Derecho, Miedo, Vulnerabilidad. Sociedades liberales enre la crisis y la resilencia . Buenos Aires- Argentina: Rubinzal-Culzoni.
Citas
[1] Jurista Boliviano. Autor y Coautor de más de 12 libros publicados entre: Italia, España, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, y Bolivia. Autor de más de una Treintena de Artículos. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y de la Red Probaticius (España)”. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-2837-2832; Correo electrónico: jcusialanoca@gmail.com
* Jurista Boliviano. Autor y Coautor de más de 12 libros publicados entre: Italia, España, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, y Bolivia. Autor de más de una Treintena de Artículos. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y de la Red Probaticius (España)”. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-2837-2832; Correo electrónico: jcusialanoca@gmail.com.
[2] “En América Latina muchas de estas políticas fueron promovidas por gobiernos y sectores de la sociedad civil próximos a la izquierda política, generando consensos por encima de las orientaciones ideológicas. La tipificación del feminicidio es un claro Ejemplo” (Tuesta & Mujica, 2015)
[3] Ricaurte (2022), refiere que “Como se sabe los dos términos son usados tanto por la doctrina como por los códigos penales para denominar la muerte violenta de mujeres. Ambos términos proceden de la traducción al castellano del término inglés femicide”, El presente, no abordara el conflicto o discusión que puede haber sobre la aplicación del término, sin embargo, ambos aluden precisamente a la muerte violenta de las mujeres por razones de odio y desprecio por su condición de género, sin embargo, las matizaciones y características que se presentan en (Russell & Harmes, 2006) -Feminicidio: una perspectiva global- son también válidos. Por lado “Una propuesta de diferenciación de dichos términos y su justificación puede verse en: Lagarde, 2006a y 2006b”. (Ricaurte, 2022).
[4] La expresión de Femicidio escuchada por Russell, por primera vez, data en el año 1974, quien bajo este denominativo pretende adecuar al asesinato misógino de mujeres. (Russell & Harmes, 2006, p. 76)
[5] “La definición de Russel ha sido ampliamente acogida por las legislaciones de América Latina en las tipificaciones del delito de femicidio” (Ricaurte, 2022).
[6] La jurisprudencia constitucional boliviana ha razonando sobre el principio de igualdad, mencionado principio se centra en el análisis de cómo las leyes y decisiones deben aplicarse de manera equitativa. En tal sentido, existe una lesión al derecho de igualdad cuando una ley es aplicada de manera diferente a una o varias personas en relación con el resto de ellas. El principio de igualdad se entiende como un concepto relacional, es decir, no puede predicarse en abstracto de las personas o cosas, sino que se es igual respecto de otra persona o situación y acerca de ciertas características comunes (ver en https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2015/05/B0A17.HTML) .
[7] Colina Ramírez refiere que en “la actualidad, el Estado mexicano, está viviendo lo que ha señalado Ontiveros Alonso como «La feminización del Derecho Penal»” (Colina Ramírez, 2019). Véase al respecto a Ontiveros Alonso, Miguel, Derecho penal. PG, primera reimp., inacipe-Ubijus, México, 2018, pp. 137 y ss.
[8] “Sin embargo, el término quedó en desuso hasta la década de 1970, cuando adquirió relevancia gracias a los movimientos feministas, que lo reintrodujeron y politizaron en un intento de llamar la atención sobre los efectos nocivos de la desigualdad de género. La responsable de su renacimiento en Estados Unidos fue precisamente Russell, quien, tras usarlo por primera vez en una declaración escrita en el Tribunal sobre Crímenes contra la Mujer, en 1976, lo definió en 1992 —junto con Radford— como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” y, en 2001, como “el asesinato de personas del sexo femenino por parte de hombres por el hecho de pertenecer al sexo femenino”, utilizando la expresión “personas del sexo femenino” en lugar de “mujeres” para incluir a las niñas y a los bebés de dicho sexo. La llegada del concepto de femicide a América Latina fue muy bienvenida por las feministas. Al traducirlo al español, el término pasó por una interesante modificación formal y teórica, cuyo objetivo era comprender mejor la realidad latinoamericana. La activista feminista mexicana Marcela Lagarde decidió utilizar el vocablo “feminicidio”, en lugar de traducirlo literalmente al español como “femicidio”, para añadir un elemento de impunidad, de violencia institucional y falta de diligencia en América Latina respecto a las mujeres. A diferencia de lo que llamamos homicidio, el feminicidio se diferencia porque existe una motivación misógina y sexual en contra de las mujeres y niñas comúnmente por sus parejas, familiares, amigos e incluso extraños” (Canseco, 2020, p. 95)
[9] la Real Academia de la Lengua Española, en 2014, incorporó esta definición de femicidio: «la muerte de una mujer por razón de su sexo» y en diciembre de 2018, modificó la definición, sin apartarse del énfasis en los motivos: «Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia».
[10] Ver (Zabel, 2023); (Ricaurte, 2022); (Russell & Harmes, 2006)
[11] Sentencia núm. 43 de Ayacucho de 16 de febrero de 2018 dictada por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Juzgado Penal Colegiado (caso Arlette), 67 y 68.
[12] Russell, escribe que “parece que las feministas hindúes han adoptado la definición original de feminicidio de Radford y mia, adaptándola a la realidad del asesinato de mujeres en su país. Las jovencitas y las mujeres hindúes enfrentan una realidad en la cual los fetos femeninos son abortados con frecuencia debido a la preferencia ampliamente extendida por los niños varones. Las bebas y las niñas también mueres debido a la negligencia de libertad de sus madres y el marido de una mujer, su suegra o su suegro no con poca frecuencia participan en el asesinato de la esposa debido a que no están satisfechos con el monto de la dote que recibieron por ella parte de sus padres” (Russell & Harmes, 2006, p. 81). Tambien se debe ver el cuadro elaborada por Russel (p. 82) que proponer esta tipificacion.
[13] Cualquiera de los tipos de violencia establecidas en el Artículo 7 de la Ley 348.
[14] Ferrajoli refiere que ya fue mencionado por G. Filangieri, o.c. lib. III, cap. XI, pp.137-138 y 141.
[15] Consideraciones tomadas de Jordi Nieva Fenoll, en su conferencia dictada en la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Con el título de ponencia: valoración de la prueba penal. El video puede hallarse en la plataforma de Youtube.
[16] “gracias al cual los torturados «tacent, quia dolorem non sentiunt; vel quia loqui non possunt, etiam si sentiant; vel quia nec sentiunt, nec loqui possunt, ut quando profundo sommo opprimuntur (somnum hume conciliat demon causis mere naturalibus, ut medicamentis soporiferis et similibus), vel sane quia licet sentiant et loqui possint, robusti tamen atque fortes omnia tolerant», véase en (Ferajoli, 1995, Nota 33).
[17] DEI VECCHI, Diego. Prueba libre, justificación epistémica y el noble sueño de los estándares de prueba. Rev. derecho (Valdivia) [online]. 2020, vol.33, n.2 [citado 2023-02-01], pp.25-48. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502020000200025&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502020000200025.
[18] La definición que daré, se desarrolla en base a la investigación doctrinal y jurisprudencial; guiándome en los pensamientos de Johann Benfeld, M. Taruffo, Devis Echandía y otros.
[19] Estándar, porque la ley le exige al juez que debe valorar la prueba conforme las reglas de la sana critica.
[20] Cuando hago referencia a estándar objeto, quiero decir que las reglas de la sana critica son regla jurídica de aplicación en la valoración de la prueba; es la propia norma jurídica que obliga al juez a valorar la prueba conforme las reglas de la sana critica, por ejemplo, el Articulo 173 del Código de Procedimiento Penal Boliviano, refiere que los jueces deben valorar la pruebas conforme las reglas de la sana critica.
[21] Por conectores correctivos, me refiero a criterios para analizar la prueba o parámetros de valoración de la prueba.
[22] O, Libre convicción. Véase en: TARUFFO, Michele, La prueba de los hechos, Madrid, Editorial Trotta, 2002.
[23] Esta libertad está limitada por restricciones lógicas, como lo son los principios de la lógica (principio de identidad, no contradicción y tercero excluido).
[24] Artículo 9.3. de la Constitución Española.
[25] El juez es responsable al momento de valorar la prueba de forma discrecional y arbitraria.
Buscar
Edición
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista