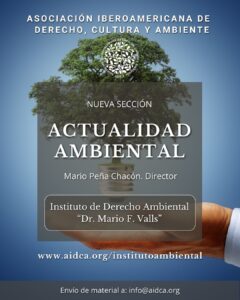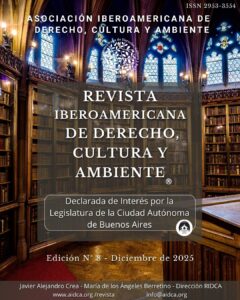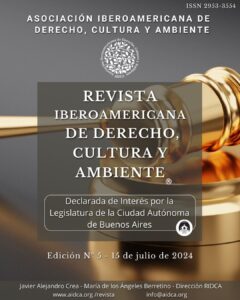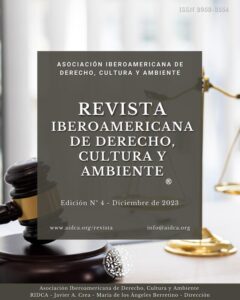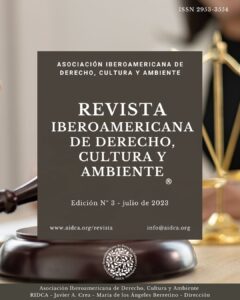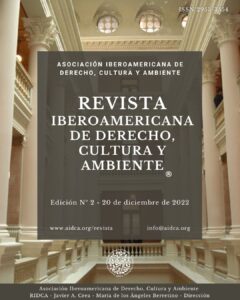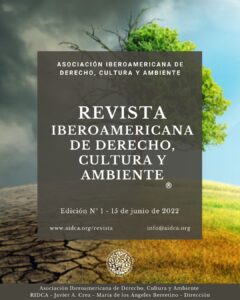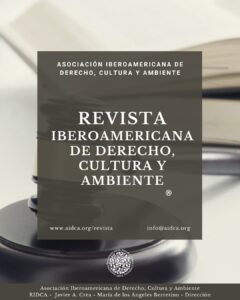Efectividad normativa y emergencia climática: Herramientas, criterios y desafíos para un futuro sostenible
Autor. Mario Peña Chacón. Costa Rica
Por Mario Peña Chacón[1]
La Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025, situó la emergencia climática en el marco de la “triple crisis planetaria”: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Estos fenómenos, interrelacionados y de rápida escalada, degradan los ecosistemas y ponen en riesgo la supervivencia y el bienestar de millones de personas en todo el mundo.
Para responder a esta crisis, el derecho debe erigirse en una herramienta de tecnología social que garantice, en la práctica, la protección simultánea de la naturaleza y de los derechos humanos. El hilo conductor de este artículo es la efectividad normativa, entendida como la capacidad del marco jurídico para convertir sus objetivos y fines en resultados tangibles. Su concreción pasa por una aplicación rigurosa, una observancia permanente y un cumplimiento sostenido, que impacte de modo real a las generaciones presentes y futuras, utilizando los mejores medios disponibles y al menor costo socioeconómico.
El desafío de la efectividad normativa en la emergencia climática. Aunque la mayoría de los ordenamientos jurídicos se componen de un amplio arsenal de normas ambientales, la brecha entre enunciado y cumplimiento real persiste como punto débil.
La doctrina jurídica ha identificado una paradoja: a mayor proliferación de normas y reconocimiento de derechos, la crisis ambiental se agudiza. Braga Navarro (2015) advirtió que la cantidad de normas no se traduce en mejores resultados; Ojeda Mestre (2003) constató que el aumento de juicios, jueces, leyes y agencias ambientales convive con nuevas agresiones al ambiente; y González Ballar (2019) ha subrayado que marcos amplios y llenos de requisitos y controles no garantizan – per se – una gobernanza efectiva.
Derecho internacional ambiental y derechos humanos. La comunidad internacional ha desarrollado desde hace décadas estándares globales que fijan el horizonte mínimo de la efectividad normativa.
La Declaración de Estocolmo (1972) – Principio 23 – y la de Río (1992) – Principio 11- instaron a los Estados a promulgar normas efectivas adaptadas a sus contextos y que no impongan costos sociales o económicos injustificados, especialmente en países en desarrollo.
El Informe Brundtland (1987) enfatizó el fortalecimiento y ampliación de la legislación vigente y los acuerdos internacionales, así como la obligación de los Estados de establecer normas adecuadas de protección ambiental. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2015) reforzó estos planteamientos en los ODS 16.3 (Estado de Derecho), 16.6 (instituciones eficaces y transparentes) y 16.b (leyes no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible).
La Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre Estado de Derecho en materia ambiental (2016) detalló los elementos de la buena gobernanza ambiental: leyes claras, estrictas, ejecutables y efectivas, gestionadas mediante procesos justos e inclusivos, con sanciones penales, civiles y administrativas y vías imparciales de resolución de controversias.
Los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (2018), elaborados por la Relatoría Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, imponen a los Estados: garantizar un ambiente saludable como condición para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos (Principios 1); respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente saludable (Principio 2); promulgar y mantener normas ambientales no discriminatorias ni regresivas (Principio 11); asegurar la aplicación efectiva de las normas ambientales tanto en el ámbito público como en el privado (Principio 12) y cooperar internacionalmente para establecer, mantener y aplicar marcos jurídicos internacionales eficaces que prevengan, reduzcan y reparen los daños transfronterizos (Principio 13).
Más recientemente, el Acuerdo de Escazú (2018) consolidó en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, enfocándose en su implementación plena y efectiva.
Opinión Consultiva 32/25 y el principio de efectividad. En la Opinión Consultiva OC-32/25, la Corte Interamericana incorporó la efectividad su núcleo al reconocer un deber concreto y permanente de avanzar con la máxima celeridad y eficacia hacia la plena efectividad de los derechos humanos frente a la emergencia climática.
A la vez, la Corte concluyó que, en virtud del principio de efectividad, la prohibición imperativa de conductas antropogénicas que pueden afectar de forma irreversible la interdependencia y el equilibrio vital del ecosistema común que hace posible la vida de las especies constituye una norma de jus cogens.
Al profundizar en su razonamiento, la Corte subrayó que el principio de efectividad es un principio general del derecho destinado a garantizar que los derechos y obligaciones reconocidos en los sistemas legales se interpreten y apliquen en forma eficaz para lograr su propósito. Asimismo, estableció que, cuando el cumplimiento de una obligación reconocida no sea posible sin el reconocimiento de una obligación anterior, el principio de efectividad opera para asegurar el reconocimiento de esta última.
Con estas bases doctrinales, cobra especial relevancia la adopción de herramientas objetivas que midan el grado de cumplimiento y orienten la mejora normativa sustantiva y procedimental.
Herramientas para alcanzar la efectividad. En los últimos años han surgido indicadores y criterios para medir y evaluar la efectividad de las normas ambientales.
Los indicadores jurídicos ambientales, creados por el jurista francés Michel Prieur (2021), tienen como finalidad medir, de forma objetiva, el grado de implementación y cumplimiento de las normas ambientales, mejorar el cumplimiento normativo, ayudar a detectar lagunas jurídicas y mejorar procesos de creación y reforma de las normas. Esta herramienta articula cinco tipos de indicadores: indicadores existenciales que verifican la existencia, ausencia o insuficiencia de normas; indicadores institucionales que analizan el régimen de competencias y estructuras administrativas; indicadores sustanciales que evalúan el contenido y alcance de las normas; indicadores procesales que valoran la efectividad de las normas que permiten el ejercicio derechos sustantivos e indicadores de control que abarcan los sistemas de supervisión y sanción en el ámbito administrativo, jurisdiccional y ciudadano.
Por su parte, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, en el Informe A/73/188 (2018) propuso criterios para valorar si las normas ambientales garantizan la realización efectiva de los derechos humanos. Entre ellos destacan los siguientes:
a) Las normas deben ser el resultado de un proceso que cumpla por sí mismo las obligaciones de derechos humanos, incluidas las relativas al derecho a la libertad de expresión y de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a interponer recursos;b) Las normas deben considerar todas las disposiciones pertinentes del derecho internacional en relación con el medio ambiente, la salud y la seguridad, como las formuladas por la Organización Mundial de la Salud y, de ser posible, ser compatibles con ellas;
c) Las normas deben tener en cuenta los mejores conocimientos científicos de que se disponga. No obstante, la falta de una plena certidumbre científica no debe utilizarse para aplazar la adopción de medidas efectivas y proporcionadas destinadas a impedir el daño ambiental, especialmente cuando existan amenazas de un daño grave o irreversible. Los Estados deben adoptar medidas cautelares de protección contra ese daño;
d) Las normas deben cumplir todas las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el interés superior del niño debe tener una consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños;
e) Las normas no deben compaginar de manera injustificada o irrazonable la protección del medio ambiente y otros objetivos sociales, teniendo en cuenta las consecuencias de aquellas para el pleno disfrute de los derechos humanos.
El Informe subraya que, una vez aprobadas, las normas deben aplicarse para que sean efectivas. En ese sentido, las autoridades gubernamentales deben cumplir las normas ambientales pertinentes cuando realicen sus actividades; deben supervisar y hacer cumplir debidamente las normas, para lo cual han de impedir, investigar y castigar las violaciones de las normas por las entidades del sector privado y por las autoridades del Estado; y ofrecer reparaciones.
En particular, los Estados deben regular la actuación de las empresas para prevenir abusos contra los derechos humanos derivados del daño ambiental y ofrecer vías de recurso efectivas para las personas afectadas.
Conclusiones. La emergencia climática demanda que el principio de efectividad deje de ser un ideal y se convierta en la columna vertebral de la gobernanza ambiental. No basta con promulgar leyes; es imprescindible que cada norma despliegue sus resultados en la práctica, protegiendo personas y ecosistemas con prontitud, coherencia y equidad. Para ello, los Estados deben consolidar procesos de elaboración participativos, planes de cumplimiento claros y sanciones disuasorias que garanticen el respeto a los límites planetarios.
La integración de indicadores jurídicos y criterios de derechos humanos favorece la detección temprana de vacíos normativos y refuerza la rendición de cuentas. Al alinear la normativa nacional con los compromisos internacionales —incluyendo el ius cogens que prohíbe daños irreversibles al clima y al ambiente— se fortalece el tejido jurídico global. Esta convergencia entre normas sustantivas y procesales, métricas objetivas y supervisión rigurosa allana el camino para enfrentar la triple crisis planetaria.
Únicamente mediante la aplicación sostenida de marcos normativos claros, inclusivos y respaldados por recursos adecuados se podrá alcanzar la plena efectividad. Gobernanza, ciencia, tribunales y sociedad civil deben colaborar de manera articulada para que el derecho no solo prometa protección, sino que la haga efectiva. Solo de este modo, será posible garantizar un planeta habitable y justo para las generaciones presentes y futuras, tanto humanas como no humanas.
Referencias bibliográficas
Braga Navarro, G. (2015). Hermenêutica filosófica e direito ambiental: concretizando a justiça ambiental. Instituto O Direito por um Planeta Verde.
González Ballar, R. (2019). El derecho ambiental del siglo XXI: Reflexiones para reformas necesarias. En M. Peña Chacón (Ed.), Derecho ambiental del siglo XXI (pp. 17–50). ISOLMA.
Ojeda Mestre, R. (2003). El Derecho Ambiental del Siglo XXI. Medio Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental, (9). Universidad de Sevilla.
Prieur, M., Bastin, C., & Mekouar, A. (2021). Midiendo la efectividad del derecho ambiental: Indicadores jurídicos para el desarrollo sostenible.
Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente. (2018). Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Naciones Unidas. https://www.ohchr.org
Naciones Unidas. (2018). Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, A/73/188. https://undocs.org/A/73/188
Naciones Unidas. (1972). Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano. https://www.un.org
Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org
Naciones Unidas. (2012). El futuro que queremos: Documento final de Río+20. https://sustainabledevelopment.un.org
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021). Reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Resolución 48/13. https://www.ohchr.org
Citas
[1] Consultor, investigador, abogado litigante y profesor de derecho del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y sus Maestrías en Derecho Ambiental y Derecho Público. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional del Centré International de Droit Comparé de l´Environnement (CIDCE).
Buscar
Actualidad Ambiental
Diciembre de 2025
Edición
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista