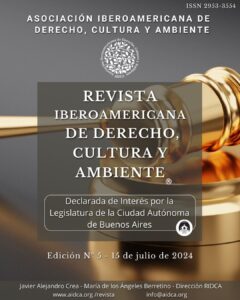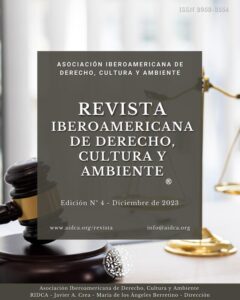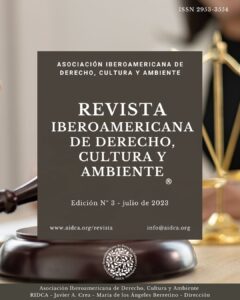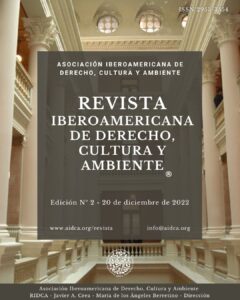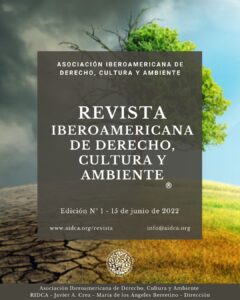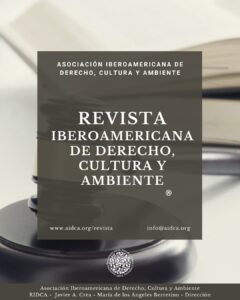Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº7 - Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia. Director
Marzo de 2025
Los homicidios atenuados
Autor. José Ignacio G. Pazos Crocitto. Argentina
Por José Ignacio G. Pazos Crocitto[1]
I.- Introducción. En la legislación comparada, los supuestos de atenuación, que en la legislación penal argentina se han diseñado para disminuir la sanción de las conductas de homicidio en la Parte Especial del Código Penal (art. 81.1.a y 81.1.b), se insertan a nivel de las eximentes incompletas (v.g. art. 21.3° Código Penal español) en la Parte General de los digestos punitivos, o no poseen una autonomía diversa que aquella configurada por una conducta dolosa o culposa (v.g. art. 10 Código Penal español).
Entendemos, asimismo, que más allá de aquellos dos supuestos reseñados, el homicidio en riña configura una especial modalidad de homicidio atenuado[2]. Sin embargo, como dicha tesis es problemática y compleja, no será abordada aquí.
Como dijimos, nuestro homicidio bajo los efectos de una emoción violenta excusable, es receptado en la legislación penal comparada, como una eximente incompleta. Estas son causales incompletas para excluir la responsabilidad penal, y se presentan cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Sus especiales efectos atenuatorios se consagran en la posibilidad de imponer una pena inferior a la señalada legalmente, lo que comporta su exclusión del régimen general a que se encuentran sometidas el resto de las circunstancias atenuantes (art. 66 Código Penal español)[3]. Su naturaleza jurídica se subordina a la eximente de que traigan causa, siendo la menor gravedad de la sanción, determinada por una disminución del injusto o la culpabilidad.
Específicamente, el delito cometido por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional, posee los efectos de reducir la culpabilidad; pudiendo tomar la forma de una causa incompleta de exculpación, una exculpación incompleta análoga, o ante una atenuante genérica. En estos supuestos, no se trata de una disminución del injusto, sino de una menor culpabilidad, apontocada en una
“…alteración emocional que impide al sujeto reaccionar proporcionalmente…, esto es, una disminución de la exigibilidad subjetiva de comportarse conforme a Derecho…”[4]
En tanto que nuestro homicidio preterintencional, se desdibuja en las legislaciones que sólo admiten las modalidades culposas o dolosas de los delitos. En la especie, sólo sería posible atrapar dicha conducta a través de un concurso ideal entre las mismas. La reforma del Código Penal español de 1995 erradicó este tipo de previsiones, con pábulo en zanjar la mácula que poseían los delitos cualificados por el resultado, donde la pena venía determinada por la producción de un resultado más grave que el procurado primigeniamente. De esta forma, se cumplía -y cumple- con las exigencias del principio de culpabilidad y responsabilidad subjetiva.
Nuestra legislación sustancial, aun en deuda con la necesidad de aggiornar su articulado, mantiene ambos supuestos anacrónicos atenuatorios del homicidio.
II.- Homicidio bajo los efectos de una emoción violenta excusable[5].
- 1.- Antecedentes históricos de la figura en la legislación Argentina.- Como es sabido, durante la época colonial rigieron las leyes de España, en estas tierras de América tuvo vigencia jurídica la Nueva Recopilación de 1567[6]. En estas, Felipe II, mandaba guardar acatamiento a las Siete Partidas[7] y al Fuero.
En estos antecedentes, se atenuaba la represión del homicidio cometido en especiales circunstancias. Se consideraban los sentimientos humanos: a) el padre que perdonaba a la hija, infiel al marido, lo hacía dominado por la piedad; b) el marido que perdonaba a la esposa adúltera lo hacía movido por un gran dolor. Esto era un avance sensible en el análisis de la conducta que examinamos, piénsese que en la antigua Francia no sucedía de manera igual; Vouglans (Institutes du droit criminal) enseñaba que todo homicidio debía ser castigado por los jueces con la muerte, aun el cometido en el ímpetu de justa cólera, en el sueño, y hasta el cometido por el esposo sobre la adúltera sorprendida en flagrante; en estos casos sólo se podía pedir al rey declaración de indulto, que fácilmente se otorgaba si había sido cometido sin armas[8].
Ahora bien, ingresando en los antecedentes locales, el Proyecto Tejedor de 1867 tenía en cuenta a las emociones y a las pasiones. El tit. 6, lib. 2 comprendía diversas atenuantes y agravantes. En nota, Tejedor afirmaba la insuficiencia de las pasiones como justificación de la conducta, salvo cuando tornan inimputable al apasionado, por haberle trastornado sus facultades mentales.
Para Tejedor, la pasión o la emoción, no justifican el delito, sino que sólo puede atenuar la pena. Los afectos alteran en sumo grado el reproche penal. “Tales nociones, sometidas a una técnica más precisa, influyeron en la redacción de la norma actual: no como precedente doctrinario, sino como precepto aplicado por jueces e ingresando a nuestro acervo cultural.”[9]
Tejedor, apartándose de la legislación romanista, niega al cónyuge o al pariente, el derecho de matar a la mujer sorprendida en flagrante adulterio in ipso turpitune, in ipsis rebus veneris, el que aquel derecho concedía al pater- familia[10].
Ramos explica que se hablaba de “cónyuge” y de “consorte”, pues la exención era para el marido y la esposa, pues ya no se tomaba en cuenta como base de la disposición legal la ofensa a la autoridad marital, sino el justo dolor que debe sentir el cónyuge al tener la prueba evidente de la infidelidad de su consorte, “…dolor tan violento causa perturbación en la inteligencia, debiendo aplicarse la sentencia dolore per mutus, non est in plenitudine intelectos.”[11]
Rivarola criticaba la disposición pues sostenía que consagraba un derecho a matar, que la ley no puede reconocer más allá del caso de conservación de la propia existencia[12].
El 7 de diciembre de 1886 se promulgó el Código Penal[13]. Sus disposiciones legales, y su orientación, son las del Proyecto Tejedor, con variantes. “La referencia emocional del código derogado es en cierto punto considerable. Tres de sus artículos se ocupan de estos problemas jurídicos. Apartándose del Código Tejedor declara impune al marido o al pariente que mata a la mujer adúltera o deshonesta. El artículo 81 establecía las condiciones genéricas de la exención de pena. En el inc. 12 decía: ‘El cónyuge que sorprendiendo a su consorte en flagrante delito de adulterio, hiere o mata a los culpables o a uno de ellos’. Y en el inc. 13 extendía el beneficio al padre o al hermano que atenta contra quién encuentra yaciendo con su hija o hermana mayor de 15 años… Mientras Tejedor sólo vio sujetos menos perversos en los pasionales, el Código les confirió el derecho de matar. Al defecto de casuismo excesivo se sumó el error en la decisión del problema.”[14].
El beneficio, en síntesis, se otorgaba a: a) el cónyuge que, sorprendiendo a su consorte en flagrante delito de adulterio, hería o mataba a los culpables o a uno de ellos, b) al padre o al hermano que atentaba contra quien se encontraba yaciendo con su hija o hermana menor de quince años.
El art. 83.4° establecía a los sentimientos de ira y furor como atenuantes genéricas. Pero la provocación configuraba un tipo especial en el homicidio.
En 1917, Rodolfo Moreno presentó un proyecto de reforma al código penal, base inmediata de la ley actual. Su fuente –confesada- era el proyecto de 1906 con reformas parciales[15], y una mayor sistematización de las numerosas normas penales sancionadas después del código de 1886. Moreno señaló que las reformas (sobre las que avanzaremos en lo que sigue) hechas por el Senado y aceptadas por la Cámara de Diputados, habían mejorado el artículo y concordaban de manera más completa con el espíritu general del código[16].
En el momento en que el proyecto pasó al Senado, la Comisión que debía estudiarlo conoció el Proyecto Federal de Código Penal Suizo de 1916, por lo que propuso abandonar la casuística de nuestros antecedentes y establecer una forma abstracta[17], comprensiva del texto suizo: “Se impondrá reclusión de tres a seis años al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta que las circunstancias hacían excusable”[18]. Los motivos que brindó la Comisión para apartarse de los antecedentes nacionales se basaron en la creencia que sus integrantes tenían de que era más justo y razonable establecer una regla para el caso de homicidio por pasión que fuera aplicable cuando las circunstancias lo hicieren excusable y a los que se hallaran en las condiciones preindicadas. En Suiza –como en gran parte de Europa, se clasificaban los homicidios en tres clases: simple, calificado y pasional (el arrebato), tomada esta fórmula por el art. 50 del anteproyecto de 1896: “quien mata dolosamente a un hombre será penado… el hecho en arrebato pasional la pena será de 3 a 10 años”. “En 1906 se publica una nueva versión en alemán y en francés que es sometida a crítica. Nadig postulaba la restricción al homicidio provocado seriamente por la víctima. von Liszt había observado que no cualquier arrebato puede atenuar, porque cuando obedece a una nimiedad revela la ‘peor disposición antisocial’”[19]. En 1908 hay una nueva redacción y pasa a ser el tercer párrafo del art. 64, modificando sólo su penalidad[20]. “En la versión francesa se traduce como meurtre par passion y en la italiana como homicidio improviso. Es allí donde Thormann, para fundar su aislada opinión que después siguió Ramos[21], y la jurisprudencia exigieron ‘causas justificadas de la emoción que debían responder a motivos éticos’”[22].
La norma que impuso la Comisión del Senado, pretendía abarcar, más allá del casuismo, todo caso de muerte en estado de emoción violenta[23]. No se admitía la exención de pena facultativa del juez, para el homicidio del cónyuge, descendiente o hermano que mata al cónyuge, descendiente o hermano, a su cómplice o a ambos, en el caso de sorprenderlos en ilegítimo concúbito[24]. No había un derecho a matar, sino una reducción de pena por explicar el delito en el contexto de la emoción violenta, dejando al juez el arbitrio de aplicar la prisión o reclusión, de acuerdo con las circunstancias particulares del hecho y los antecedentes del autor[25].
Con la innovación no se operó una restricción legislativa, que disminuyera la extensión de la figura anteriormente legislada[26].
El estado emotivo pasó a constituir un elemento psíquico subjetivo necesario para la existencia de la figura como tal. “No basta ser provocado; es necesario que la provocación haya producido el efecto de excitar. No basta sorprender a la esposa con su amante; es necesario que esa situación se traduzca efectivamente en un choque emocional.”[27]
Moreno decía que “El homicidio provocado se califica especialmente porque se supone que el autor no procede llevado de un instinto criminal peligroso, sino como consecuencia de una reacción violenta ante el ataque. El artículo no suponía la agresión, que pone en peligro al sujeto atacado, porque en este caso la defensa puede ser legítima, sino el insulto que si bien no compromete la integridad material, justifica en cierto modo una respuesta.”[28]
El Código de 1921 redactó la figura en el art. 81.1°.a el que quedó redactado de la siguiente forma: “Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años: Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable”.
- 2.- El “nomen” de la figura.- Peña Guzmán señalaba que el “nomen” de la figura que contempla el art. 81.1°.a no era uniforme en la doctrina. “Por lo general, las sentencias transcriben los términos empleados en el texto legal, pero siempre en referencia a la designación del homicidio del art. 79.”[29].
Estrella y Godoy Lemos la denominan homicidio emocional[30], probablemente tomado de Eusebio Gómez, quien la denominaba igual[31]. El rótulo mentado también es utilizado por Fontán Balestra[32] y por Laje Anaya[33].
Por su parte, Nuñez lo rotula como homicidio en estado de emoción[34]. Ramos lo llamaba homicidio por emoción violenta[35].
Manigot lo explicaba bajo el rótulo homicidio en estado de emoción violenta[36]. Rodolfo Moreno (h) la encasillaba como homicidio en estado de emoción violenta excusable[37]. Donna en la actualidad ha seguido este concepto[38].
Entendemos que, como en definitiva se trata de una modalidad privilegiada de homicidio, este término debe hallarse en el nomen –hay unanimidad a este respecto-. A ello debe sumarse la o las notas que distinguen jurídicamente a la figura en estudio de la de homicidio simple: el estado afectivo del agente (i.e. la emoción violenta). El sustantivo “emoción” debe incluirse también en el nombre jurídico del instituto que nos ocupa. “Pero como el núcleo del tipo está regido por el término principal de homicidio, aquel sustantivo debe actuar como adjetivo, o sea: emocional”[39].
Ya veremos, a su tiempo, que la emoción violenta no es un estado, sino una alteración tópica (un raptus), provocado externamente en un momento concreto.
La adjetivación de la emocionalidad de la conducta, debe tenerse en cuenta, que en el caso debe ser violenta, aunque esta última característica no se sigue necesariamente de aquella particularidad afectiva, de donde, la “violencia”, también debe contenerse en la definición.
Finalmente, la excusabilidad, es –como se verá- el juicio que se efectúa sobre la conducta. Esta no se trata de una causal de justificación ni de imputabilidad, ello no puede obviarse al procurar definir esta especial forma de homicidio.
De esta forma, creemos que el mejor rótulo para la conducta prescripta por el art. 81.1.a del C.P. argentino es la de: Homicidio bajo los efectos de una emoción violenta excusable[40].
- 3.- Fundamento de la figura. El ímpetu.- En estricto rigor se trata, como enseñaba el maestro Carrara, de un delito de menor grado, y ello por una degradación en su fuerza subjetiva criminosa[41]. Carrara explica que la doctrina del grado tuvo su origen en Alemania e Italia, pues “…se comprendió que para que todos los delitos fueran iguales no bastaba encontrar en ellos identidad de cualidad y de cantidad, si en algún caso especial se diferenciaban en cuanto al grado, por defecto de alguna de sus fuerzas físicas (actos ejecutivos) o de sus fuerzas morales (desarrollo del entendimiento y libertad de querer).[42]”. Cuando a la configuración prevista por la ley le falte en parte una de las condiciones cuyo concurso completo ha previsto el Legislador, entonces desaparece el caso ordinario y propio, y surge el extraordinario e impropio; a este el juez debe aplicarle una pena mitigada. Carrara advertía, ya con agudeza, que en tanto el grado se considere en la fuerza física del delito, no hay razones especiales para exigir una exposición particular de sus efectos (v.g. distinguir entre delito consumado o tentado, o entre cómplice y autor); pero entre las degradantes existe el ímpetu, y su influencia en el homicidio ha ameritado características propias y reglas particulares[43].
El ímpetu es una idea genérica, varía, al variar los impulsos que excitan ese ímpetu, “…expresa la irrupción instantánea de una fuerza que obra sobre un objeto; y más especialmente, designa la acción de una fuerza moral sobre la voluntad, en el momento de la propia determinación. El ser instantáneas la resolución y la acción es la característica común a todas las formas de ímpetu; pero sus efectos jurídicos cambian, según varíen los impulsos que lo excitaron…”[44].
Existe el ímpetu de malicia, el que aparece en el individuo que, sin meditado designio, cede ante una imprevista tentación de dar muerte, no a causa de alguna conmoción que le turbe las facultades intelectivas dando impulso a su determinación. Otro es el ímpetu de hilaridad, propio de la embriaguez festiva. Existe también el ímpetu de juventud, minorando la pena en el caso de delitos cometidos por quienes llegan a la mayoría de edad recientemente. El ímpetu de pudor es el propio de la infanticida o en la mujer que se causa su propio aborto por motivos de honra. El ímpetu de ligereza, se halla en los hechos culposos pues se halla algo diversos que el elemento intencional y remite a un menor grado de injusto[45]. Ninguno de estos proporciona nada especial en la figura que nos ocupa.
El que nos interesa es el ímpetu de ira justa según el rótulo dado por Carrara. Desde una mirada general es un homicidio provocado que excita la ira. Sin embargo, no puede irse sin más del homicidio voluntario a un homicidio excusado por provocación. Estos últimos han de ser casos “…que proceden de un súbito ímpetu de ira, no excitado por ninguna causa que constituya excusa legítima, y que haga degenerar el delito en homicidio provocado.”[46]. El homicidio voluntario se reservaría para el homicidio predispuesto pero no premeditado (i.e. sin cálculo).
La ecuación para el maestro de Pisa sería:
- Ímpetu de dolor à homicidio excusado por justo dolor.
- Ímpetu de ira à homicidio provocado.
Esto permite analizar el impulso pasional en el momento de su origen[47]. Ese origen “…debe concebirse en un sentido tal, que en la palabra dolor se excluya en este caso cualquier idea de dolor físico padecido por el agente, pues de otro modo la presente figura ya no se distinguiría de la provocación, cuya forma más común y frecuente es la de una ofensa personal que excita las reacciones. Por consiguiente, en este lugar la palabra dolor designa una herida causada al hombre en alguno de sus afectos, independientemente del afecto a sí mismo, y mediante la cual se excita en él una perturbación tan grande de disgusto, que lo impulsa velozmente al acto criminoso.”[48]
Carrara señalaba agudamente que el dolor, mirado aisladamente, no es por naturaleza dinámico; difícilmente puede concebirse un dolor moral que impulse a perjudicar a otros si no degenera en ira: es el otro, en cuyo perjuicio se obra, el que se considera causa de la propia aflicción[49].
Entonces, justo dolor y provocación, son dos figuras separadas. El principio radical de ambas es idéntico (i.e. la alteración de las condiciones psicológicas del que obra bajo el imperio de una conmoción grave), pero es distinta la materialidad de la causa que excita el ánimo a una conmoción súbita.
Según Sansone, nuestro código, al utilizar la expresión “emoción violenta”, se apartó de los antecedentes nacionales que sólo aludían a la provocación o ímpetu de ira y el justo dolor. Se formulaba, así, una expresión amplia que pudiera abarcar más situaciones que encuadren en la emoción violenta, “…se pretendió privilegiar los casos en que el agente actuaba en un estado psíquico desordenado, impetuoso y violento.”[50]. No hay tal distancia, el fundamento de la figura sigue hallándose en el ímpetu y la provocación; la emoción violenta es una consecuencia subjetiva del tipo que debe ser valorada.
Soler explica que el ímpetu de ira se refiere a las situaciones de provocación, en tanto que el justo dolor (la expresión ya había sido señalada por Papiniano: difficillimum justum dolorem temperare) es el supuesto del que reacciona contra una ofensa inferida a una persona querida. Este tipo de construcciones llevaba a previsiones casuísticas, que, según el autor de precita, importaban una técnica legislativa desacertada[51].
- 4.- El estado de emoción violenta.- La comisión del Senado no definió qué se entendía por emoción violenta, limitándose a incluir en el texto que rige, dicho sintagma[52].
El estado emotivo, a partir del Proyecto de 1917 pasó a constituir un elemento psíquico subjetivo, necesario para la existencia de esta figura.
Fontán Balestra expresaba que la emoción es un estado en el que la personalidad experimenta una modificación por obra de un estímulo que incide en los sentimientos. Los sentimientos pueden variar, pero lo determinante es que ellos no son la emoción misma[53]. Es relevante que ese estado –al ser la razón de la atenuante- haya hecho perder al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y que en él sus frenos inhibitorios estén disminuidos en su función[54].
El origen del proceso que modifica la personalidad en estado de emoción violenta se lo ha explicado de diversas formas[55]: a) una excitación fuerte y compleja o de una especial emotividad del cerebro, se produce un choque cerebral difuso y total que afecta a una zona mayor de la que es suficiente para responder (Camis en Il mecanismo delle emozioni); b) se trataría de un tipo psicosomático (Kretschmer en Körperbau und Carakter), o c) el vuelco en el organismo de secreciones endocrinas anormales (Ottolenghi y Sancte de Sanctis, Précis de Psychiatrie). Más allá del motivo de la mutación biopsíquica que se produce en el agente, lo indudable es que existe un cambio en la personalidad de éste que caracteriza la acción en su aspecto subjetivo. El temperamento del autor podrá ser útil, como elemento de juicio, para apreciar la mayor o menor probabilidad de la existencia del estado subjetivo exigido por la ley, pero nada más que eso; el estado de emoción violenta, en principio, puede presentarse en cualquiera, todo depende de la naturaleza del estímulo provocador en cada caso. “A la ley le interesa que el individuo haya obrado encontrándose en ese estado, sin que éste pueda reemplazarse, tampoco, por una serie de circunstancias objetivas con capacidad para producirlo.”[56].
Soler también advertía esta cuestión, en tanto que el temperamento del emocionado, podía ser examinado para establecer si el autor estuvo o no efectivamente emocionado; pero la totalidad de la excusa no depende de ese solo hecho, resulta menester no acordar a ese dato un valor decisivo. “No se trata de acordar un privilegio a los sujetos accesibles a la cólera… La ley no excusa al que se encuentra en circunstancias que determinen una posible emoción, sino al que es llevado al estado subjetivo de emoción por circunstancias que lo hagan excusable… Para buscar la excusa, no debe partirse del estado emocional, sino llegarse a él, comenzando por el análisis de la situación objetiva.”[57]
En Manigot, se trata de una entidad “…gnoseológica que pertenece al terreno psiquiátrico forense. Es un estado crepuscular de la conciencia equivalente a un estado de semi-alienación mental…”[58].
El estado emocional debe ser tal que haya disminuido, debilitado o relajado los frenos inhibitorios del autor. Ello no puede implicar la pérdida total de la conciencia porque lleva a un estado de inimputabilidad y el estado emocional excluiría la pena[59].
Donna, citando a Lersch, indica que en la emoción pueden distinguirse dos aspectos “Un determinado contenido del horizonte vivencial y otro del centro de las vivencias del fondo endotímico. Los valores del horizonte vivencial no son otra cosa que la cualidad de lo que a nuestra interioridad llega cuando nos sentimos afectados, la fisonomía valiosa positiva o negativa con que nos es dada la realidad que nos sale al encuentro. Así, aquello que de lo que nos alegramos tiene, en tanto que es objeto de la alegría, otra faz que lo que nos lleva a la emoción religiosa… estos son rasgos característicos de la cualidad objetiva de valor de determinadas vivencias estimulantes. En los procesos de la estimulación la realidad con que nos hemos encontrado y enfrentado, dice Lersch, queda inmediatamente incorporada a la intimidad del centro endotímico adquiriendo siempre determinado contenido. En cada emoción se distinguen dos facetas, una que corresponde a un estado actual del ánimo, que es la del colorido o tonalidad endotímica y otra la ‘emoción’ propiamente dicha. Ambos aspectos se ensamblan complementariamente.”[60]
En lo que hace a las emociones, propiamente dichas, interrumpen el curso regular, el ritmo normal de todo acontecer psicosomático, y por ello son sentidas como un trastorno de la esfera corporal. Lersch señala que las emociones se dividen en: a) primitivas, tales como el susto, la excitación y el pavor; y b) las propias de la vida anímica superior, tales como el horror, el entusiasmo, la indignación y la cólera[61].
La emoción puede afectar la inteligencia de los propios actos y no requiere la pérdida de la memoria. “La diferenciación en cuanto a la intensidad lleva a la distinción entre emociones y sentimientos.”[62]
La emoción es la primera condición para dar el paso hacia la excusa que examinamos. Si el estado psíquico existe, sea cual fuere su naturaleza, no puede, en principio, ser rechazado, pues “…la emoción es considerada en sí misma por el derecho como un estado psíquico en el cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos inhibitorios de manera que cuando esa situación, sea excusable por otros motivos que la emoción misma, la ley, en realidad, atenuará la pena en razón de cierta atenuación de la culpa…”[63]. Es una condición subjetiva.
La provocación es un elemento esencial de la figura. Ha señalado Soler que, dentro de la figura del homicidio provocado, menos subjetiva que la de emoción violenta, la doctrina requería cierta proporcionalidad entre el acto provocante y la reacción, de modo que de ésta pudiera predicarse realmente ser provocada; esto es, motivada, causada por aquel, y no solamente ocasionada[64].
No basta ser provocado, es necesario que la provocación haya producido el efecto de excitar. Ejemplificando: no basta que el agente sorprenda a su esposa con el amante, es necesario que esa situación se traduzca efectivamente en un choque emocional.
La provocación, según Carrara, debe distinguirse del justo dolor: “…las injurias a las personas queridas, los daños a la propiedad, la infidelidad conyugal y otros ultrajes semejantes, que no ofenden a la persona física del acusado, no constituyen provocación, precisamente porque, como constituyen una excusa de justo dolor, sería absurdo considerar dos excusas en una sola causa.”[65]
Esta excusante no tiene su razón de ser en uno u otro accidente material del hecho, sino en el ímpetu de la pasión. Este aminora la libertad de elegir. Carrara a su respecto exigía que fuera vehemente y justa. La causa justa, para el maestro de Pisa, lo importaba tanto la ofensa inferida al cuerpo como a la fama, como la agresión a la familia o a los bienes[66].
Las pasiones, sostenía Carrara, no sirven para constituir la excusa, sino cuando se presentan tres características: a) una acción rápida y breve dentro de ciertos límites, b) una acción vehemente que venza la calma ordinaria de la razón, y c) una causa que tenga aspecto de justicia respecto al agente y a sus motivos (i.e. se obra contra una afrenta injustamente recibida)[67].
Para el maestro de Pisa, la presencia de una pasión de esta naturaleza, degrada la fuerza moral subjetiva del delito, “…disminuye la perversidad de la conciencia, sea cualquiera el motivo que crea tener el culpable, por ser inseparable de la naturaleza humana el sentimiento indefinido de tener derecho a reaccionar contra una injusticia, o ya porque se disminuya el libre arbitrio de elección en el momento en que se manifiesta al exterior la libertad del agente, por la presión que el ímpetu pasional ejerce sobre su ánimo.”[68]. Hay algo muy interesante que señala Carrara en nota a este aserto, considera que la introducción de esta figura ha sido un avance respecto al Derecho Penal antiguo, donde no valían ni el sentido moral ni el principio jurídico; se empleaba el axioma causa causantes est causa causati [el que es causa del causante es causa de lo causado].
Debe tenerse en cuenta que la pasión no es sino una emoción permanente y más intensa, se traduce en una crisis psicológica profunda y duradera que afecta la integridad del espíritu y del cuerpo, arrastrando en ocasiones al delito. “Tales estados de ánimo, cualquiera que sea su intensidad (a menos que degeneren en enfermedad mental, por desarrollarse en un terreno anómalo), dejan íntegra la imputabilidad. Si los estados emocionales y pasionales no influyen sobre la imputabilidad, no obstante ejercen efecto sobre la gravedad del delito y sobre la medida de la pena.”[69]. Emoción se reservaba, entonces, para los sentimientos más fuertes e intensos que predominaban sobre los demás fenómenos psíquicos; en tanto que la pasión debía relacionarse con aquella, siendo una emoción más duradera, violenta e irresistible, es, por consiguiente, respecto de la emoción, lo que es en patología el estado crónico con relación al estado agudo, en la pasión predomina el aspecto intelectual[70]. Fontán Balestra observa que un estado pasional no queda excluido de la figura privilegiada en nuestro Derecho: aparte de la dificultad evidente para distinguir pasión de emoción (fuente de arbitrariedades), el adjetivo “violenta” empleado por la ley, elimina la posibilidad de incluir un estado con la característica de mantenerse por un tiempo prolongado, “…ello sin perjuicio de admitir, también, un estado emocional enraizado en un terreno pasional.”[71]. También se ha dicho que la emoción se ubica en el orden de los reflejos y la impulsividad –es menos accesible al gobierno de la voluntad y del discernimiento-, en tanto que en el homicidio pasional, el autor goza de la posibilidad de discernir lo injusto y obra conforme a ese conocimiento porque no se suprimen ni atenúan las funciones intelectuales y volitivas[72]. Peña Guzmán se inclina por entender que existe una diferencia ontológica entre ambas figuras: a) la emoción conlleva implícita la exigencia de una relativa intensidad afectiva; b) en la pasión ocurre lo mismo, hay también una particular referencia a la intensidad sentimental, pero esta última es más persistente en tanto que aquella es un raptus de violenta eclosión afectiva[73]. La mera distinción temporal no alcanza, pues se queda en la forma no evidenciando distinciones esenciales. Por ello también se han diferenciado ambos conceptos desde la intensidad, que es un valor diferencial en sí; para atenuar el homicidio –entonces- se requiere una intensidad apreciable en el fenómeno anímico, la emoción debe ser violenta, de donde, si se estimara a la pasión más débil, el homicidio emocional no escaparía al alcance de ésta por ser más débil, sino porque no es violenta (desde lo afectivo, la distinción, deviene mucho menos confiable)[74]. El peso del elemento pasional, destaca Peña Guzmán, se debe –en gran medida- a la influencia eminente de Tejedor, que preveía en su proyecto como circunstancia que disminuía la criminalidad “haber obrado por una pasión…”, repitiendo frecuentemente al anotar el texto, el término “pasión” como nomen de la figura; término que también fuera empleado por la Comisión del Senado en su exposición de motivos, y el anteproyecto suizo, fuente de nuestra norma, preveía como subtítulo de la figura “Homicidio por pasión”, de donde, una estricta interpretación gramatical terminológica excluiría la distinción psicologista[75]. Nuñez entiende que no es relevante la distinción, pues sólo importa la alteración del ánimo -que la provoca tanto la emoción como la pasión- que arrastre al delito, cualquiera sea su modo operativo, en tanto que los poderes inhibitorios dejan de actuar en el individuo[76]. Gómez las diferenciaba desde el estado afectivo que determinaba el homicidio: si la pasión se caracteriza –como lo demostraría la psicología- por su intelectualidad y permanencia, la emoción se caracteriza por ser la forma rápida y violenta del sentimiento “…el paroxismo de una pasión, que, para servir de elemento a los fines de la atenuación del homicidio, tiene que ser eminentemente social.”[77]. Finalmente, Soler plantea que la distinción no puede implicar una dicotomía psicológica: o pasión o emoción, la primera como sedimentación psíquica y la segunda como súbita; “…no nos parece certero este enfoque porque en ambos casos se piensa en clasificar tipos abstractos de sujetos (pasionales, emotivos), o tipos abstractos de pasiones o emociones, cuando de lo que se trata es de examinar y clasificar delitos, es decir, hechos, que siempre se presentan con un contenido psíquico individual y un conjunto de circunstancias objetivas que en ese conjunto se ofrecen a la valoración del juez.”[78]; dicho de otro modo, la distinción no puede servir para plasmar en abstracto que unas son excusables y las otras no: el mismo tipo de pasión o de emoción puede presentarse en circunstancias excusables o inexcusables.
Por la vena de lo antedicho, debe tenerse en cuenta que los “estados de ánimos” son estados emocionales más o menos prolongados, que otorgan características determinadas a todas las vivencias del individuo, motivados por diversos acontecimientos que tienen variada significación para el individuo (v.g. éxitos o fracasos, et sit cétera); por el contrario, los afectos son vivencias emocionales relativamente cortas que se desarrollan abruptamente (v.g. ira, éxtasis, et sit cétera), hay en estos últimos, excitación que hace que la conciencia se fije únicamente en aquello que ha motivado ese afecto (el individuo lleva adelante actos irracionales que están en desacuerdo con su conducta habitual)[79]. Así, la pasión es un estado de conciencia caracterizado por la persistencia del sentimiento preponderante, mientras que la emoción es un raptus de violenta eclosión explosiva; la primera es una emoción permanente y más intensa que se traduce en una crisis psicológica profunda y duradera, afectando la integridad del espíritu y del cuerpo; la emoción, contrariamente, es un estado afectivo que produce una imprevista y violenta perturbación del ánimo.
En otro orden de análisis, el estado de emoción violenta importa que la víctima sufre una lesión, pero es ella misma la causa primaria de su propio mal, al haber ofendido injustamente el derecho ajeno. No se claudica de todo derecho de la víctima –el derecho a vivir es inviolable- incluso en quien ha ofendido los derechos de sus semejantes, pero “…ella misma debilita esa inviolabilidad al violar un derecho ajeno.”[80]
La presencia de la conducta pasional y de la relevancia de la conducta de la víctima en el evento que la tiene por eje, implican que la fuerza moral objetiva del daño del delito sea, también, menor[81].
Sin embargo, más allá de esta repercusión objetiva, no puede perderse de vista que la excusa que apareja la provocación que nos ocupa, es siempre subjetiva, “…como en todo individuo que participa en el delito puede encontrarse alguna diferencia en cuanto al grado respectivo de inteligencia o de libertad, y por consiguiente en la respectiva fuerza moral que él aporta al delito, todas las degradantes concernientes a esa fuerza corresponden necesariamente a un criterio y a un cálculo enteramente individuales.”[82] (el resaltado en el original).
Zaffaroni, por esta vena, ha señalado con claridad que “La emoción violenta es un estado de perturbación de la consciencia que de modo alguno debe alcanzar la intensidad del que es causa de inimputabilidad, pues en tal caso opera directamente el inc. 1° del art. 34. No hay, por ende, pautas fijas para el mismo”[83].
Estrella y Godoy Lemos señalan que la ley exige que la emoción sea violenta, lo que pareciera ser redundante; pero advierten que no siempre un estado emocional es violento[84]. Para ello, señalan que Vicente Cabello diferencia entre emoción simple y emoción violenta, la primera consiste en la emoción ante cualquier situación en la que algunos de nuestros valores o sentimientos están en juego o que por no sernos familiar involucran factor de expectativa; la segunda, en cambio, es la que produce un desajuste a favor de los elementos expresivos que a su vez potencian la experiencia emotiva mediante una acción de rebote (i.e. implica una grave perturbación)[85].
- 5.- El homicidio en estado de emoción violenta.- Se trata de un delito de homicidio que tiene previsto una pena inferior al homicidio simple, es una figura privilegiada o atenuada de aquel pues contiene el núcleo del homicidio al que adita como atenuante la emoción violenta que las circunstancias hagan excusable[86].
Aisladamente, Marcelo Finzi la considera una figura autónoma porque la norma que lo contiene indica, “sin que nada le falte”, en qué consiste el delito[87]. Coincidimos con aquellas apreciaciones y no con esta; el homicidio emocional no es otra cosa que un homicidio simple anímicamente circunstanciado, si se excluye la circunstancia subjetiva del estado emocional, reaparece en plenitud el homicidio simple (art. 79 C.P.)[88].
El núcleo de la figura se halla en el verbo “matar”, empleado en el modo subjuntivo y tiempo futuro imperfecto (“matare”).
Asiste razón a Ramos cuando indica que, como la redacción de nuestro texto legal en lo que hace a esta figura, fue tomado “al pie de la letra” del proyecto de código suizo, para reconocer qué es lo que nuestro texto quiere decir, es relevante acudir a su fuente a fin de interpretarlo. Analizar aquel texto, sus enmiendas y las discusiones[89]. Lo que no aparece como relevante es guiarse por las palabras de Thormann en desmedro de los restantes parlamentarios suizos (vide en tal sentido el análisis efectuado supra en torno a este debate y el examen que haremos más adelante sobre los motivos éticos en esta figura).
En el homicidio en estado de emoción violenta, la provocación, el ímpetu pasional, obra de un modo positivo, degradando notablemente la medida ordinaria de la sanción[90].
El sujeto activo no se halla restringido, el sintagma “Al que…” con que se describe el tipo, patentiza la indeterminación del género, comprende a toda persona humana[91]. El sujeto pasivo también es indeterminado (“a otro”), lo que diferencia a la figura del código penal de 1921 respecto de la casuística previa conforme se analizara supra.
Gómez, aceptando la tesis de Ramos, señalaba como tópicos de la figura[92]: a) no toda emoción califica el homicidio pasional, b) es menester que se haya cometido en un estado de emoción violenta, c) el arrebato pasional debe coincidir con el acto delictuoso, d) este es, entonces, una consecuencia inmediata de aquel y, por ende, de su causa, e) la causa debe responder a motivos éticos, para que las circunstancias del hecho sean excusables, f) la ley no ha querido acordar un privilegio a las muertes pasionales[93], g) se considera a sus autores como muy peligrosos.
Fontán Balestra indica que la figura que nos ocupa, se trata de un homicidio con dos características: a) en estado de emoción violenta, y b) que las circunstancias hicieren excusable. Ello se completa con el análisis de la vinculación entre el estímulo provocador, el estado subjetivo requerido y la acción de matar[94]. Donna, tomando dichos elementos, establece que el tipo penal requiere: a) un elemento subjetivo, la emoción; y b) un elemento normativo, que la emoción, por las circunstancias dadas, sea excusable[95].
Carrara señalaba que los criterios operativos de la excusa se deducían del cálculo combinado de: a) la gravedad del daño sufrido, b) del intervalo más o menos prolongado entre la ofensa recibida y la reacción contra ella, y de c) la mayor o menor justicia de la causa que excitara la ira[96].
De manera más técnica, y que receptamos, Nuñez señala que el art. 81.1° exige, para atenuar la pena del homicidio, tres requisitos[97]:
- Un estado psíquico del autor;
- la valoración de ese estado psíquico; y
- la vinculación de ese estado con la producción del homicidio.
El estado psíquico precisa dos aspectos: a) la consistencia del estado emocional, y b) el grado del mismo[98]. El estado emocional no atenúa la imputación del homicidio sino cuando es violento; en menor grado, carece de ese efecto minorante de la criminalidad, aunque conserva el efecto diminuente de la medida de la pena por aplicación de lo dispuesto por los arts. 40 y 41.2° del C.P. argentino[99].
Yendo al aspecto de consistencia del estado emocional, Nuñez indica que se trata de un estado de conmoción del ánimo por obra de los sentimientos del individuo; “Todo se mueve aquí en el campo de los afectos…”[100], es una cualidad de los sentimientos cuando han adquirido intensidad apreciable y alteran el ánimo del sujeto. De donde, la razón de la atenuante, reside en la influencia en la conmoción del ánimo del autor sobre su posibilidad de mantener el pleno gobierno de los frenos inhibitorios ante los estímulos provocadores externos.
El grado del estado emocional, siempre con arreglo a la ley, implica que la emoción debe ser violenta. “A primera vista parecería redundante decir que la emoción –que ya implica conmoción- debe ser violenta. Pero este requisito no sólo subraya la intensidad de la conmoción del ánimo, sino que, esencialmente, señala la acción reactiva e impulsadora de la emoción.”[101]. El adjetivo violenta que califica a la emoción, le fija una característica; “violento es lo impetuoso, lo arrebatado[102]… Sólo un estado emocional de este tipo mantiene inertes los frenos inhibitorios con pérdida del dominio de la capacidad reflexiva. Por eso el homicidio ha de haberse cometido en ese estado y mientras sus efectos se mantienen.”[103] Con el transcurso del tiempo, va desapareciendo el efecto de ese estado, dando paso a la reflexión. Fontán Balestra ha indicado que esta característica del estado subjetivo previsto por la ley es el elemento dogmático que quita significado en nuestro Derecho al criterio que distingue entre emoción y pasión[104].
Debe tratarse de un verdadero impulso desordenadamente afectivo, porque este es destructivo de la capacidad reflexiva de frenación[105].
Lo que se excluye de la figura es el obrar premeditado e impasible.
En lo que hace a la voluntad del homicida, la reacción debe tener tal grado que haya disminuido, debilitado o relajado los frenos inhibitorios del autor. Debe tenerse cuidado en caer en referencias –siempre en lo tocante a la reacción del emocionado- como “pérdida”, “inhibición” o “pérdida de dominio”, pues tales situaciones psíquicas corresponden a un estado de inimputabilidad por imposibilidad de dirigir las propias acciones, lo que no sólo atenuaría, sino que excluiría la pena. Sobre la naturaleza de esta figura discurriremos infra.
El segundo requisito que exigía Nuñez era la valoración del estado emocional. Descartados los motivos éticos (sobre los que discurriremos más adelante), el juicio de excusabilidad del estado emocional comprende a aquellos, pero al mismo tiempo los excede. No hay privilegios para la eticidad o el honor. Sólo se precisa un juicio de justificación.
Vale decir, resulta menester un examen y aprobación de la emoción desde el punto de vista causal y estimativo. “No es, por el contrario, un juicio de justificación del homicidio, porque la ley no aprueba y autoriza la muerte de la víctima, sino que se limita a reconocer la legitimidad de la emoción”[106]. La ley no está estableciendo una causal de justificación, que en definitiva justifican el hecho y autorizan la conducta desplegada. En el homicidio en estado de emoción violenta, lo justificado es la emoción (i.e. las circunstancias de las cuales depende el juicio sobre la emoción), pero el homicidio sigue siendo reprochable, por ello se lo sanciona.
El juicio de justificación tiene por objeto el examen de la emoción de cara a sus circunstancias, “en su valor causal y estimativo”[107]; este juicio estimativo, tiene a su vez un doble sentido: a) es subjetivo en cuanto examina el comportamiento del autor frente a las circunstancias en que actúa, y b) es objetivo cuando examina las exigencias que pesan sobre el autor con arreglo a esas circunstancias. “En otros términos, la excusabilidad de la emoción supone su justificación desde el triple punto de vista causal, subjetivo y objetivo”[108].
Manigot, a este respecto, indicaba que, para que fuera admisible la minorante de pena, el agente no debía haber salido deliberada y conscientemente al encuentro de la provocación en que luego se escudaría para atenuar la culpa[109]. Como indicio, por ello, suele exigirse la súbita y sorpresiva aparición de la provocación desencadenante.
El elemento subjetivo, que Nuñez correlaciona con otros más, era para Carrara de suma relevancia. La calidad de la persona del provocado era determinante, pues la justicia de la causa no debía ponderarse con exactitud inflexible[110].
Por último, el tercer requisito de la figura, es, como se señaló, la justificación causal de la emoción. No se premia al intemperante o al mero desarreglo del autor,[111] dicho de otro modo, no es un beneficio para el carácter liviano o la falta de moderación donde la reacción no sea íntegramente explicable por las circunstancias sino más bien por la carencia de contralores inhibitorios[112].
“…la fuerza excusante de la pena es subjetiva y reside en la emoción; pero la fuerza excusante de la emoción reside en las circunstancias del hecho.”[113]
No se formula una –como era clásico- amplia enumeración de los distintos ímpetus de ira de justo dolor y de miedo, que parecía acordar un “derecho a matar”, sino que se recurre a una fórmula no casuista que puede abarcar otros casos de muerte siempre que se den en estado de emoción violenta.
“Para que la emoción no se reproche como resultante del propio carácter o de la falta de sobriedad y continencia, es necesario que obedezca a una causa provocadora cuya génesis se encuentre en una incitación de los sentimientos del autor, proveniente de una fuente distinta a su propio genio o a su sola falta de templanza.”[114]
No puede perderse de vista que el motivo de la conmoción del ánimo debe hallarse en la ofensa que parte de un factor externo y que hiere los sentimientos del agente. No se requiere que la ofensa sea dirigida intencionalmente a menoscabar, “…la acción provocadora puede carecer de esa nota, y sin embargo tener carácter de grave injuria… La causa debe determinar una ofensa; se excluye la que es fútil…”[115]. El motivo, la causa o razón que provoca la conmoción del ánimo, debe hallarse fuera del sujeto[116] -la incitación o facilitación por parte del agente a la causa que luego pretende utilizar como justificadora de la emoción no lo excusan-, la que debe ser eficiente, no en cuanto materialidad, sino en su adecuada impresión para quien sufre –por su motivo- conmoción del ánimo; debe ser suficiente para quien lo padece[117]. Esta cuestión de la externidad del estímulo, apareja el rechazo del tratamiento preferente de conductas que respondan únicamente a condiciones del autor (i.e. su temperamento o su falta de dominio de los impulsos)[118].
Carrara clasificaba a la provocación en ligera, grave y vehemente –carácter extraordinario-. Esta distinción se deduce de la mayor o menor importancia del daño sufrido por el agraviado. No puede tener igual excusa el que da muerte por una injuria leve que el que se agravia por un ataque relevante, “…esta distinción, que es muy razonable cuando se la considera por el aspecto de la condición subjetiva del agente, en cuanto modifica más o menos su estado psicológico, no debe ser mirada desde otro punto de vista, ni considerada únicamente por el aspecto del mayor o menor demérito de la víctima… Este primer criterio no se atiene a los meros accidentes materiales del daño sufrido por el homicida, ni se excusa porque se aumenten los deméritos del occiso, sino por ser naturalmente más grave la perturbación del ánimo cuando al sentimiento de un ultraje se añade algún grave dolor corporal, que físicamente conmueve el sistema nervioso del ofendido.”[119]
Es claro que el juicio de valor sobre la diminuyente punitiva debe efectuarse en concreto y no en abstracto. Moreno ya lo había percibido cuando, a propósito de la reforma que su proyecto aparejó a la figura que estudiamos, decía “…con el sistema anterior, el hecho sólo del insulto suponía la perturbación que obligaba a la aplicación de la pena especial. El magistrado no tenía nada más que comprobar la concurrencia de ese requisito para dictar su fallo. Podrá ocurrir, como ocurre algunas veces que la injuria no produjera la excitación creadora de la respuesta de hecho, pero ese factor no debía examinarse, bastando la prueba de la existencia de las injurias ilícitas, graves o inmerecidas. Con el actual sistema, la apreciación judicial tiene un mayor campo de actividad. El magistrado debe, ante los hechos, precisar el estado del sujeto y si las injurias pueden verosímilmente haber producido el estado de emoción violenta corresponde la pena especial.”[120]
La causa eficiente de la emoción no basta que sea concomitante a esta, debe ser además, extraña al autor. “Tal es la circunstancia anterior o simultánea a la producción del estado emocional que, aunque ligada al contexto del homicidio, no ha operado en el ánimo del autor.”[121]. Además de extraña, la causa debe ser eficiente para producir la conmoción violenta del ánimo del autor[122].
Si se habla de eficiencia, no se debe abandonar el criterio de una “adecuada motivación” del autor como eje del asunto (lo que no importa normalidad ética, sino ausencia de alteración de las facultades –inimputabilidad-)[123]. La adecuación, en síntesis, es un juicio que aunque también puede tener por objeto la eticidad del antecedente causal o de la reacción del autor frente a él, no tiene como premisa mayor causas de honor o de “justo dolor”; la adecuación de la relación causal entre las circunstancias y la emoción, la constituyen las normas de cultura social en su más amplio contenido[124]. Nuñez indica que para valorar la adecuación, no hace falta un “medio superior”, ni siquiera el “medio corriente”, las conciencias individuales que se adecuan a cada uno de tales planos culturales, constituyen –según el caso- objetos del juicio de adecuación sin limitaciones en criterios selectivos abstractos. Dicho de otra forma: no hay personalidades excluidas a priori del beneficio, la emoción siempre debe apreciarse en relación al sujeto, conforme su especial psicología. Es un criterio relativo.
“El error y la ignorancia, incluso reprochables al autor, son computables a su favor cuando se trata de examinar la trascendencia de las circunstancias sobre su ánimo, porque la atenuante no se funda en la observancia de un deber de precaución, sino en la influencia causal de un suceso en el espíritu del autor tal como se presentó a sus ojos. Aquí no se trata de una causalidad mecánica, en la que juegan los factores objetivos en su realidad. Se trata de la influencia espiritual de los factores extraños al autor, pero vividos por él.”[125]
Otra cuestión a tener en cuenta es el origen de la emoción, la misma, no debe provenir del emocionado[126], el autor debe haber sido extraño a la causa[127]. Por otra parte, la naturaleza de los hechos no apunta a su especie, sino a su eficacia como factores desencadenantes del estado emocional; pueden ser hechos, palabras o escritos provocadores en sí mismos[128]. Hechos nimios o leves no son desechables, pues la causa no puede apreciarse en la simple objetividad del hecho desencadenante, sino en su cosmogonía para la vida del agente[129].
Hay un aspecto muy importante, que es el relativo al tiempo de la condición causal. Se ha sostenido que no es admisible el homicidio en emoción violenta, si no ha mediado concomitancia entre los agravios sufridos y la reacción criminal, o que haya inmediatez; por esta vena se exige que la causal no sea preconocida, sino que obedezca a lo inesperado y lo sorpresivo[130].
Pero si ha mediado un lapso entre la causa o el efecto, o es preconocida aquella, no se puede rechazar, sin más, la eficiencia de la causa emocional. En esto se expide por la correcta vía Zaffaroni, cuando explica que no “…puede sostenerse que no debe haber pasado un lapso prolongado entre el motivo de la misma y el hecho, porque puede acontecer que el motivo haya actuado inhibitoriamente en un comienzo y que luego haya estallado en ímpetu, o que la inhibición sufrida el día anterior estalle en ímpetu violento al día siguiente, ante la sola presencia de quien le dio origen. Estas son cuestiones que dependen de las circunstancias y de las características de cada sujeto, que el juez deberá valorar adecuadamente, para determinar si realmente el sujeto sufrió una disminución de sus frenos inhibitorios que le dificultaban la comprensión de su acto.”[131]. Fontán Balestra, por igual vena, explica que no es forzoso que el estímulo desencadenante inmediato, parta siempre de la víctima o de un tercero; puede aparecer en la misma mente del autor, con capacidad de producir los mismos efectos, “…como consecuencia de ensamblarse conocimientos nuevos a datos o hechos anteriores. Un individuo puede haber sido objeto de una ofensa o de una broma malintencionada cuyo significado y alcance no ha llegado a comprender en el momento, y luego, tras el conocimiento de hechos hasta entonces ignorados por él, llegar a sentir súbitamente el dolor profundo de la burla o la injusticia, produciéndose en ese instante el estado emocional. Aun por asociación mental de hechos ya conocidos y que se tuvieron por intrascendentes, es posible que en un momento dado se vea claramente una verdad en la que nunca se pensó.”[132] Sin embargo, un estado emotivo nacido exclusivamente en la mente del autor, no podría alegarse; una cosa es que la razón dé significado a un estímulo externo con algún intervalo temporal, y otra que sólo obre como estímulo el temperamento o imaginación del autor.
Carrara, a este respecto, señalaba que el hombre encuentra mayores dificultades en reprimir el súbito estallido de las pasiones, y es menos excusable si no aprovecha el tiempo que las circunstancias le conceden “…para volver la calma a su espíritu y restaurar en su alma el imperio de la razón.”[133]; pero, para el maestro de Pisa, el intervalo de tiempo entre la ofensa del provocante y la reacción no excluía la excusa, la simultaneidad no era requisito de la provocación. Un intervalo más o menos prolongado entre ofensa recibida y reacción criminosa, debe sí apreciarse como criterio mensurador de la cantidad de excusa; por otra parte, lo que excluye la excusa es la premeditación.
Soler, también correctamente, indica que el intervalo de tiempo entre la causa objetiva desencadenante y la comisión del hecho, es meramente un índice para fundar la existencia o inexistencia de una verdadera emoción violenta. Lo relevante es que el sujeto esté emocionado mientras ejecuta el hecho[134]; de donde, lo que no puede haber, es discontinuidad entre el hecho provocante y la reacción, más allá de su inmediatez o no. “Al contrario, generalmente, los estados emotivos estallan sobre un fondo afectivamente predispuesto por situaciones vitales preexistentes, que en un momento dado cobran sentido.”[135]
Estrella y Godoy Lemos postulan que “Es difícil pensar que una causa de antigua data se convierte en forma explosiva y sin razón alguna, en la causa eficiente de un estado emocional. Preferimos pensar que esa causa de antigua data o, causa mediata… termina perturbando al sujeto por un hecho nuevo, actual y relacionado con ella, pero que en definitiva es una nueva causa… Una sonrisa provocadora difícilmente puede ser causa de una emoción violenta, pero si esa sonrisa (el caso Ruffet) tiene relación con toda una circunstancia anterior, funciona como ‘aquella gota que colma el vaso’ y resulta ser causa eficiente en la valoración de un estado de emoción violenta.”[136]. Señalan, a partir de una interpretación textual del art. 81.1°.a que el autor debe matar “encontrándose” en estado de emoción violenta, lo que es incompatible con un estado ininterrumpido de emoción violenta entre el lapso en que el autor se determina a cometer el homicidio hasta que finaliza la acción.
En el conocido caso “Ceisaga” -1949-, se planteó el problema de la reacción diferida en la emoción violenta. “Ceisaga, español honrado, digno y generoso, albergó en su casa a su hermano menor y le brindó apoyo y trabajo. Sin embargo, un día la sombra de los celos comenzó a torturar su corazón; la sospecha de que su esposa y su hermano mantenían inconfesables relaciones se apoderó de su mente como una obsesión, hasta que una noche creyó sorprenderlos en una actitud inequívoca, y desesperado, sin poder encontrar un arma para ultimar a los culpables, cayó en intensa conmoción afectiva. Durante diecisiete horas el sujeto sufrió un manifiesto desequilibrio psíquico, no durmió, no se alimentó, deambulaba desorientado por las calles, compró no sabe dónde ni por cuánto, un cuchillo, y cuando después de ese lapso se enfrentó de nuevo con su hermano lo mató de dos cuchilladas, y con la misma arma se infirió en el pecho profundas heridas, fracasando su acto suicida.”[137]. En el caso se planteó la cuestión de si, el lapso transcurrido hasta el momento del hecho, importaba una solución de continuidad o quita al arrebato el carácter de causa determinante e inmediata. Cabello señala que existen dos respuestas: a) una que depende en sí de las características semiológicas de la emoción violenta; y b) otra subordinada a las propiedades temperamentales del sujeto que la padece. De donde colige el precitado que no es necesaria la coincidencia o inmediatez de la causa- efecto en la etiología emocional. Le resta jerarquía de valor absoluto al tiempo y le atribuye un valor relativo, desde que se halla subordinado al proceso emocional en el cual se inscribe y del que sólo representa una modalidad operativa[138].
Donna, con quien coincidimos, suscribe lo dicho: “Tampoco tiene importancia el tiempo, en el sentido de que bien puede existir un lapso prolongado entre la emoción y el homicidio. Piénsese en el autor que soporta la infidelidad de la cónyuge y luego de un tiempo explota y mata.”[139]
Fontán Balestra releva la importancia del factor sorpresa en el estado emocional. Indica que se lo ha utilizado erróneamente para descartar la minorante cuando el agente tenía sospechas previas (i.e. el shock no sería lo suficientemente violento como para dar lugar al estado de emoción que la ley requiere). Pero esta exigencia conduce a soluciones inapropiadas. Es perfectamente posible que se produzca el estado de emoción violenta en sujetos que tienen sospechas previas: cuanto porque se coloca al individuo en la disyuntiva de mantenerse en la duda o disiparla bajo la amenaza de ser penado por homicidio simple o calificado, o porque simplemente se conozca alguna circunstancia que haga sospechar y se deseche la idea por considerarla absurda y luego súbitamente tenga la prueba evidente de las circunstancias agraviantes. “Cosa distinta es pretender que ha sido provocada una emoción por situaciones que se conocen y, expresa o tácitamente, se han aceptado, consentido o, cuando menos, conocido, sin que el estado emocional se haya producido, o bien que, habiéndose manifestado, no se ha cometido el hecho en ese momento. Estos son los casos en que el tipo atenuado no es aplicable…”[140].
Finalmente, en el análisis del homicidio en estado de emoción violenta, se precisa que, respecto de la causa, el autor sea inculpable. El autor tiene que haber sido extraño a la causa operativa de la emoción. Es culpable a este respecto, el que la provoca –incitándola-, o la facilita a sabiendas poniendo condiciones para que opere[141]. En alguna oportunidad, erróneamente, se dijo que lo excusable es el homicidio y no el estado de emoción violenta[142]; no cabe duda de que lo excusable debe ser el estado de emoción violenta y no el homicidio, “…acerca de lo que es coincidente tanto la doctrina suiza como la argentina. Ello se deduce del mero análisis exegético del texto. En el alemán entchuldbaren sólo puede referirse a la heftingen Gemütsbewegung; en el francés excusable corresponde a la emotion volente, y en italiano scusabile debe ser la violenta commozzione dell’animo. En el texto argentino sucede lo mismo: al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable.”[143]. Fontán Balestra ha indicado, también, que lo que requiere ser excusado es el estado emocional, no el homicidio[144].
El Derecho no excusa, en cambio, a aquellos que les exige que se sometan a lo que él manda (v.g. una orden de prisión): no prima el motivo particular frente al orden jurídico. “Pero a las exigencias del Derecho no se pueden equiparar otras que no encuentran apoyo en él, sino en normas de cultura social distintas, las cuales no son irrefragables y pueden ser aceptadas o no por los individuos y los grupos sociales.”[145]
Se precisa, en definitiva, una concatenación entre una serie de elementos eslabonados: a) estar en estado de emoción violenta en el momento de la determinación homicida, b) estar en ese mismo estado al ejecutar el delito y c) entre la determinación y la ejecución delictivas no debe haber solución de continuidad.
Soler analiza también el medio empleado. No es este un elemento relevante de la figura, de hecho, Soler lo indica como un índice que sirve para examinar probatoriamente la emoción. Indica que, en general, “…podría decirse que el estado emocional no es compatible con operaciones complicadas, ni de la mente ni siquiera del cuerpo. En ambos sentidos la actividad del hombre en ese estado tiende a manifestarse en la forma de cierto torpe automatismo, de manera que es muy difícil que complicadas operaciones como la de preparar un veneno, la de ir a comprar un arma y otras semejantes puedan practicarse estando efectivamente emocionado… por el mismo desorden intelectual y físico que la emoción causa…”[146]. En síntesis, es incompatible con el cálculo y la reflexión. Sin embargo, es preciso no confundir lo dicho con el modo de ejecución, éste sí puede ser exuberante o complejo (v.g. una forma especialmente brutal de realización).
- 6.- Las características de la figura del art. 81.1°.a del C.P. argentino.- Efectuando una breve recapitulación de los elementos que, entendemos, la figura prevista en el art. 81.1°.a del C.P. argentino precisa para configurarse sin mayores discusiones (sobre los elementos discutibles avanzaremos más adelante), hallamos los siguientes:
- Es un homicidio atenuado.
- No es un homicidio pasional. Carrara y Maggiore lo han expresado con claridad, como se señalara supra. El homicidio por pasión era propio del original del proyecto de código penal suizo de 1916[147], pero la evolución que sufrió este artículo en su propio sistema es larga, sin necesidad de ingresar en el camino complejo de su inserción en nuestro digesto; baste señalar que confundir pasión con emoción reconducen al problema de la inserción de los motivos éticos en la figura, lo que examinaremos infra. Es un homicidio en estado emocional.
- La víctima es causante de la lesión que sufre. Este tipo delictivo no puede examinarse sin recurrir a aquel sujeto como introductor de una variable de impacto en la cosmogonía situacional delictiva.
- Es un homicidio provocado, distinto al cometido por ímpetu de maldad, por ello su penalidad se degrada[148].
- No se motiva en un dolor físico sino afectivo.
- Debe haber conexión causal entre el estímulo provocador, el estado emocional del sujeto y la acción de matar.
- Proviene de un arrebato o por un dolor violento, producido por una provocación injusta o una ofensa inmerecida. Estas son las justificaciones que ameritan la reacción, no se apoyan en motivos éticos (Enmienda Gabuzzi al proyecto de código penal suizo).
- Se produce una mutación en la personalidad del agente. No se analiza el temperamento de éste.
- La reacción mediatiza la conducta del agente; es aquella y no éste quien dirige la acción del sujeto. Tejedor en la nota a su proyecto ya lo había señalado magistralmente, el agente sufre un poder irresistible, no es que ha podido resistir y no ha querido (ver supra). Sin embargo, debe tenerse en claro que la facultad de comprensión no es minorada drásticamente, caso contrario no hablaríamos de este tipo privilegiado sino de una causal de inimputabilidad.
- Se trata de una alteración de la personalidad, y no de una cualidad[149].
- La emoción debe ser violenta.
- Se excusa la emoción. No se justifica el homicidio. La figura que nos ocupa importa simplemente una minorante del reproche de la conducta, no una causal de justificación. Se realiza un juicio sobre la acción que la legitima hasta cierto punto (a la emoción); pero el homicidio sigue reprochándose.
- No se precisa inmediatez entre el estímulo y la reacción, sino eslabonamiento determinativo. El factor temporal no precisa ser cercano, sino hallarse vinculados férreamente. Por ello descartamos también la relevancia del factor sorpresa.
- Es incompatible con el cálculo y la reflexión. Planes complejos, o la utilización de medios complicados replican contra la configuración de la figura.
- Hay una disminución de la autodeterminación que reduce el ámbito de libertad del agente.
- 7.- Naturaleza de la figura.- Ramos ya señalaba que esta figura es una de las de mayor trabajo de interpretación y de análisis para jueces y defensores en los casos de su aplicación[150]. Al sumergirse en su estudio, sostenía que la emoción es un estado transitorio de perturbación determinado por causas externas[151].
A su tiempo, Giuseppe Maggiore sostenía que “… la emoción es un estado afectivo que, bajo una impresión actual, produce alguna imprevista y violenta perturbación del equilibrio psíquico. Son emociones la ira, el miedo, la alegría, la ansiedad, el espanto, la sorpresa, el placer erótico, el pudor, la vergüenza, etc.”[152]
El estado de emoción violenta, no puede llegar a ser una profunda alteración de la conciencia, pues ello conduciría a la inimputabilidad[153]. El homicidio emocional, en definitiva, es un homicidio doloso, aunque los recuerdos de las circunstancias que rodean el hecho puedan aparecer –en ocasiones- difusos. “Un estado emocional puede provocar, aunque no es frecuente, una alteración de la conciencia lo bastante profunda como para colocar al sujeto en estado de inimputabilidad, pero entonces no resulta aplicable la disposición que nos ocupa, sino la eximente del artículo 34, inciso 1°, del Código Penal”[154]. El hecho de que la emoción violenta, sea normalmente una excusa, no obsta a que –en ciertos casos extraordinarios- determine una verdadera situación de inimputabilidad “Establecer si en determinados casos el shock emotivo alcanzó hasta ese punto, es, pues, materia de cada caso particular, y determinable solamente por pericia; pero claro está que constituye un tema absolutamente distinto del que aquí examinamos y propio de la parte general.”[155]
Por ello, entendemos, han errado el punto aquellos fallos que exigen en el autor del ilícito, que no existan recuerdos circunstanciados de los hechos[156]. El yerro proviene de larga data, así, se ha llegado a señalar que “…la existencia de un estado de emoción violenta, es el ‘raptus emocional’ que conmueve la personalidad hasta confundir o borrar el recuerdo de las acciones ejecutadas bajo su imperio.”[157]. Zaffaroni, con claridad, entendemos, expresa que “Es insostenible la afirmación en cuanto a que no se compadece con una memoria pormenorizada, puesto que la intensidad de la vivencia puede dejar una huella mnémica bien marcada.”[158]
Con acierto se ha sostenido que: “La realidad de la emoción violenta en el momento de cometer el hecho no importa necesariamente una pérdida de la conciencia ni una obnubilación profunda de la misma, pues tales circunstancias trasladarían la hipótesis a distintos encuadramientos típicos”[159]
Nuñez, indica que la atenuación de la pena no obedece al menor valor de la vida destruida, ni a circunstancias objetivas del hecho. “La imputación disminuye en razón de que la criminalidad del autor es menor que en el caso ordinario, porque no es arrastrado al delito por su propia voluntad, libre de causas incitadoras, sino por una fuerza impulsora que, aunque reside en su ánimo, encuentra su causa en la propia conducta de la víctima.”[160]. Manigot la entiende como un trastorno mental incompleto[161], una obnubilación (la alienación equivale a anulación, de allí la diferencia) del juicio crítico (concreto y abstracto) que apareja una desatapada e insólita actuación socio- ambiental y como consecuencia una hipoamnesia (disminución) o una amnesia lacunar (en foco) respecto de lo acontecido durante el trastorno[162].
Entonces, es claro que la inimputabilidad, que prevé el art. 34 del C.P. argentino, abarca problemas diversos a los aquí tratados; tienen su origen en una insuficiencia mental o alteración morbosa, inconciencia, et sit cétera de las facultades. Son fallas psicofísicas, que no se asimilan a la emoción violenta, cuyo origen halla cauce en un estímulo externo que lleva al sujeto impensadamente a actuar en forma vulnerante[163].
Los efectos de la emoción sobre la facultad de comprensión del homicida, no deben ser drásticos. “La emoción violenta puede afectar la inteligencia de los propios actos disminuyendo la percepción de sus objetos o dificultando las apreciaciones pertinentes. Pero ese efecto no es indefectible, y, por el contrario, a veces el agravio, los hechos precedentes y las actitudes ulteriores del ofensor son tan íntimamente advertidos por el ofendido que su trama constituye un recuerdo perdurable.”[164]
Si la conmoción del ánimo es tan violenta que elimina, al momento del hecho, la comprensión del autor respecto de lo que hace, lleva indefectiblemente a la impunidad por inimputabilidad (art. 34.1° C.P. argentino). A pesar de la claridad de esta noción, hay numerosa jurisprudencia que ha errado el punto[165], llegando a exigir como caracterizante de la perturbación de la conciencia, la amnesia posterior respecto a los hechos ejecutados[166].
Sansone dice que la emoción violenta no puede encuadrar, tampoco, en la culpabilidad disminuida, “…puesto que la primera constituye una figura atenuada en razón de un estímulo o causa externa al autor, mientras que la segunda, como sostiene Bacigalupo, se refiere a una causal interna traducida en una anormalidad del autor que incide en su capacidad de motivación jurídico penal o en su posibilidad de comportarse de acuerdo con él.”[167]. Donna entiende que la atenuación tiene por motivo que la criminalidad del autor es menor, mata debido a la fuerza impulsora que está en su ánimo, y encuentra su causa en la conducta de la víctima. “Existe una atenuación de su culpabilidad debido a la disminución de los frenos inhibitorios del autor, que se reflejan en una menor capacidad de culpabilidad.”[168]
Asimismo, Donna da un giro interesante a su exposición, considerando a la emoción, según la ley, como una eximente incompleta, y como tal, diminuente de la pena[169].
Dolore permotus non est in plenitudine intelectos: el perturbado por el dolor no goza de la plenitud de su entendimiento[170].
Lo que resulta claro es que, a nivel de la tipicidad, entre un homicidio simple y otro atenuado, como el que nos ocupa, no existe diferencia alguna; el sujeto conoce y quiere la realización del tipo objetivo: matar a otro. Elementos subjetivos del tipo, jamás pueden ser estados emocionales, pues ello conllevaría la punición del ánimo[171]. De manera palmaria el estudio de esta especial atenuante, debe efectuarse a nivel de la culpabilidad[172], en tanto hablamos de una imputabilidad disminuida que restringe la motivación libre en el actuar (i.e. se limita la autodeterminación del individuo).
- 8.- Los motivos éticos.- Señala Zaffaroni que “En un primer momento la doctrina, especialmente a través de Juan P. Ramos, sostuvo que la emoción violenta sólo podía constituir un atenuante cuando respondía a motivos éticos, lo que orientó a la jurisprudencia a hacer lugar a la atenuante cuando el marido mataba a la esposa que era descubierta en una relación sexual con otro, pero a negarla en el caso que sólo fuese su concubina, todo ello por creer erróneamente que la cláusula funcionaba de ese modo en el proyecto suizo, cuando en realidad los motivos éticos no desempeñan ningún papel en la doctrina ni en la legislación suizas. Requerir una motivación ética cuando la ley no lo requiere y cuando no hay argumentos dogmáticos o exegéticos en que sustentar la exigencia, basándose en una fracasada moción en el seno de la comisión redactora del proyecto adoptado en Suiza, sobre la que tampoco insiste la doctrina del país en que se la propuso, parece carente de todo sentido, porque ni en Suiza ni en la Argentina triunfó la enmienda Thormann que proponía el momento ético. Ello se debe a que en la votación de la primera lectura del proyecto de código suizo de 1912 quedó la palabra justificada referida a la emoción violenta por motivo ético (aunque con comprensible o explicable), pero en la redacción que surge de la segunda lectura en 1913 se utiliza la palabra disculpable o excusable, lo que es muy diferente. De allí que la discusión del referido texto suizo en 1912-1913, y mucho menos la ponencia de Thormann, pueden constituir interpretación auténtica, como pretendía Ramos, pues ni los mismos contemporáneos del proyecto suizo insistieron con el motivo ético una vez sancionado el código.”[173]. Donna, por el mismo andarivel, explicaba que “Los problemas que se han suscitado con respecto a la interpretación de la atenuante, se deben en parte, a los antecedentes legislativos, especialmente el anteproyecto suizo elaborado por la Segunda Comisión de Expertos -texto de 1915-, artículo 104, que afirmaba que «si le delinquant á tué alors qu ‘il était en proie a une émotion violente et que les circonstances redaient excusable». Y el texto en alemán decía: «Toetet der Taeter in einer nach den Umstaenden entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung..y Con posterioridad el proyecto culmina en el Código Penal suizo (art. 113)”[174].
Gómez entendía que la atenuación de la pena, como consecuencia del raptus emocional, venía determinado por la gravitación de motivos éticos[175]. Indicaba que no podía prescindirse de los antecedentes del Anteproyecto suizo de 1916 y se apoyaba en la opinión de Ramos.
Nuñez y Fontán Balestra, también adjudican al peso de la opinión de Ramos el entendimiento de que los motivos éticos son los que determinan la reacción emocional violenta. Agrega el maestro cordobés, que poco a poco se ha ido abandonando tal estrecho concepto, en la busca de un más amplio y auténtico sentido de la valoración requerida por la ley[176]. Señalaba que “Frente a la inercia de los demás, la tarea de Ramos fue encomiable, pero su rígida conclusión frustró sus resultados. El motivo ético, como exigencia causal del estado emocional, restringe el ámbito de la atenuante. La práctica lo ha probado.”[177]. Por su parte, Fontán Balestra indica que el criterio de Ramos, de singular acogida en la doctrina y jurisprudencia de un primer momento, “…no encuentra apoyo en el texto legal ni en el fundamento de la atenuante. Hemos sostenido siempre que en todos los casos en que el estado emocional no sea consecuencia de un propósito ilícito, existe la posibilidad de excusar la emoción… Por eso hemos considerado incluidos en el estado de emoción estados de ánimo como el miedo, y móviles como la venganza…”[178].
Soler rechaza la tesis de Ramos “…que intenta dividir las emociones según estén impelidas por motivos éticos o no; aun cuando con esta discrepancia los resultados prácticos no varíen mucho.”[179]; la emoción no debe ser clasificada, o se caería en riesgos como los de Ferri, de recurrir a criterios extrapsicológicos. No siendo válidos los criterios sociológicos o morales que estén en pugna con la ley, la ley, para considerar si concede o no la excusa, en este caso no debe atenerse a motivos generales, sino a las circunstancias, es decir “…ningún motivo por ético que sea, tiene garantizado por adelantado la excusa.”[180]. La emoción es un hecho psíquico, carente en sí mismo de sentido ético, “…una cosa es su ser y otra muy distinta es su valer, y éste depende precisamente de las circunstancias.”[181]. En síntesis, la emoción o la pasión como puros hechos psíquicos, para Soler, no tienen en sí un valor, ni lo tienen por ser manifestaciones de un fenómeno psíquico bipolar, sino que el valor –o desvalor- es proyectado sobre un hecho desde un punto de vista externo al acto psíquico en sí.
Dicho de otra forma, no se requiere una calificación ética de la emoción misma, que es un hecho físico[182]. Por este andarivel, se confundiría la existencia de un elemento subjetivo con su valoración objetiva –esta última sí está obligado a llevarla adelante el juez-. La referencia al significado ético de la emoción en sí, tiende a confundir –según Soler- este hecho con la excusa misma, siendo que son distintas: la ley no exige móviles éticos de la emoción, sino una emoción violenta[183]. En síntesis, no importa el motivo ético de la causa del arrebato, sino si las circunstancias tienen eventual poder excusante sobre la emoción. “Si se aplicara esa fuerza excusante del motivo ético en sí, resultaría que las puras intenciones serían excusantes aunque fueran descabelladas…”[184]
Lo cierto es que, advierte Donna, el anteproyecto procuraba evitar la distinción entre pasión y emoción. La preocupación principal era la de privilegiar los casos en que el agente actuaba en un estado psíquico desordenado, impetuoso y violento. Con la nueva fórmula se abarcaban casos más allá de los pasionales[185].
Como analizáramos antes, las enmiendas Lang, Hafter y Gabuzzi no exigían estos especiales motivos en la fuente del proyecto suizo. Tampoco surgían de las opiniones del citado Hafter, ni de Gautier, Zürcher, Lachenal o Lang.
Asiste razón a Ramos cuando señala que el texto que propuso Thormann es similar al finalmente sancionado en el proyecto suizo[186], pero lo que no se expresó en dicho texto fue la opinión personal de aquel en torno a los motivos éticos. El texto no lo establece, y la opinión de Thormann restó aislada en el debate parlamentario.
Por otra parte, en rigor, la que quedó plasmada, como la discusión misma lo indicó en la votación final, fue la enmienda Lang. Donna dice que “…la propuesta de Hafter, modificada luego por Thormann y completada luego por distintas discusiones, fue el texto que se incorporó y rigió hasta 1937.”[187]
El texto que triunfó en el proyecto suizo fue el de este último y no el de aquel. Por cierto, similar en rasgos generales, al receptado finalmente en nuestro digesto punitivo. Si bien, la jurisprudencia suiza (según Hurtado Pozo) habría acudido a los motivos éticos para justificar la emoción[188].
En síntesis, los motivos éticos no se hallan comprendidos en la figura del art. 81.1.a del C.P. argentino. A todo evento, para comprender su alcance, debemos remitirnos a la propuesta del experto Thormann que sostenía que no encontraba admisible la introducción en el código de una redacción que fuera una especie de factor de privilegio para el homicidio pasional, “…en razón de que él y otros consideraban a sus autores, precisamente, como delincuentes muy peligrosos. De ahí su exigencia categórica de que no era suficiente un simple estado emocional, sino que éste estuviera justificado por circunstancias que lo hicieran aparecer como excusable por motivos éticos.”[189]
Este último aserto llevaba a Ramos a sostener que los requisitos de la figura que nos ocupa eran[190]:
- No toda emoción califica como homicidio pasional.
- Es menester que se haya cometido en un estado de emoción violenta (i.e. algo que irrumpe rápidamente en el ánimo humano).
- El arrebato pasional debe coincidir con el acto delictuoso. No limita en el tiempo el hecho de matar.
- El acto delictuoso es, pues, una consecuencia inmediata del arrebato pasional y, por ende, su causa.
- La causa debe responder a motivos éticos para que las circunstancias del hecho sean excusables. Las emociones pueden derivar de muchísimas causas, de motivos bajos, inmorales, o de estados en que no reaccionan de acuerdo con tales motivos sino los hombres que tienen una psicología normal. El motivo ético ha de ser la causa determinante de la reacción emocional violenta que se manifieste en el homicidio o las lesiones. No basta que haya emoción violenta si no existe un motivo ético inspirador (v.g. el honor herido en un hombre de honor, la afrenta inmerecida, la ofensa injustificada). En todo caso será materia de apreciación judicial.
- Son motivos éticos únicamente aquellos que mueven de una manera adecuada a una conciencia normal.
- La ley no ha querido acordar un privilegio a las muertes pasionales.
- Se considera a sus autores como muy peligrosos, pero en ciertos casos puede atenuarse la pena en su favor, cuando han obrado en razón de circunstancias excusables por motivos éticos.
Gómez, siguiendo a Ramos, postulaba que, para que exista emoción violenta se requieren móviles éticos capaces de determinar adecuadamente las reacciones en una conciencia normal, “…de tal manera que el hecho aparezca excusable y no simplemente explicado, por las circunstancias que mediaron para su producción. Súbito furor o un propósito de hacer expiar la afrenta, aun inmediatos al acto de provocación no la constituyen.”[191]. Señalaba asimismo que “La presencia de motivos éticos es indispensable para declarar que las circunstancias hacen excusable el estado de emoción violenta.”[192].
Tal fue el peso de Ramos, que gran parte de la jurisprudencia lo siguió. Se sostuvo, así, que la emoción debía ser hechos, palabras o actos que “hieran sentimientos nobles”[193]; u ofensas o injurias que lastimen al agente en una forma que el “justo dolor” resulte como lógica consecuencia[194]; o que representen una “injusta y grave afectación de sentimientos elevados y respetables”[195]; o que la reacción homicida aspira “a defender los fundamentos morales de la conducta, que son los que sostiene la ley”[196]; o que “no es posible admitir sin inmoralidad emoción violenta en el matador a la vista de aquellas sevicias (‘golpes y brutalidades’, aplicados por el marido a la adúltera) y sin legitimar relaciones culpables y punibles”[197].
Es interesante advertir que este elemento discutible propugnado por Ramos, pese a lo que se indica en este apartado, sigue siendo receptado jurisprudencialmente[198].
La valoración de la excusabilidad debe hacerse desde el punto de vista jurídico, no moral. El hecho es dable que sea la reacción explicable de una conciencia razonable. No integra el tipo penal la índole moral, la eticidad de la causa de la emoción, sino que la exigencia típica está en analizar “…si el estado de emoción violenta resulta comprensible, y si cualquier otra persona, en las mismas circunstancias, caería en tal estado emocional. Es decir, si el homicidio representa un suceso excepcional realizado por una persona bajo la intensa presión de una situación conflictiva de la que ella misma no es culpable. En otras palabras, exigir un fundamento ético a la emoción sería a nuestro criterio contradictorio con un Estado de Derecho basado en la autonomía ética del hombre.”[199]
No podemos más que coincidir con la idea que entiende que “…descartar la existencia de motivos éticos, no implica que el juez no tenga parámetro alguno para justificar la emoción.”[200], justificar no es lo mismo que explicar, a esta última le basta el recurso a extremos más o menos generales, aquella, en cambio, precisa la aprehensión de principios superiores del ordenamiento jurídico.
Nuñez acierta, entendemos, cuando señala que la restricción que imponen los motivos éticos a la excusabilidad de la emoción, se opone a la idea que expresaba el Código Penal argentino en el art. 81 cuando trataba el infanticidio. En este último, los parientes obraban provocados por una causa de honor, en tanto que en la primera, lo hacían excusados por la emoción, no habría razón para haber insertado dos exigencias por motivos de honor, si así fuera, hubiera bastado remitir al primer supuesto sin incluir el segundo. Además, la exigencia de que el emocionado haya llegado a tal estado por causas de honor, limita la excusación de la emoción a los casos de homicidio provocado por injurias ilícitas y graves de justo dolor, “…pues esos motivos sólo funcionan correctamente en esas situaciones.”[201].
Además, va en contra del pensamiento de extender la atenuante más allá del círculo de esos casos, que la Comisión del Senado, al adoptar el proyecto suizo, formuló[202].
Finalmente, Nuñez señala que a los argumentos preexpuestos, se suma que la tesis de los motivos éticos no es conceptualmente exacta: no es una resultante de la idea que contiene la fórmula de la ley “que las circunstancias hicieren excusable”, ni su interpretación histórica[203].
La tesis de los motivos éticos, en definitiva, es simplemente la explicación que uno de los expertos suizos dio de la fórmula que en reemplazo del primitivo texto que se discutía, él propusiera. Pero el concepto no se halla ni en el texto definitivamente adoptado[204], ni en su explicación por los demás expertos.
- 9.- Una reconstrucción definitiva.- Es claro que el homicidio en estado de emoción violenta se presenta como un suceso excepcional, el que es realizado por una persona bajo una intensa presión de una situación conflictiva, de la que ella misma no es culpable[205].
Agreguemos que esta emoción violenta importa una dificultad para actualizar la comprensión de la antijuridicidad en forma de motivarse en ella; no debe implicar imposibilidad de comprensión, pues, de lo contrario, estaríamos ante un supuesto excluyente de la capacidad de culpabilidad. Hablamos aquí de un homicidio atenuado, no de un homicidio excusable; de un supuesto de imputabilidad disminuida que no es suficiente para soslayar el libre albedrío, pero sí para perturbar y limitar a este en el marco de un juicio de reproche.
Insistiendo en los aspectos relevantes de la disminuyente, la valoración de la excusabilidad debe hacerse desde un punto de vista jurídico, no ético.
Existe un elemento, cuyo cuidado analítico aplicativo, debe relevarse permanentemente: el factor temporal. Es común exigir reacción inmediata ante la permanencia de las circunstancias lesivas, de este modo, se suele concluir, es dable que opere la atenuante[206]. Cuando se presenta una distorsión temporal, se colige que el homicidio habría operado sobre la base de un conocimiento previo del motivo provocador, lo que lleva a que la reacción posterior no importara una reacción por afección del ánimo, sino una mera y simple venganza. En sentido similar, anotaba Ramos, citando a la C.N.P. (4-10-926, Fallos, t. 1, p. 501) que “…no existe emoción violenta en el sentido que la ley requiere para admitirla como causal de atenuación del homicidio, cuando el agente procura el encuentro con la víctima para formular sus quejas y reclamos por los hechos que han motivado la ruptura de las vinculaciones que entre ellos existían. El caso se presenta cuando un hombre, bien enterado de que su mujer tiene un amante, con el cual vive, la busca en la casa donde habita con éste y pretende que vuelva con él, matándola a consecuencia de su negativa.”[207]
Este tipo de análisis denota, que nos quedamos en lo factual, en algo que nos “huele” a venganza y plena conciencia de lo que se hace, para negar la figura privilegiada sin ponderar los elementos del tipo específicamente. Pero además, se soslaya que la figura en análisis no apareja un mero privilegio, sino que es posible para el órgano de mérito mensurar la pena (reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años) de donde se le puede imponer el máximo si se observan elementos a ponderar de forma negativa.
Incluso las Partidas y Tejedor, eran más benignos en el tratamiento del agente, que lo resuelto en el precedente traído por Ramos. Para aquellos bastaba el adulterio para minorar la pena, en el fallo –en cambio- se analizaron parcialmente datos objetivos, sin involucrarse en lo auténticamente subjetivo, para concluir que el hecho se trataba de un homicidio simple. La idea de Tejedor de que “los afectos alteran en sumo grado el reproche penal”, no se tuvo en cuenta, sino que se analizó simplemente el lapso temporal y que el autor ya se sabía engañado.
Por caso, la Cámara del Crimen de la Capital aceptó que, “…a pesar de que el agente había conocido la infidelidad de su mujer, debía considerarse que el percibir con sus ojos una nueva manifestación de esa infidelidad el verla en compañía de un hombre, en horas de la noche, haya provocado en él –psíquicamente predispuesto…- un estado de emoción violenta que lo impulsara a la agresión de quien lo agraviaba en sus más legítimos sentimientos, al mismo tiempo que afectaba el control de su impulso… (La Ley, 29 de septiembre de 1966)”[208].
Debe tenerse en cuenta que el análisis se dirige al justo dolor del cónyuge al tener la prueba evidente de la infidelidad. Sin embargo, con su exigencia, el tribunal en casos como el examinado reduce la emoción violenta a una simple defensa de la autoridad marital, lo que ya es rechazado desde que el uxoricidio fuera erradicado de nuestro Derecho.
Es claro que este curso hermenéutico no debe hallar bendición. En los lindes, termina implicando un estudio que reduce el homicidio en estado de emoción a un homicidio provocado, cuando esto último es meramente un elemento objetivo de la figura, que precisa del relevamiento de los baremos subjetivos.
No se trata de consagrar un derecho a matar, sino de relevar todos los elementos que confluyen en el tipo. Insistiendo, la necesidad de respuesta inmediata, parece exigir para la emoción violenta el “arrebato” que no fue receptado del Proyecto de Peco que sí sostenía esta pauta.
Téngase en cuenta que el proyecto suizo rechazó la tesis de Lang de que la emoción debía existir en la decisión y en la acción. Los precedentes de precita, al rechazar la operatoria de la figura atenuada en el primer momento, también la rechazaron en el segundo a través de una intelección simétrica que bien podría no haberse configurado en la especie; debieron examinarse aisladamente ambos tramos.
No puede obviarse que el estado emotivo constituye un elemento psíquico subjetivo necesario para la existencia de la figura como tal, debemos recordar que Soler decía que “No basta ser provocado; es necesario que la provocación haya producido el efecto de excitar. No basta sorprender a la esposa con su amante; es necesario que esa situación se traduzca efectivamente en un choque emocional.”[209].
Soler, rechazando los tópicos de “ímpetu de ira” y de “justo dolor”, acierta al señalar que, modernamente, se ha ido más allá, cayendo en errores no casuistas, sino profundamente subjetivistas, “…sumergiéndose en la lógica de la pasión misma, sin criterios normativos ni objetivos. Este punto de vista… cuando tiene que plantearse el problema jurídico, desemboca en dos callejones sin salida: o el de la peligrosidad del sujeto, o en el de la clasificación de las pasiones.”[210].
A fin de evitar una eventual errónea lectura de la crítica que llevamos adelante contra los precedentes de mentas –que nos sirvieran para el análisis del factor temporal de la figura-, debe destacarse que no entendemos que, de la manera que fuere, debe tutelarse el honor del ofendido (i.e. el marido engañado), como era exigencia típica del uxoricidio; este privilegio es desechable a la luz no ya del tipo penal en estudio, sino de los principios que iluminan nuestro Derecho punitivo, sino que proponemos una justa lectura de todos los baremos del homicidio en estado de emoción violenta excusable. Es cierto que en el contexto del uxoricidio, el marido –como ya se estudió- podía espiar a su consorte, prepara la escena y tomar las medidas necesarias para matar; esto reconducía a la claudicación de todo tipo de análisis de la provocación que sintiera el agente; pero en precedentes como los criticados, también se ha producido un oscurecimiento de un análisis de este tipo, pero con consecuencias extremas diversas: al no estudiar la posible provocación sufrida, derechamente, se reconduce el accionar a un homicidio simple.
Nuñez indicaba que la consistencia del estado emocional se trataba de un estado de conmoción del ánimo por obra de los sentimientos del individuo, es una cualidad de los sentimientos cuando han adquirido intensidad apreciable y alterado el ánimo del agente; por ello, al aplicar la figura, no es dable limitarse a puntualizar (dogmática y abstractamente) elementos objetivos.
Es claro que, como la figura que nos ocupa intenta evitar, no procuramos un premio para el intemperante, donde la reacción no sea íntegramente explicable por las circunstancias sino una simple carencia de controles inhibitorios, pero sí un análisis de las circunstancias del hecho a fin de atender la fuerza excusante de la emoción[211]. Reducir al estudio del lapso temporal entre provocación y reacción la aplicación de la figura, importa no ir más allá en su examen: no se explora la relevancia del ataque que supone para el agente tolerar el engaño y estallar en reacción impetuosa a posteriori, no se explora el grado de conmoción del ánimo –quizás- suficiente en el caso concreto para quien lo padecía y en la forma en que lo padecía. Como ya se dijo, “…no se trata de una causalidad mecánica, en la que juegan los factores objetivos en su realidad. Se trata de la influencia espiritual de los factores extraños al autor, pero vividos por él.”[212]
La naturaleza de los hechos no puede ser analizada bajo estándares amplios y generales, sino como factores desencadenantes en lo concreto.
La razón puede dar significado a un estímulo externo con algún intervalo de tiempo, ello no viabiliza rechazar, sin más, la operatividad de la atenuante[213]. Son demasiado claras las digresiones de Zaffaroni a este respecto como para no retornar a repetir las líneas preexpuestas en tanto indica que no “…puede sostenerse que no debe haber pasado un lapso prolongado entre el motivo de la misma y el hecho, porque puede acontecer que el motivo haya actuado inhibitoriamente en un comienzo y que luego haya estallado en ímpetu, o que la inhibición sufrida el día anterior estalle en ímpetu violento al día siguiente, ante la sola presencia de quien le dio origen. Estas son cuestiones que dependen de las circunstancias y de las características de cada sujeto, que el juez deberá valorar adecuadamente, para determinar si realmente el sujeto sufrió una disminución de sus frenos inhibitorios que le dificultaban la comprensión de su acto.”[214]
El intervalo temporal entre provocación y reacción, primitivamente, como lo explica Soler, servía para analizar la incompatibilidad entre el estado emotivo –en tanto atenuante- y la premeditación –como agravante-[215]; pero ello, conforme lo estudiado, precisa en el estado actual de la cuestión, de un estudio más profundo y pormenorizado. Recordemos por su pertinencia, entonces, también la cita de Nuñez: “La remisión generosa de la ofensa recibida no implica siempre aceptación y adhesión a lo sucedido, sino a veces, amor o bondad que merecen mejor premio que la reiteración del agravio. Por esto, no es admisible la máxima jurisprudencia según la cual la tolerancia o el perdón anterior de la infidelidad de la mujer excluye la excusabilidad de emociones ulteriores.”[216]
Finalmente, y por la línea delineada por Soler al analizar los medios como indicios para el análisis probatorio; aquel enseñaba que medios complicados no permitirían –prima facie– configurar la figura
La emoción intensa anormal es un concepto psicológico que domina la conmoción afectiva de gran intensidad que repercute en el campo del conocimiento y de la libertad de obrar. La emoción violenta es un concepto jurídico aparecido por primera vez en el proyecto de Código Penal suizo de 1916, que comprendía delitos cometidos bajo el clima psicológico desestructurante determinado por una emoción muy intensa y causales de contenido movilizante (no necesaria, aunque sí suficientemente éticos). Son motivaciones de gran entidad que ofenden sentimientos y tienen un tratamiento penal privilegiado.
Se generan situaciones de justo dolor, o de miedo y cólera.
El código no consagra ninguna norma general relativa a la emoción violenta, sino un tipo especial. Tejedor en su Proyecto visualizaba a las pasiones como atenuante genérica, hoy es una atenuante específica del homicidio. Sería importante, en ulteriores reformas al digesto punitivo sustancial, extender (hoy se podría hacerlo de lege ferenda) esta atenuante a otros supuestos no contemplados por el código.
También, al utilizar la norma que nos ocupa, es necesario tener debidamente en cuenta los elementos básicos de la figura, y evitar exploraciones marginales (v.g. consideración del factor tiempo). El homicidio en estado de emoción violenta excusable es ya sumamente complejo para su análisis en abstracto, su aplicación en concreto precisa de un discernimiento adecuado y puntilloso.
La circunstancia de que el individuo, al momento del hecho, se encuentre en estado de emoción violenta, no alcanza por si sola para constituir el caso de atenuación previsto por al art. 81 inc. 1 a del CP, sino que además, esa emoción debe ser excusable en función de las circunstancias particulares del caso. Una cosa es que el sujeto este emocionado y otra muy distinta es la de que su hecho merezca ser excusado para constituir el supuesto de atenuación previsto por la norma sustantiva precitada. Para ser excusable, el estado emocional debe resultar explicable por las circunstancias que envuelven la conmoción anímica y no por la conmoción anímica misma. La afrenta que lo provoca —a cuya génesis debe ser extraño el emocionado (debe existir cierta especie de inocencia respecto de las circunstancias condicionantes de la emoción según lo afirma la S.C.B.A. en su sentencia del 25/9/90 en causa P 34.568)-, tiene que representar una injusticia de no escaso relieve para el sujeto agente, idónea para producir sin más una reacción de magnitud, y que como consecuencia de tal afrenta el emocionalmente conmovido se encuentre impelido por una causa que efectivamente para él tiene un sesgo de justicia[217].
La figura atenuada que nos ocupa se integra con elementos que, por agruparlos en algún modo bajo epígrafes, podríamos separar en biológicos, psicológicos y jurídicos. Entre los primeros deben consignarse las alteraciones corporales que conlleva la emoción violenta, sin que sobre mencionar ahora este tipo de emoción no es aquella propia y ordinaria de todo ser humano que atraviesa una circunstancia fuertemente conmovedora. La violenta emoción legalmente consagrada se caracteriza por una intensísima conmoción del ánimo, que mas allá de inferir en la acción humana, suele desordenar los comportamientos diluyendo la capacidad inhibitoria natural de los frenos naturalmente genuinos o culturalmente adquiridos, todo lo cual se trasunta morfológicamente en cambios físicos del momento, que hacen a la parte médico corporal (alteraciones del pulso, vista, olor, color de piel, coordinación y otros). Entre los segundos, aparecen los síntomas psíquicos a partir de los cuales se producen los desajustes valorativos de la emergencia en relación con el cuadro circundante vivido y los frenos inhibitorios desacomodados en relación a valores cuya escala suele volverse ocasionalmente crítica. Entre los terceros, se encuentran todas las pautas relativas a la excusabilidad y el enfoque jurídico correspondiente. Aquí debe dejarse en claro que lo excusable se refiere al estado emocional en si como consecuencia de las circunstancias del suceso en su totalidad como se estudiara antes. Para que el estallido emotivo resulte excusable será necesario que el cuadro emocional encuentre explicación no por la misma conmoción anímica sino por alguna circunstancia de la que, en el caso, pueda predicarse capacidad generadora de esa excepcional emoción violenta. Es decir que pueda constatarse la existencia de un hecho de aquellos que en el acontecer ordinario de las cosas son generadoras de una emoción violenta, esto es, de una emoción superior a la que de por si es propia de suponer en todo aquel que mata[218].
El referido estado emocional presupone la realización de actos conscientes pues la razón de la atenuante consiste en que el sujeto haya perdido el pleno dominio de su capacidad reflexiva y padecido una disminución de sus frenos inhibitorios, pero no que incurra en inconsciencia que es un supuesto de involuntabilidad que configura ausencia de conducta, en tanto que la emoción sólo produce una disminución del grado de culpabilidad.
Para concluir, debe insistirse en que la emoción violenta constituye una conmoción psicológica que sobresale por su intensidad, obscureciendo la conciencia, agitando el ánimo y debilitando la capacidad de frenación del homicida, pero esa suerte de estallido emotivo con intensidad suficiente para obscurecer la razón, no debe excluir la posibilidad de comprender la realidad uy obrar en consecuencia, ya que en este caso se estaría en un presupuesto de inimputabilidad y no un homicidio atenuado[219]. Así las cosas, es cuestionable que el elemento psicológico descanse en la capacidad para comprender la criminalidad de los actos y dirigir las acciones, tratándose de una exigencia dogmática que no se compadece con la solución consagrada por la doctrina ni por la exégesis efectuada por la jurisprudencia más consolidada respecto a la figura del artículo 81 inc. 1º, letra “a” del C.P.
III.- Homicidio Preterintencional[220].
- 1.- Antecedentes de la figura legal.- La doctrina nacional, de manera conteste, ha denominado al tipo contemplado en el art. 81.1.b del C.P. homicidio preterintencional.
La expresión “preterintención” procede de la voz latina praeter intentionem (i.e. más allá de la intención) que ya utilizara Santo Tomás de Aquino[221].
Nuestro Código Penal, contrariamente a otros ordenamientos (v.g. art. 18 Código Penal de Uruguay) o a algunos proyectos nacionales (v.g. Proyecto Peco, Proyecto de 1979), no define el delito preterintencional. “Sólo hace referencia a distintas figuras imputables a ese título y a resultados preterintencionales que funcionan como circunstancias agravantes de ciertos tipos delictivos.”[222]
Existen referencias primitivas del delito preterintencional. Su primera manifestación se hallaría en el derecho romano, su caracterización venía dada por el puro aspecto material objetivo, sin tener en cuenta el elemento moral o subjetivo. “Este elemento sólo aparece en la época romana clásica y, posteriormente, se lo elabora por influencia del Cristianismo durante gran parte de la Edad Media. Se afirma, en esta etapa, el principio subjetivo espiritualista del derecho canónico, por oposición al principio germánico, esencialmente objetivo, de la responsabilidad por el resultado.”[223]
La figura fue introducida en nuestra legislación por el Proyecto de 1891, pero sin la cláusula final (art. 112.4°): “Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, causare la muerte de alguna persona.” El mencionado proyecto citaba como sus fuentes al Código Tejedor (art. 169)[224], el francés (art. 309), el italiano (art. 268), el uruguayo (art. 323), el húngaro (art. 306) y el alemán (§ 226)[225].
Nuñez afirma que los redactores del Proyecto pensaron que con la fórmula propuesta castigaban el caso del homicidio causado con dolo indeterminado (Proyecto de 1891, 1ª ed., p. 115)[226], “El homicidio causado con dolo indeterminado, o sea el homicidio simple del artículo 196 del Código Tejedor, no se encuentra especialmente distinguido en el Código vigente, pero podía, en su caso, penarse como homicidio con una circunstancia atenuante, la de no haber tenido intención de causar todo el mal producido. Es preferible mantener una disposición especial sobre este caso tan importante y con tanta frecuencia sometido a los tribunales. Así lo consignan los códigos con que concuerda este artículo.”[227] Los redactores del Proyecto no equipararon la situación objetiva mencionada con el homicidio preterintencional, que se introdujo para castigar más benignamente el homicidio simple del Proyecto Tejedor en el que concurriera la circunstancia atenuante de no haber tenido el autor la intención de producir la muerte[228].
La ley de Reformas 4189 (22-VIII-1903) incorporó el precepto a la legislación positiva (art. 17 inc. 4° letra d). El Proyecto de 1906 mantuvo la misma fórmula (art. 85.4°). Fue la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados la que introdujo en el Proyecto de 1917 la cláusula final: “cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.”[229]. La Comisión de Códigos del Senado sustituyó el término “razonablemente” por “razonadamente”[230], así se sancionó el artículo, pero la Edición Oficial mantuvo la primera de las voces, la ulterior aprobación de la Edición Oficial por la Ley de Fe de Erratas núm. 11.221 excluyó toda cuestión al respecto.
El Proyecto Coll- Gómez (arts. 4, § 2 y 117.3°) y de 1951 (art. 170) conservaron el título de homicidio preterintencional con una estructura sustancialmente semejante a la actual. El Proyecto Peco (art. 126) y el Proyecto de 1960 (art. 126) abandonaban el título y llevaban el delito al capítulo de los “delitos contra la integridad corporal” (Peco) o de las lesiones (P. 1960), titulándolo “lesiones calificadas por el resultado”; ambos prescindían del requisito de que “el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte”.
Luego de la reforma introducida por la ley 17.567, el homicidio preterintencional apareció en el art. 82, la escala penal siguió siendo igual a la prevista para el homicidio emocional, pero con la diferencia que, para aquel, se preveía pena de reclusión además de la de prisión[231].
- 2.- Naturaleza del homicidio preterintencional.- La preterintención siempre ha servido para referir que en el tipo penal de que se trate, se verifica un concurso entre un minus y un plus. “Hay un minus emprendido y un plus causado.”[232]
El homicidio preterintencional se conforma mediante la existencia de lesiones dolosas con resultado de muerte. De modo que, la discusión, se centra en si se trata de un delito doloso de lesiones (en respuesta a la primera parte de la estructura típica) o culposo de muerte (por la imprevisión de las consecuencias)[233].
Fue Carpzovio quien enseñó que este homicidio debe configurarse como una especie anómala, y que hay que castigarlo con una pena intermedia entre la de lesiones graves y la de homicidio simple doloso[234]. Desde entonces, las legislaciones de diversos países han aceptado la idea como justa, y lo mismo ocurre en la argentina[235].
“Ello no quiere decir que se haya puesto fin a la disputa referida a la verdadera naturaleza de la figura, puesto que el Código no dice –si bien ello se puede inferir de la ubicación- que integre la familia de los homicidios, ya que podría tratarse de lesiones seguidas de muerte. Carrara empleó su tan elogiada claridad sosteniendo lo primero: el homicidio preterintencional presupone necesariamente el ánimo de causar daño, y esto es lo que lo separa de los hechos meramente culposos, pero también presupone que la muerte, además de no haber sido querida no fue tampoco prevista, aunque hubiera podido preverse, y esto lo distingue del homicidio por dolo indeterminado, y hace de él una especie intermedia entre los homicidios completamente dolosos y los simplemente culposos. Lo que lo separa del homicidio culposo, es que el agente tuvo voluntad de ofender; y lo que lo aleja del homicidio voluntario, es que debe juzgarse que el agente no previó que podía dar muerte.”[236]
Para Maggiore se trata de un delito autónomo contra las personas, en el que se reprocha al agente un resultado más grave que lo voluntariamente querido, que como elemento constitutivo del delito es la muerte. Se habla de resultado más grave porque la diferencia entre el resultado querido y el que se ocasiona es únicamente cuantitativa (i.e. una ofensa mayor contra la persona), no algo cualitativamente distinto[237].
Ramos sostenía que esta figura era un homicidio, con un hecho doloso: el mal que el autor quería causar, pero que se hallaba limitado en su intención a un golpe, una lesión, una enfermedad, et sit cétera. Además del hecho doloso, entonces, hay un elemento no doloso “…pero que no es tampoco un elemento culposo. Hay autores que sostienen que ese hecho que pasa de la intención del agente, es culposo. A nuestro juicio no lo es. Se trata de una especie de superación de la intención; se va más allá de la intención. Eso es todo.”[238] No estamos de acuerdo con este aserto, se construye otro estrato subjetivo del tipo innecesario y asistemático, cuando, la figura, es perfectamente asequible por el instrumental dogmático tradicional como se analizará en lo que sigue.
Gómez analiza el tipo como una circunstancia calificativa de atenuación del homicidio[239]. Entiende que se trata de un homicidio doloso porque “…si bien la intención de matar no es la que guía al agente, éste procede movido por el propósito de cometer un delito: causar un daño en el cuerpo o en la salud. Lo que ocurre es que el resultado de la actividad del agente excede a su intención, va más allá. Por eso se denomina homicidio preterintencional.”[240] Descarta, por ello, que se trate de un delito de carácter culposo.
Para Fontán Balestra es un delito autónomo, entiende que no se trata de una modalidad atenuada de homicidio, pues hay ausencia de dolo y ello es precisamente, la característica que sustantiviza la figura[241]. Se trata entonces de “…un auténtico delito preterintencional, característica que resulta de las referencias a la culpabilidad y a la naturaleza del medio empleado. Con respecto a la primera, excluye el dolo del delito más grave (muerte), y exige el del menos grave (lesiones); en tanto que para el segundo requiere que no deba razonablemente ocasionar ese resultado más grave. Se toman así en cuenta el elemento objetivo causal y el subjetivo de la culpabilidad, que son los que dan la estructura de los hechos preterintencionales.”[242]
De manera similar, Creus discurre que, si bien se ha procurado intelegir la figura que nos ocupa, como una modalidad atenuada de homicidio, ello no es exacto, y se trata de una figura autónoma ya que la culpabilidad del agente que en él se tiene que dar (alguna forma de dolo respecto de la muerte del otro), está ausente en el homicidio preterintencional, donde la voluntariedad del autor no se dirige al resultado de muerte, sino a otro distinto y, aunque se trate de lesiones calificadas por el resultado[243].
Nuñez ve aquí un homicidio simple que atiende a la falta de reflexión o premeditación homicida, que supone un dolo de homicidio, pero concomitante con estados de ánimo que, como la cólera, el sufrimiento u otras impresiones, pueden también dominar al hombre hasta el punto de quitarle la reflexión, que lo habría contenido, si hubiera conservado la sangre fría[244]. Aunque, explorando las concordancias puede colegirse, entiende que se trata de lesiones intencionales seguidas de muerte, una auténtica lesión calificada por el resultado, pero, con arreglo a la ubicación que tiene en el Código Penal, que coloca a la figura entre los homicidios, representaría una figura autónoma de este delito, especializada subjetivamente[245].
Para Cobos del Rosal, la preterintención es la “…producción de un resultado típicamente antijurídico que traspasa lo intencionalmente emprendido.”[246].
Soler dice que no se trata de una figura atenuada de homicidio, porque no es propiamente ni una atenuación, ni un homicidio. Es una figura especial, hallando razón Beling cuando enseña que “…en el derecho alemán se llama ‘lesiones seguidas de muerte’[247], pues la teoría del delito- tipo que ese autor construye, parte de la base de tomar como tipo de una figura el conjunto de aquellos elementos de ésta al cual pueda considerarse igualmente dirigida tanto la faz objetiva como la subjetiva del modo de proceder del autor del hecho. En este caso, la acción objetiva y subjetivamente no va dirigida a causar la muerte de un hombre, sino a causar un daño en el cuerpo o en la salud.”[248]
En todos los casos (Soler, Nuñez, et sit cétera) se deja claro que no debe vincularse la preterintencionalidad con formas de responsabilidad objetiva, pues, la figura tiene una base dolosa referida a las lesiones causadas, y una imputación del evento más graves con forma de culpa. La forma de responsabilidad objetiva es un tipo de imputación extraña al Derecho Penal, procede en lo específico, del Derecho Canónico[249], con arreglo al cual el imputado debe cargar con todas las consecuencias no queridas, derivadas de su actuación ilícita; el Corpus Juris Canonici dice: “versanti in re illicita (operam dante rei illicitae) imputantur omnia quae sequuntur ex delicto” (i.e. quien se encuentra o actúa en una cosa ilícita, se le imputa todo lo que se sigue o es consecuencia del delito)[250]. El versari in re illicita (i.e. hallarse dentro de un asunto ilícito), como es común conocer la máxima señalada, apareja una violación al principio de culpabilidad o de exclusión de la imputación por la mera causación de un resultado no previsible (i.e. caso fortuito).
Retornando a nuestro análisis, la diferencia con el homicidio doloso estriba en que, en el homicidio preterintencional, no se ha querido ni representado la muerte. La diferencia con el homicidio culposo se halla en que existe un hecho básico doloso. Finalmente, la diferencia con la figura de lesiones dolosas, en que objetivamente se ha producido más que las meras lesiones, y en que el medio empleado podía razonablemente producir el exceso[251].
Nosotros entendemos que, el supuesto que nos ocupa, abarca una complejidad de acciones o aportan una solución particular para casos que, de no existir la previsión expresa, serían resueltos por las reglas del concurso ideal (lesiones dolosas y homicidio culposo)[252]; esta, explica Zaffaroni, es la esencia de las llamadas figuras preterintencionales en la tradición italiana, que en la alemana suelen llamarse combinaciones típicas. “El concepto de preterintención generó una formidable confusión que llevó a sostener desde la existencia de un dolo de preterintención (Gómez) y la de una tercera forma de culpabilidad (Battaglini) hasta abiertas soluciones de responsabilidad objetiva. No menor fue la que introdujo para ciertas calificantes el concepto de delito calificado por el resultado. Para evitar la increíble confusión generada en torno de estas figuras y sus gravísimas consecuencias, en homenaje a la claridad es preferible optar por reconocer que existen figuras complejas entre las cuales, algunas (a) combinan tipicidades dolosas y culposas, (b) otras califican tipos dolosos en razón de resultados dolosos más graves y, por último, (c) otras califican tipos culposos por resultados culposos más graves. Es regla básica que en ninguna hipótesis puede admitirse una pena más grave en razón de un resultado que no haya sido causado por dolo o culpa, porque violaría el principio de culpabilidad, consagrando una inadmisible responsabilidad objetiva.”[253]
En nuestro sistema, el homicidio preterintencional, no halla problemática analítica a la luz del esquema que presentamos. Cosa distinta acaeció en Alemania, así, Roxin explica que los delitos calificados por el resultado sólo presuponían que el delito- base hubiese sido causal respecto del resultado, sin que este último tuviera que ser debido a culpa alguna[254]. Lo dicho aparejaba violación al principio de culpabilidad, manteniéndose el problema hasta 1953, en que se introdujo el nóvel art. 18 del Código Penal que establece que: “Si la ley asigna una pena grave a unos determinados efectos derivados del hecho, se aplicará al autor o al partícipe sólo si se falla contra él, respecto de estos efectos, al menos por negligencia.” Se observa que los resultados provocados por el hecho deben haber sido causados –al menos- por imprudencia, lo que excluye –sin hesitación- la imputación de todo resultado no previsible.
La legislación argentina no contiene una disposición semejante a la del código alemán, y ello porque en nuestro sistema nunca se introdujeron supuestos de responsabilidad objetiva, como sí acaecía en Alemania. Nuestra C.S.J.N. ha sido conteste en sostener que presupuesto de la responsabilidad penal del agente es “…la positiva comprobación de que la acción ilícita puede ser atribuida al imputado tanto objetiva como subjetivamente.”[255]
A los fines de sortear la problemática alemana, que también se trasladara a España, Rodríguez Muñoz distinguía entre delito preterintencional que importaba reconocimiento del versari y se confundía con casos de responsabilidad por el resultado; y homicidio preterintencional[256] que es el que nos ocupa.
En síntesis, la doctrina alemana sostuvo durante mucho tiempo, casi por unanimidad, que la figura que nos ocupa se subsumía entre los delitos calificados por el resultado (i.e. una forma inflexible u objetiva de interpretar el hecho). El resultado calificaba todo el hecho, sin atender a la intención que tuvo el autor. Esta dureza de interpretación motivó las críticas de autores como Mayer y von Liszt, y especialmente de Jiménez de Asúa[257], conforme lo analizáramos. No puede aceptarse tan sólo el resultado de una acción criminal para encuadrarla o calificarla; debe atenderse a un problema de orden subjetivo[258]. El Código Penal alemán de 1871, en el § 226, hablaba en forma objetiva de delito calificado por el resultado, incluyendo las lesiones que causan la muerte[259]. Esta terminología, si bien fue aceptada en nuestro país (especialmente por Peco, que la empleó en su Proyecto de 1941), ha de entender que, si bien es aceptable la existencia de delitos calificados por el resultado, ello así siempre y cuando se les incorpore un ingrediente que les quite esa dureza, esa inflexibilidad, consistiendo éste en la previsibilidad del resultado.
En síntesis, en la discusión entre quienes analizan si esta figura debe formar parte de las lesiones en atención al dolo, o de los homicidios vista la muerte provocada, descartamos la hipótesis de figura autónoma[260], y, pese a la ausencia de dolo, la consideramos una especial forma de homicidio[261], que goza de independencia y tratamiento específico. Si bien es una figura especial, es una atenuación del homicidio con fulcro en su especial hilvanación del tramo subjetivo entre la causación dolosa y la consecuencia culposa[262], por la razón de llegarse al resultado con marginación del propósito y voluntad del sujeto activo[263]. Equivoca, entendemos, Zulita Fellini el análisis cuando sostiene que “En todo homicidio, se exige que la conducta del autor sea causalmente determinante de la muerte de la víctima; pero en esta figura la sanción es consecuencia de una acción no propuesta para el resultado muerte…”[264]; pues la muerte es causada por el agente, si bien no de forma dolosa, se avanzará sobre esto más adelante.
La complejidad de la figura que nos ocupa, ha hecho que algunos autores no traten a la forma delictual en cuestión, en sus análisis exegéticos; por caso Donna. Otros, como Muñoz Conde, entienden que el tratamiento no tiene un curso de resolución claro: no es evidente si estamos ante un solo hecho que constituye dos o más delitos (i.e. concurso ideal), o ante dos hechos (i.e. concurso real); todo depende de la extensión que se quiera dar a la voz “hecho”, decantándose por el seguimiento en la especie de las reglas del concurso ideal[265].
- 3.- Elementos del tipo.- En nuestro Código, el único delito que sin lugar a dudas admite la forma preterintencional es el de homicidio[266]. Y decimos, que sin lugar a dudas, porque aparece una disposición referente al aborto, en el art. 87, que ha dado lugar a grandes discusiones, pues algunos interpretan que contempla, precisamente, un caso de preterintención, en tanto se refiere a aquel que ejerce violencia sobre la mujer embarazada, siendo notorio o constándole ese estado, cuando esta violencia le provoca el aborto; el aborto no es querido por el autor de las violencias, por eso se sostiene que ellas son dolosas y el aborto resultante es culposo, por lo que se estaría en presencia de un aborto preterintencional[267].
La acción constitutiva del delito consiste en el propósito de causar un daño y producir la muerte de otro. La voluntad del agente (que puede ser cualquiera) debe estar dirigida a dañar el cuerpo o la salud; estos no precisan consumarse necesariamente, pueden restar tentados. Pero la voluntad debe dirigirse inequívocamente a efectuar tal accionar[268].
Esta figura importa una incoherencia entre el plano de lo objetivo y el plano de lo subjetivo. Esa incoherencia lleva a que concurran dos resultados[269]:
- Un resultado menor, que era el fin perseguido por el autor (i.e. propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud). Este es el delito- base.
- Un resultado mayor, causado sin dolo de hacerlo (i.e. la muerte). Este es el delito- resultado.
La atribución del delito- resultado al delito- base hace a la clave de discusión de la figura que nos ocupa. Pues, como ya lo adelantamos, se corre el riesgo de periclitar en un caso de versari in re illicita.
Levene (h) menciona que la figura cuenta en sus elementos con baremos de génesis comparada diversa: a) los antiguos códigos italianos hablaban de ferimento seguito da morte (heridas seguidas de muerte), nomenclatura utilizada posteriormente por la legislación y doctrina alemana; esto dio pábulo a que en el moderno Código Penal italiano se creara la figura del homicidio preterintencional, que es el adoptado por nosotros; b) un elemento elaborado por la jurisprudencia española, esto es, que el medio empleado no debiera razonablemente causar la muerte[270].
Los elementos constitutivos de la figura son[271]:
- El propósito del autor de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona;
- La producción de la muerte de esa persona por el hecho del autor;
- El empleo por el autor de un medio que no debía razonablemente ocasionar la muerte, y
- La posibilidad del autor de prever el resultado mortal.
- Propósito del autor. El propósito del autor viene dado por el delito- base, la acción consistente en causar daño en el cuerpo o en la salud, sin especificarse qué clase de lesión: leve (art. 89), grave (art. 90) o gravísima (art. 91).
Se fija aquí el factor subjetivo del tipo[272], la mixtura palmaria entre el dolo y la culpa[273]. La ley exige el propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud (animus ledendi o de lesionar), impone una condición ambivalente: un requisito positivo que es el dolo de causar ese daño; y otro requisito negativo por el que se excluye el dolo de homicidio[274].
Señala Creus que cuando este dolo de lesión (propósito o aceptación del daño personal) sustenta subjetivamente la punibilidad del resultado de muerte como homicidio preterintencional. Cuando ese dolo esté ausente, no estaba informado con ese contenido en la voluntad del agente (que queriendo actuar sobre la víctima no quisiera dañarla), saldremos de la figura de homicidio preterintencional para entrar en la de homicidio culposo[275].
“Así, pues, es necesario que el autor haya obrado con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud (aspecto positivo), pero tal propósito no ha de ser abarcado ni completado por el dolo del homicidio resultante (aspecto negativo).”[276]
El dolo del autor no debe apreciarse, únicamente, teniendo en cuenta la capacidad del medio empleado para causar la muerte, deben analizarse todas las circunstancias que rodean al hecho, v.g. el conocimiento presente o potencial del autor respecto de todas las características y condiciones de la acción que se emprende, las actitudes precedentes y posteriores de los protagonistas del conflicto, las características personales, et sit cétera[277]. Explica Fontán Balestra que cada vez que se trate de un homicidio preterintencional, entonces, se ha causado la muerte con un medio que razonablemente no debiera haberla causado, de donde “No es una cuestión de posibilidad, sino de probabilidad.”[278]
La forma de usar el arma o el medio empleado es también un factor muy importante para analizar si ha habido o no preterintención. El número de golpes, la naturaleza del arma, la ubicación o dirección de aquellos, la conducta anterior o posterior del agente, sus relaciones con la víctima, todo sirve, para resolver si ha existido o no preterintención.
Si sólo se atiende al medio empleado para calificar el hecho como homicidio preterintencional, se percibe que lo que se ha tomado por decisivo es simplemente la causación de la muerte. En consecuencia, el versari in re illicita reaparece de manera solapada para subsumir la acción en el tipo que nos ocupa. No puede obviarse que las características del medio que se emplea servirán para indicar que, cuanto menos, hubo imprudencia, pero de allí no puede deducirse sin más que se ha probado el dolo.
La sola alusión al medio empleado es tanto como decir que basta el “estar en algo ilícito” (i.e. imputar por la causa, versari in re illicita).
Inversamente, es riesgoso apreciar el dolo sin tomar en cuenta las probabilidades de causar la muerte con el medio empleado. El Código italiano, que no contiene la exigencia del digesto punitivo argentino respecto a la exigencia del medio empleado como no razonable para ocasionar la muerte, aparejó que se aceptara la responsabilidad objetiva para el homicidio, sin requerir la posibilidad de previsión para tal resultado.
En un famoso caso de la Cámara del Crimen de la Capital “Naumchyk”[279], se condenó por homicidio preterintencional. Se trataba de un caso, de un hombre que trabajaba en la construcción y compostura de aparatos de radiotelefonía, al terminar el trabajo, había dejado en un bolsillo de su overol un destornillador pequeño (ocho centímetros de largo incluido el mango). En un momento dado, un niño empezó a molestarlo tirándole del pantalón, de modo que Naumchyk lo aventó con el pantalón del overol que tenía sobre su hombro. En el momento del hecho nadie advirtió nada, pero posteriormente, el niño empezó a sentirse mal, y a la hora fallecía. El examen médico reveló que la causa de la muerte fue una hemorragia interna provocada por la penetración de un cuerpo punzante en un espacio intercostal. Naumchyk ni siquiera recordaba que había dejado la herramienta de trabajo en el bolsillo. La muerte se vinculó con el golpe del overol a partir de los indicios de la causa. El tribunal condenó por homicidio preterintencional, fundando la condena en que el golpe dado era susceptible de causar un daño en el cuerpo o en la salud. Fontán Balestra fue el defensor. La condena representa un ejemplo clásico de lógica inversa, de razonamiento abductivo, se parte de la conclusión y se llega a las premisas: si se causó la muerte, entonces se tuvo la intención. Pero el análisis, en rigor, debía analizar previamente si el aventamiento del overol importaba un golpe dado con dolo de lesiones (i.e. con el propósito de dañar), coincidimos con la defensa que, en el mejor de los casos, estamos frente a un supuesto de homicidio culposo y no a lo resuelto por el órgano juzgador[280].
En síntesis, en el homicidio preterintencional, no puede prescindirse del ánimo de lesionar a la persona del interfecto[281].
Buompadre señala que el problema radica en determinar el alcance del dolo de lesión y el grado de la lesión causada. La ley sólo hace referencia al daño, no menciona a qué clase de daño alude (i.e. no hace ningún tipo de distinción al respecto). De donde, sostiene, es razonable admitir todo tipo de lesión.
Cuando la ley habla de propósito, no excluye del beneficio, ni el dolo indirecto ni el dolo eventual de lesiones. “La ley no pretende que sólo se beneficie con la preterintencionalidad el que tiene la intención directa de lesionar, sino, también, el que indirecta o eventualmente quiere hacerlo. La interpretación contraria llevaría al absurdo de que el autor anímicamente más criminal, tendría una ventaja sobre el que lo es menos.”[282] Todo ánimo lesivo, cae en los términos de la preterintencionalidad.
Si el autor de la muerte sucedida, no tuvo en modo alguno el propósito de dañar el cuerpo o la salud de la víctima, entonces no concurre el homicidio preterintencional a pesar de que el autor haya obrado sobre el cuerpo de aquella. El caso “Naumchyk” deja claro que el que golpea por mera imprudencia a otro, y le causa la muerte, no puede ser tenido como responsable de homicidio preterintencional, pues, en definitiva, falta el dolo de lesión que no puede soslayarse.
Tampoco existe responsabilidad preterintencional si el autor ha operado sobre el cuerpo de un tercero con otro ánimo delictivo que el de lesionar o diverso de dañar (v.g. si con dolo de injuria se da un empujón a otro, que cae y se lesiona mortalmente, no habrá homicidio preterintencional sino culposo)[283].
El sujeto activo debe obrar dolosamente restringido a la persona física de la víctima, sin extenderlo a su muerte; pues, si ésta última ha sido querida o eventualmente aceptada, no estaremos frente a esta modalidad de homicidio, sino a un homicidio en cualquiera de las otras circunstancias que la ley recoge[284].
Para que la muerte pueda atribuirse al autor, tiene que estarse en presencia de un resultado abarcador de los esquemas de la culpa, en el sentido de previsibilidad, así se fijan los límites subjetivos de la figura. Si el resultado muerte no era previsible, la responsabilidad del autor ha de limitarse a la proveniente del hecho de las lesiones –coherente con el principio de culpabilidad-[285].
Terragni señala que este artículo avala el criterio de que el dolo integra el tipo, y no es una forma o especie de la culpabilidad. El propósito es un elemento subjetivo específico, no puede confundirse con el reproche a la actitud subjetiva que da lugar a la transgresión al mandato, y que se analiza en otro nivel de la teoría del delito[286]
2. La producción de la muerte de esa persona por el hecho del autor. La muerte debe ser causada por la acción sin que interfiera una causa externa.
Para Vázquez Iruzubieta, este delito es una lesión preterintencional, porque se ha de prestar preferencia al elemento subjetivo que caracteriza a la figura, y no al exceso de intención, está referido a la originaria intención que son las lesiones[287]. Pero en rigor, el tipo a más de su estructuración subjetiva, precisa de su elemento objetivo, de hecho se define a partir de su corolario en esto último: el resultado muerte. De modo que debe preservarse la idea de homicidio preterintencional. Este es un delito cuyo resultado esencial es la destrucción de la vida, siendo tan relevante el plano causal como subjetivo.
Como explica Maggiore, la muerte es elemento esencial, no una mera condición de punibilidad. La muerte queda a cargo del agente, no a título de responsabilidad objetiva, sino en virtud del principio de causalidad. “Sólo la exclusión de las relaciones de causalidad puede hacer desaparecer el delito. Pero el nexo causal no queda excluido por el concurso de causas preexistentes, simultáneas o subsiguientes…”[288]
El tipo penal vincula el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud con la “producción del resultado muerte de alguna persona”. Debe existir un nexo causal entre la conducta del autor y el resultado producido, éste debe ser la consecuencia de aquella[289].
De modo que el resultado muerte debe ser causado de manera directa e inmediata por el delito- base doloso, sin la interferencia de otra fuente causal autónoma y preponderante[290].
No se requiere, como parece deducirse de la esencia de los delitos calificados por el resultado, que se produzca una lesión y luego el resultado muerte (cosa que sí se exige en las lesiones seguidas de muerte); el homicidio preterintencional no es un delito de doble resultado[291].
Lo relevante es la relación causal entre medio y resultado, con prescindencia del tiempo que pueda mediar entre el momento de ejecución y la muerte sobreviviente. El tiempo que separa ambos estadios es accesorio[292].
No existe, para la determinación de la relación causal, necesidad de efectuar digresiones que se aparten de las teorías de la causalidad conocidas en la materia[293].
La acción es típica aun cuando se produzca el daño en el cuerpo o la salud con el consentimiento del sujeto pasivo, una vez que acaezca la muerte[294].
Esto también permite analizar qué sucede cuando el resultado luctuoso es causado por el comportamiento de la propia víctima. Roxin analiza el caso “Rötzel”, en el que el BGH alemán rechazó la aplicación del §226 del Código Penal alemán (que como se dijo alude a “cuando la muerte del herido haya sido causada por el daño físico”) para el supuesto de una mujer que al procurar eludir los malos tratos de que era objeto, al huir, cayó de un balcón y resultó muerta, se sostuvo que el “…artículo 226 debe enfrentarse al peligro específico, inherente a las lesiones, de que se produzca el resultado cualificado… pero en un desenlace mortal que directamente sólo fue provocado por la intervención de un tercero o por la conducta de la propia víctima, ya no se ha plasmado el peligro peculiar… del tipo base.”[295]
El §226, entiende Roxin, debe considerarse realizado sólo si la lesión inferida por el delito-base conduce a la muerte, ya que el riesgo característico del tipo consiste en que la lesión inferida presenta el rasgo de mortal. Para el profesor de la Universidad de Munich ejemplos como los del caso “Rötzel”, no son inusuales, pero ello también puede ocurrir si se huye de coacciones o ante otro delito para el que el Código Penal no tenga prevista una calificación por el resultado, de modo que no debería abarcarse por el §226, ante la inespecificidad de la conducta. Para Roxin, en este tipo de casos, debe punirse por homicidio imprudente (§222 “quien cause la muerte de una persona por negligencia”), pues el fin de protección de esta figura va más lejos que el del daño físico con resultado muerte, que prevé una pena considerablemente superior: de tres a quince años de pena privativa de libertad, y sólo para casos de menor gravedad, de tres meses a cinco años; mientras que la muerte por negligencia es pena con prisión de un mes a cinco año o multa.
Debe destacarse que, sin embargo, la solución ideada por el profesor de Munich no se aplica sin más al ámbito argentino. El §226 del Código Penal alemán habla de “la muerte del herido causada por el daño físico”, claramente precisa la efectiva producción de una lesión. La figura del art. 81.1.b del Código penal argentino sólo requiere el “propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud”, no reclama la efectiva producción de la lesión. El ámbito de protección de la norma es más amplio que el de la figura alemana “No sólo abarca las lesiones efectivamente causadas, sino también el ‘peligro’ de que éstas se concreten.”[296]
El caso “Rötzel” en Argentina, según lo expresado, puede ser calificado de homicidio preterintencional; “…desde el punto de vista de la imputación objetiva, la manifestación a ojos de la víctima del propósito de causarle un daño en su cuerpo o en su salud es, por sus características agresivas, una acción que genera un apreciable riesgo para el bien jurídico protegido, habida cuenta de la natural secuela de temor que ello produce y las consecuentes acciones impulsivas que a partir de allí podrían eventualmente generarse para escapar de la agresión…”[297].
Maggiore defiende la misma tesis, para ello cita un caso de la jurisprudencia italiana (Casaciones, 3 de marzo 1939, “Giust. Pen.”, 1939, II, 148): “Acertadamente se ha sostenido la hipótesis de homicidio preterintencional en el caso del individuo que, hallándose cerca de una escarpadura de dos metros de profundidad, en lucha con cuatro personas, se precipita por ella, por no haber visto, a causa de la oscuridad, el barranco a cuyo borde se desarrollaba la escena, y con lo cual recibió graves lesiones que fueron la causa de su muerte. La preterintención es una mezcla de dolo y de culpa, y precisamente en este caso se tiene dolo respecto a las personas (resultado voluntario). La culpa es evidente, especialmente por la razón de que, ya que los cuatro imputados conocían ese sitio, hubieran debido prever que si hacían retroceder al adversario por medio de golpes, al fin habría ido a dar en el barranco. Por lo tanto, su muerte fue ocasionada por los golpes, aunque no directamente, ya que ellos fueron causa de la caída, y ésta, a su vez, de las lesiones gravísimas que produjeron la muerte: causa causae est causa causati.”[298]
Mientras la muerte de la víctima sea concreción directa e inmediata del riesgo creado, la relación de causalidad debe afirmarse. No puede sostenerse, frente a una agresión ilegítima, un deber de comportarse de modo tal de no generar cursos lesivos hacia nosotros mismos, más allá del temor o conmoción que la situación agresiva provoque.
A todo evento, la causa no puede ser mínima o completamente inadecuada (v.g. un rasguño, un cachetazo, et sit cétera) y que se haya producido la muerte por alguna complicación patológica sobrevenida (v.g. falta de cuidados, infección, tétanos, et sit cétera)[299]. Lo contrario implicaría no distinguir entre causas y condiciones, discusión ya superada.
En otro sentido, el nexo causal queda interrumpido por caso fortuito, o falta de previsión o previsibilidad del agente. Maggiore con claridad ha señalado que: “Cuando un hecho no representa id quod plerumque accidit (lo que ordinariamente sucede), sino que se aparta de la normalidad y tiene en sí algo excepcional, y por tanto imprevisible, nos encontramos, no ya ante una causa, sino ante una simple ocasión; y el que ocasiona un resultado no puede decirse que lo produce.”[300]
Por esta vena se hallan los resultados inadecuados según la experiencia, Huarte Petite cita el caso de la bofetada de 1951: “A le dio una bofetada a B sobre la parte izquierda de la cara con la mano extendida. Ello le produjo a B una conmoción cerebral que tuvo como consecuencia la lesión de las venas cerebrales y le ocasionó una muerte inmediata.”[301] Inicialmente, un Tribunal de Escabinos condenó por lesiones dolosas (§223 “quien maltrate a otra persona físicamente o dañe su salud”) con resultado de muerte (§226). Recurrida la sentencia ante el BGH, con el argumento defensista de que el resultado muerte lo fue a través de un curso causal extraordinario, y que en los delitos calificados por el resultado debía aplicarse la teoría de la causalidad adecuada, el Tribunal resolvió confirmar la condena con fulcro en la normativa aplicada por el órgano de mérito, ya que, entendió, el resultado muerte en el caso no era una consecuencia extraordinaria que estuviese afuera de toda posibilidad de previsión, “de ninguna manera está fuera de nuestra experiencia que un fuerte golpe en la cabeza puede tener un resultado mortal.”[302]
Huarte Petite señala que el BGH dejó abierta una pauta bastante amplia para la admisión de la responsabilidad objetiva en los supuestos típicos del §226. El Tribunal dijo que “…la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada para los delitos calificados por el resultado tendría como consecuencia que, en principio, sólo serían penalmente relevantes los resultados realizados culposamente por el autor. Pero que ‘esta delimitación del ámbito de aplicación del artículo 226 es contraria a la ley.’ De modo que, a criterio del Tribunal, no era requisito necesario la comprobación de, al menos, imprudencia (con previsibilidad del resultado) para la imputación del resultado muerte con arreglo al artículo 226.”[303]
La situación legal en Alemania se modificó en 1953 con la introducción del artículo 18 que ya analizamos.
Coincidimos con el autor que analiza el caso que venimos tratando, en lo relativo a que en la especie debía analizarse la previsibilidad o no del resultado muerte, esto es, si en el caso, según los principios generales del delito culposo, A hubiese podido prever, según un juicio objetivo ex ante y en función de los conocimientos especiales del autor, que la bofetada propinada a B –en las condiciones en que se realizó- podía conllevar un resultado de muerte. De este modo, y a la luz del tratamiento que venimos dando a la cuestión, colegimos que sólo podría haberse aplicado en el caso la figura culposa, pues no todo ataque contra el cuerpo o la salud de una persona impone como previsible un resultado de muerte, por regla, no es previsible que un bofetón desemboque en un suceso mortal; tan es así que, incluso, podríamos estar refiriéndonos a un auténtico caso fortuito, por el que no tiene que responder el autor, limitándose la responsabilidad al plano de las lesiones. El problema radica en que los tribunales, ante un resultado de muerte, jamás estarían dispuestos a absolver al imputado, máxime si este introdujo –de un modo u otro- la causa que desembocó en aquel resultado; sin embargo, se soslaya que los cursos causales que, en el actual estado de la ciencia y de la técnica, no pueden ser dominados por nadie, no eliminan el dolo, sino que ni siquiera tiene sentido preguntarse por él, dado que en el tipo objetivo no aparece un curso causal capaz de ser dirigido en medida humana. Se trata de casos en que la causalidad es explicada ex post como consecuencia de que se conoce el resultado (pero explicable no es dominable), el resultado es fruto del azar, que es imposibilidad de dominio de la causalidad o ignorancia o conocimiento insuficiente de ella. Entonces, siquiera corresponde preguntarse por el reproche, la conducta deviene atípica por la falta de dominabilidad del hecho.
La normativa civilista, por heterointegración penetra en el análisis de lo dicho. Así, los arts. 901 a 906 C.C., son claros. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, llamadas consecuencias inmediatas, son imputables al autor del hecho. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor, siempre que empleando la debida atención y conocimiento hubiera podido preverlas, son las que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Las consecuencias casuales, son las consecuencias mediatas que no pueden preverse, no son imputables al agente, excepto su resultaba posible preverlas. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad. En todo esto rige lo reglado por el art 902 C.C.: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.”
3. El medio empleado. Sólo es admisible un homicidio preterintencional si el medio empleado por el autor no debía razonablemente causar la muerte. El Legislador introdujo en la figura un elemento que no encuentra precedentes en la legislación comparada, aunque en la legislación romana y en algunos códigos existen preceptos que guardan alguna semejanza[304].
Esta exigencia objetiva se coordina con la actitud psicológica del sujeto ante el resultado más grave. Dicho de otra forma, la exigencia de que el medio empleado, no deba razonablemente ocasionar la muerte, sitúa el problema en un terreno que no es puramente causal, sino también subjetivo “de ello resulta la probabilidad del resultado y la posibilidad del reproche de la culpa, que se tiende sobre la relación causal.”[305]
Si a todas las acciones realizadas con dolo de lesionar, que causalmente producen una muerte, tal resultado les fuese imputable, sin efectuarse ninguna consideración adicional, se consagraría una regla de responsabilidad puramente objetiva en materia de Derecho Penal[306], lo que como hemos analizado no es receptado en Argentina.
Es un medio inidóneo para matar pero idóneo para lesionar[307].
Finzi sostiene que la norma es de carácter procesal, y no deja plena libertad al juez en la apreciación de los elementos determinantes de la existencia o no de la intención de matar del autor[308]. Gómez, en cambio, sostiene que es facultad de los jueces determinar cuándo el medio empleado no debía razonablemente causar la muerte, el prudente arbitrio judicial es el que debe decidir la cuestión[309]. Fontán Balestra y Fellini, por igual andarivel, sostienen que el juicio sobre la racionalidad de los medios, su carácter y alcances, así como su vinculación con la clase de dolo del autor, es una cuestión de hecho[310] que le compete evaluar al juzgador en el caso concreto[311]; la cuestión referente al medio y a la apreciación de su idoneidad es una cuestión de hecho, porque en el concepto de medio empleado se comprende no sólo la cosa usada sino el uso mismo que de ella se hace[312]. Coincidimos con las dos últimas tesis[313].
La capacidad del medio empleado depende de circunstancias diversas, y al momento de decidir sobre la preterintencionalidad de una conducta, deben sopesarse todos los baremos susceptibles de incidir en su encasillamiento. No se puede hacer una enumeración no ya taxativa, sino siquiera enumerativa de los medios que pueden reputarse como idóneos, esta última característica está sujeta a las circunstancias particulares del caso[314].
El medio empleado constituye el elemento objetivo de la figura, y constituye una regla de interpretación que debe ser apreciada en todo el contexto del caso; como se dijo, exige una valoración no sólo en abstracto, sino, sobre todo, en concreto, “…porque un medio por lo general no idóneo puede ser apto en determinadas circunstancias o sobre ciertos sujetos y, por el contrario, un instrumento inequívocamente mortífero deja de serlo por la forma inocua e intencionadamente menos vulnerante con que se lo utiliza.”[315]
Si la exigencia está ausente, también desaparece la preterintención: “si el medio empleado, de acuerdo con las circunstancias, debía razonablemente causar la muerte, el delito preterintencional queda excluido[316]. Pero la premisa no es válida a la inversa: el empleo de un medio que razonablemente no deba causar la muerte, no implica, sin más la configuración del homicidio preterintencional. Es necesario, además, que se haya obrado con la voluntad de causar un daño en el cuerpo o en la salud.”[317]
Dicho de otra forma, si el medio debía razonablemente ocasionar la muerte, queda excluida toda otra consideración sobre la intención del autor, pues el dolo homicida deviene claro[318]. Pero si las cosas ocurren al revés, si el medio carece de esa capacidad, entonces subsiste la libertad de probar que el autor obró con el propósito de ocasionar un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima o que obró con dolo homicida[319].
Terragni, con acierto, sostiene que debe distinguirse el deseo del dolo –algo que no suele hacerse claramente-: el autor puede no desear la muerte, pero su ese resultado conocido, era al menos posible y se asume por no desistir de la acción, se habrá concretado el tipo subjetivo de la figura dolosa, con dolo eventual[320].
Entonces, si el autor obra sin dolo de causar daño, se tratará de un homicidio culposo. Si, en cambio, procedió con dolo de homicidio, en virtud del excepcional conocimiento y dominio de la relación causal, entonces habrá homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades según los alcances[321].
Soler indica que la condición no está cumplida por una forma meramente eventual del dolo, ni por la mera voluntad de vejar u ofender o ultrajar que no importe un ataque al cuerpo o a la salud. Lo dicho le permite a aquel, apartarse también de la resolución a que arribara el tribunal en el mencionado caso “Naumchyk”[322].
El medio utilizado debe ser no apto para provocar la muerte del sujeto pasivo. Esta referencia a la ineficacia del medio utilizado, es determinante para establecer la diferencia con el homicidio propiamente dicho y resolver la cuestión con una pena minorada[323]. La importancia de este requisito se patentiza al quedar claro que, bajo su férula, se distingue la figura que nos ocupa, de las lesiones seguidas de muerte sin la consideración relativa al medio del que el autor se vale; “…podría caerse en la injusticia de hacer responsable al sujeto, por lo menos en parte, en virtud de la concurrencia del puro resultado, prescindiendo de la previsibilidad real.”[324]
El vocablo “razonablemente” debe interpretarse en el sentido de que, con él, se refiere a un medio que de ordinario, no se emplea para causar la muerte[325]. Son las circunstancias particulares de cada caso las que determinarán si el medio de que el agente se valió no debía razonablemente causar la muerte[326].
Esta razonabilidad letal del medio empleado es tanto una cuestión de hecho como de derecho. En esto disiente Nuñez de Soler, pues este último entiende que sólo se trata de lo primero. Para Nuñez, es de hecho en tanto se trata de fijar los hechos y las circunstancia a los cuales se debe aplicar la regla jurídica; pero es de derecho cuando importa esta aplicación[327].
La razonabilidad letal del medio empleado no reside en la manera exclusiva de la capacidad vulnerante intrínseca del instrumento utilizado por el agente para dañar a la víctima. El significado es relativo, el medio no tiene potencialidad letal por sí, sino conforme al plan que se ha trazado el autor[328]. Deben considerarse las circunstancias de cada caso[329]; se tiene que tomar en cuenta no sólo el poder vulnerante del medio en sí, sino también el modo como fue usado, la persona que lo usó y la que padeció su uso[330] (v.g. un empujón normalmente no es un medio letal, pero sí cuando la víctima se halla al borde de un abismo; golpear con la hebilla de un cinturón puede no ser letal, lo que cambia si se lo esgrime contra un niño o un valetudinario). “Dentro de este marco no deja de insertarse la subjetividad del autor, ya que su querer puede extenderse a la transformación de un instrumento no letal en letal, cuando quiso utilizarlo para matar.”[331]
El modo de uso del medio no atiende sólo a su manejo instrumental, sino a las circunstancias determinantes de su utilización sintomáticas respecto del estado de ánimo del autor[332].
Pero aún más, cuando la ley utiliza la expresión medio, no lo hace exclusivamente en sentido de medio instrumental, sino de procedimiento empleado por el autor; es la razonabilidad o irrazonabilidad letal del procedimiento la referencia contenida en el tipo, integrada por consideraciones que van más allá de las meramente instrumentales: circunstancias de lugar, tiempo, características personales de la víctima, modos de utilización, et sit cétera[333].
En definitiva, la razonabilidad de la capacidad letal del medio empleado tiene connotación con la actitud o suficiencia ordinaria, que aunado a un criterio objetivo- subjetivo tiene para matar[334].
Como puede observarse que un instrumento que, en su base, no sea letal en circunstancias normales, pudiendo asumir esas características en el caso concreto, y viceversa; no deja de tener importancia la subjetividad del autor, su volición puede extenderse a la transformación de un instrumento no letal en letal[335].
La ley, en este caso, es una fórmula elástica que deja en manos del buen juicio de los magistrados su recta aplicación[336]. La regla primaria en establecer la razonabilidad letal del medio empleado, es mediante la función correlativa entre ofensor y víctima, estando a sus condiciones personales (preponderancia física, capacidad de ofensa, capacidad de asimilación de la agresión, et sit cétera)[337], y respecto de la situación circunstanciada en que ambos se encuentren en el momento del hecho.
“En el evento de no querer provocar la muerte sino circunscribirse a la lesión, la elección del medio empleado, consistente y hábil para provocar la muerte, determina que la capacidad mortal del medio auspicia razonablemente la calificación de homicidio simple. La caracterización de uno u otro dependerá en tal supuesto de la eficacia e idoneidad del medio empleado; cuando éste no goce de aptitud para provocar la muerte y se dé en los hechos lo dispuesto por el art. 81.1.b, indudablemente que la responsabilidad no desbordará los márgenes adjudicados al homicidio preterintencional…”[338].
La ley, en síntesis, efectúa una suposición: si la utilización del medio en cuestión, regularmente produce el efecto mortal, de ello cabe presumir, el dolo de homicidio en el autor (directo, indirecto, o al menos eventual). Esto así, porque las características del medio ya advierten suficientemente sobre la peligrosidad para la vida de la víctima. Si, por el contrario, el medio utilizado, sólo excepcionalmente, puede ocasionar la muerte, la presunción cede, y entonces –en principio- puede afirmarse el dolo meramente de causar una lesión. “Empero, la suerte e presunción que hace la ley no es una presunción que no pueda desvirtuarse cuando las pruebas reunidas autoricen a hacerlo.”[339]; aquí se percibe con meridiana claridad que la razonabilidad letal del medio empleado no puede fundarse de manera exclusiva en su capacidad vulnerante intrínseca (i.e. en abstracto), sino en las particularidades del caso concreto
4. Posibilidad de prever. Gómez analiza qué acaece en el caso en que la muerte sea previsible, aunque el agente haya tenido sólo el “propósito” de causar un daño en el cuerpo o en la salud. El profesor de la Universidad de Buenos Aires especulaba que el ánimo de dañar a la persona del que se ha muerto no puede hesitarse, esto es lo que separa a la figura que nos ocupa de los homicidios culposos y la precipita en el grupo de los homicidios dolosos; pero, en paralelo, la muerte no debe ser querida, ni siquiera prevista, aunque pudiera preverse, lo que distingue a la figura del homicidio con dolo indeterminado “…y forma una especialidad intermedia entre los completamente dolosos y los homicidios simplemente dolosos. Él representa el grado máximo de la culpa informada por dolo y un grado inferior al dolo determinado. Lo que lo aleja del homicidio puramente culposo es que el agente tiene la voluntad de ofender.”[340]
Para que la muerte se atribuya al autor, tiene que tratarse de un resultado encuadrable dentro de los esquemas de la culpa, en un sentido de previsibilidad, esto fija los límites subjetivos de la figura[341]: si la muerte, previsible como resultado, ha sido anticipada por el agente (i.e. ha sido previsto)[342], que ha querido dañar a la persona de la víctima, se trata de un supuesto de homicidio, salvo que se haya rechazado esa producción con la certeza de que no ocurriría; si en cambio, el resultado de muerte está objetiva y absolutamente al margen de toda previsibilidad, se tratará de una consecuencia fortuita de la conducta (v.g. el leve cintazo en los glúteos), que sólo podrá ser sancionada por el tipo de lesión correspondiente según el alcance que se puede otorgar al dolo del autor[343].
Que la muerte sea una consecuencia no previsible por parte del autor, no excluye la posibilidad y deber de prever[344]. La probabilidad del resultado se alcanza por la vía de la experiencia, cuando un hecho –es por lo común- consecuencia de una causa, efectuando un parangón con hechos semejantes conocidos, puede sostenerse que el medio empleado, razonablemente, podía ocasionar el resultado; cuando el acontecimiento causal no es tan común, será menos razonable producir el efecto.
El anterior Código sardo, fuente del italiano del año 1889, exigía que la muerte no fuese previsible. Esta exigencia de la no previsibilidad se eliminó en el Código Penal de 1889, por lo que se aceptó la preterintención aunque la muerte hubiese sido prevista. “Bastaba que se hubiera ocasionado sin querer. No existe el problema en nuestro Código, a juicio de gran parte de la doctrina, en virtud de que la norma que comentamos contiene la palabra ‘razonablemente’. Razonablemente para el sujeto y, desde luego, razonablemente para el juez que interpreta el hecho, o sea, si se prevé el resultado no puede hablarse de preterintencionalidad sino de homicidio simple.”[345]
Halla razón Vázquez Iruzubieta cuando, concluyendo que esta figura precisa (como se examinó supra) un delito atribuible a título de dolo –delito base- y otro a título de culpa –delito resultado-, la previsibilidad del resultado que debe ser exigida, es la de los delitos culposos[346]. Nuñez, quien también detectó la cuestión, señala que, en un primer vistazo, pareciera que la imputación de la muerte a título preterintencional procediera siempre que el medio empleado carece de una razonable significación letal y que mientras menor fuera esa significación, más admisible fuera la responsabilidad, “…incluso si volviera imprevisible el resultado mortal.”; pero ello llevaría a la antigua responsabilidad penal por el simple resultado producido, con prescindencia de que el autor fuera reprochable o no al respecto; lo cierto es que el resultado debe ser previsible, y, por consiguiente, su imputación es a título de culpa[347]. De este modo no hay un agravamiento de la responsabilidad penal con prescindencia del saber y de la voluntad del agente.
Consecuentemente, el límite de la responsabilidad penal por el resultado más grave está dado por la previsibilidad; más allá está el caso fortuito, por el que no se asume ninguna responsabilidad, “las consecuencias imprevisibles no pueden ponerse a cargo del autor, pues excluyen toda posibilidad de culpa.”[348]; máxime que, como ya hemos visto, la estructura del versari in re illicita no opera en la especie.
En la modalidad homicida que nos ocupa no se ha previsto la contingencia final de la muerte, ésta sobreviene por falta de previsión, y tomando en consideración el medio empleado en el hecho, medio que –dadas sus particularidades- no podía producir razonablemente el resultado muerte[349].
Incorrectamente se ha hablado de “ultraintención”, de modo que, se hace cargo al agente por lo no previsible porque debió prever[350]. Pero aquel elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, opera precisamente junto al dolo y no con la imprudencia; se exige que la finalidad tenga una particular dirección que exceda el tipo objetivo, son los tipos que exigen un para, con el fin de, con el propósito de, et sit cétera, pero nada de ello se da en la especie. No hay una ultraintención que trasvase lo querido por el agente, de hecho, el no ha querido el resultado, la muerte debe ser previsible como consecuencia del medio empleado, pero el agente no debe tener efectivamente esa previsión.
- 4.- Aspecto subjetivo.- El autor sólo pretende lesionar y actúa sin dolo directo, indirecto o eventual de homicidio “El dolo indeterminado que al homicidio de que tratamos le asignan los franceses, los redactores del Proyecto del 91 y Moreno, excluye, precisamente, el dolo propio del homicidio en su forma simple normal. La exigencia de que el medio empleado no debe ser razonablemente apto para ocasionar la muerte impide que el dolo indeterminado de que se habla… se conciba en el sentido del dolo indeterminado de los clásicos italianos, que supone que el autor si bien no quiso el resultado delictivo más grave producido, lo previó efectivamente y no obstante obró. Este es un dolo eventual de homicidio que excluye la preterintencionalidad.”[351]
El elemento anímico no es una modalidad del dolo, sino un estado psicológico que implica su negación[352].
Carrara sostenía, analizando las distintas especies de culpabilidad, que había[353]:
- Dolo determinado: El autor previó y quiso un resultado delictivo más grave.
- Dolo indeterminado: El autor quiso un resultado delictivo, pero no quiso el resultado delictivo más grave. Figari a este respecto señala que esta se trataba de una creación de la equidad práctica y que aquí se hallaba la preterintención, lo que lo connotaba con la familia de los homicidios dolosos, porque se originaba en el ánimo dirigido a lesionar a la persona, pero que, estando a su gravedad, ocupaba un estado intermedio entre los delitos culposos[354].
- La preterintención: El resultado delictivo más grave sucedido era previsible como consecuencia de un resultado delictivo querido, pero el autor no quiso ni previó este último resultado.
- Culpa: El autor no quiso un resultado delictivo, pero el resultado delictivo sucedido era previsible.
- Caso fortuito: El autor no quiso ni era previsible un resultado delictivo.
Gómez, a partir de esta clasificación, concluye en que el homicidio preterintencional presupone que el agente no quiere y no prevé la muerte; sólo tiene el ánimo de dañar[355].
Se separa del homicidio culposo en que el sujeto tuvo voluntad de ofender. Y del doloso, que no previo que podía matar, además de faltarle la voluntad de dar muerte[356]. La existencia de una forma cualquiera de dolo dirigida al evento final (representación ratificada o asentida de la consecuencia), excluye toda consideración de esta figura[357]; y el empleo de un medio vulnerante que puede producir la muerte, acompañado de la representación de ese poder, y el obrar no obstante esa representación, son suficientes también para sacar el hecho del terreno de la preterintencionalidad y llevarlo al homicidio simple[358].
Fontán Balestra, de manera precisa, señala que debe coordinarse la exigencia objetiva de un medio que no deba razonablemente ocasionar la muerte, con la faz subjetiva, el autor debe saber o creer que el medio empleado no debe razonablemente ocasionar la muerte. Esto es lo que excluye en el agente el dolo de homicidio[359].
Como lo enseña Creus, el tipo se estructura sobre un particular sustento subjetivo de la acción, en tanto requiere que se haya obrado con un dolo que excluya la muerte de la víctima como resultado querido o aceptado[360], lo cual señala la ley en dos exigencias: a) positiva: «el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud»; y b) negativa: no haber empleado un medio que debía ocasionar la muerte («cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte»). “A este sustento subjetivo se suma la pauta objetiva propia de todo delito en que la calificación proviene de un resultado que está más allá de la intención del agente[361]: que la muerte se haya originado en su acción («produjera la muerte»), sin una interferencia causal extraña que interrumpiera esa causalidad.”[362]. Para éste autor, la idea de exclusión del dolo eventual de muerte para configurar el homicidio preterintencional, requiere que el autor obrare con un medio que no debía razonablemente ocasionarla[363].
El elemento subjetivo no puede desvincularse de la consideración a los medios empleados; sostiene Fellini que es evidente que, en la referencia a las lesiones que constituyen la primera parte de la estructura típica, ellas pueden realizarse con cualquier clase de dolo[364].
Si la muerte ha sido querida o eventualmente aceptada, desaparece la figura para dar paso al homicidio en cualquiera de sus modalidades dolosas (i.e. el autor ataca a la víctima y “quiere” causar su muerte, incluyendo, los casos de dolo eventual)[365]. Hay quienes entiende que, el hecho de que la ley se refiera al “propósito” de causar un daño en el cuerpo o en la salud exige un dolo directo de lesión (Soler)[366]; de modo que, cuando el dolo de lesión sea simplemente eventual, habría que atribuir la muerte a título culposo o las lesiones a título doloso, según los casos. Para otros, entre quienes nos enrolamos, dicha expresión legal no obstaculiza la modalidad eventual del dolo (Núñez), esta última solución, entendemos, permite resolver con mayor claridad y justicia los supuestos fácticos; “…no parece que la ley haya utilizado la expresión propósito en el sentido técnico de dolo de propósito que requiera una determinada especificidad, sino como referencia genérica al dolo, cualquiera que sea su estructura.”[367]
El dolo eventual es el límite superior que se encuentra entre la calificación de homicidio preterintencional y el homicidio simple. La imputación de la muerte a título preterintencional, abarca un ámbito subjetivo perfectamente determinable; como límite superior tiene la falta de una razonable capacidad letal del medio empleado o la inexistencia de dolo homicida probado por otros medios; como límite inferior tiene la previsibilidad del resultado mortal: excedido el límite superior habrá homicidio simple, excedido el límite inferior, habrá muerte por causas fortuitas[368].
La acción comienza dolosamente respecto de un tipo más benigno (las lesiones), y no conlleva el dolo de matar que, finalmente, se refleja en el resultado muerte, este sí, no querido[369]. Si no se toma en cuenta que el autor ha realizado en la primera parte, un delito doloso de lesiones, el hecho debe subsumirse como homicidio culposo.
Claramente no es un homicidio doloso, no hay dolo de matar. Pero disentimos con la tesis que entiende que también podría formar parte de las lesiones dolosas, pues aquí, el bien jurídico tutelado, es precisamente la vida, no la integridad física[370].
El error puede excluir el dolo homicida cuando recae sobre hechos demostrativos de la capacidad letal del medio empleado[371]; al contrario, la ignorancia o el error fundamenta el dolo homicida si él hace suponer al autor circunstancias que le habrían conferido al medio poder letal[372]. El autor debe actuar con pleno conocimiento sobre la capacidad y alcance de los medios que emplea para que pueda imputársele el resultado[373].
En el Derecho estadounidense se contemplan otras formas de imputación subjetiva que pueden –eventualmente- ser útiles en una mejor captación del tramo subjetivo de la previsibilidad en la figura preterintencional, en ellas el conocimiento de la norma es más amplio que el mero conocer y abarca distintas etapas:
- Conscious disregard: No tomar en cuenta en forma consciente. No prestar atención en forma voluntaria.
- Willful blindness: Ceguera intencional. Deliberada indiferencia ante una actuación ilícita. Exige sospecha, probabilidad de realización y verificación de la evitabilidad (este concepto se expuso en el fallo “United States vs. Jewell”, se trata de un punto intermedio entre el conocimiento actual y la recklessness).
- Deliberade ignorance: Ceguera deliberada. Esto no es la negligencia culposa nuestra.
- 5.- Consumación y tentativa.- La consumación de este delito coincide con el resultado mortal, no importa que éste siga a la acción de manera inmediata o después de algún intervalo de tiempo. “Pero si la muerte sobreviene después de la condena o de la absolución por las lesiones, no puede procederse por homicidio preterintencional (por razones de cosa juzgada).”[374]
El momento de la muerte, y no el del delito- base, establece el tiempo de la prescripción.
Si no se produce la muerte del sujeto pasivo, el autor responderá únicamente por el delito cuya intención lo movilizara. Puede la conducta previa ser atípica, según lo explicado, una simple persecución (v.g. caso “Rötzel”).
La tentativa no es admisible porque, por definición, la voluntad del agente no se dirige hacia el resultado verificado (i.e. homicidio)[375]. La tentativa exige una intención, y aquí nos encontramos ante una intención ya determinada por la ley. Pero esta figura requiere un resultado que excede la intención, y mientras no tengamos el resultado, mal podemos hablar de preterintencionalidad[376].
Otra cuestión debatida es si hay homicidio preterintencional en el homicidio en riña. Señala Levene (h) que para Alimena si lo hay, pero nuestra jurisprudencia ha dicho que no existe en el. La ley castiga a todos los intervinientes en el hecho, sin discriminar, porque no se puede tener la seguridad de cuál de los participantes en la riña ha sido el que cometió el homicidio[377].
- 6.- La penalidad.- El texto vigente estipula la misma pena que para el homicidio en estado de emoción violenta[378].
El homicidio preterintencional se caracteriza por fijar una pena mayor que la que corresponde al delito que realmente se quiso cometer, sin alcanzar –empero- la determinada par el hecho más grave producido, en su forma dolosa. Este tratamiento penal es consecuencia de la naturaleza subjetiva de estos delitos, mixtura entre dolo y culpa[379].
Analizando el caso “Naumchyk”, Huarte Petite señala que, el que se condenara por homicidio preterintencional, y no por homicidio culposo, no era una cuestión menor, pues aquel preveía entonces una escala penal máxima de seis años de reclusión, mientras que la del tipo penal imprudente era de tres años de prisión; actualmente los máximos se han acercado, pero sostiene que en dichos casos siguen vigentes razones de índole constitucional que determinan que la aplicación de la modalidad preterintencional “…sólo será legalmente válida cuando el dolo de lesionar se encuentre suficientemente demostrado, y ello no puede hacerse con base, exclusivamente, en las características del medio empleado.”[380]
Nosotros pretendemos ir más allá, actualmente, rigen las siguientes escalas penales privativas de la libertad:
- Homicidio simple (art. 79 C.P.), 8 a 25 años de prisión o reclusión
- Homicidio preterintencional (art. 81.1.b C.P.) 3 a 6 años de reclusión y 1 a 3 años de prisión.
- Homicidio culposo (art. 84 C.P.) 6 meses a 5 años de prisión, y elevación del mínimo a 2 años en supuesto de homicidio culposo agravado.
Debe prestarse especial atención a que, obliterando la pena de reclusión, cuya constitucionalidad se haya discutida, y cuya aplicación práctica se encuentra en franca desaparición, el máximo de la pena del homicidio culposo es superior a la del homicidio preterintencional, es en el mínimo donde la previsión legislativa recobra racionalidad.
Por esta vena se impone un doble rumbo: a) desde el hontanar político- criminal, la reforma de la penalidad del homicidio preterintencional consecuente con su mayor gravedad respecto del injusto culposo y de menor gravedad respecto del injusto doloso dirigido al homicidio de la persona; b) hasta tanto se produzca tal reforma, se debe reducir, racional y republicanamente la pena de este delito, pretorianamente, en un eje coherentista con la penalidad prevista para el homicidio culposo, de indudable menor gravedad y dañosidad respecto del homicidio preterintencional[381].
De manera similar acaece con la penalidad de las lesiones. Veamos, hemos sostenido que la figura es compatible con todo tipo de lesión (leve, grave o gravísima), no puede soslayarse que el examinado se trata de un tipo de lesiones tentado, de donde, si bien en los supuestos de la pena en tentativa de las lesiones previstas en los arts. 89 y 90 no habría distorsiones respecto de la penalidad aquí prevista, cosa distinta sucede en el caso de las lesiones gravísimas (art. 91); proponemos una solución para ello como la construida en función de la coherencia entre la penalidad del homicidio culposo y el homicidio preterintencional[382].
IV.- Conclusiones.
Como es dable observar, las modalidades atenuatorias del homicidio legisladas en nuestro digesto punitivo sustancial, operan a nivel de la culpabilidad (art. 81.1.a C.P.) o a nivel de la tipicidad (art. 81.1.b C.P.)
Como adelantamos, entendemos que existen tres modalidades atenuatorias legisladas en la Parte Especial del Código Penal con disímil técnica, fruto del panpenalismo patibulario y de la necesidad de ampliar el espectro sancionatorio a través de casuísticas insufribles que, no sólo se tornan incoherentes en el entramado penalístico, sino que deconstruyen el diseño original ideado por Rodolfo Moreno (h) en clave arquetictural. Por esta vena, se observan dos atenuantes (que variada doctrina ha interpretado como figuras autónomas, y que, para nosotros son figuras privilegiadas toda vez que precisan del constructo basal que reporta e. art. 79 C.P.) a nivel de la tipicidad: a) el homicidio culposo en todas sus submodalidades casuísticas (arts. 84 y 84 bis C.P.) que difiere en el elemento subjetivo para atenuar la conducta genérica; y b) el homicidio en riña (art. 95 C.P.) que difiere en el elemento subjetivo y en la concurrencia típica. En parigual, deviene una tercera modalidad que es agravatoria respecto del homicidio simple, pero privilegiada si se la metarefiere con las demás figuras agravas regladas en el digesto fondal (art. 80 C.P.), que es el homicidio agravado por el uso de arma de fuego (art. 79 en relación con el art. 41 bis C.P.), sin embargo, para nosotros, esta no es una figura especial, sino que es: “…una pauta mensurativa de agravamiento de la pena: Exige una mayor magnitud del injusto derivada del hecho de que el empleo de un arma de fuego brinda una mayor seguridad al autor y anula las posibilidades defensivas de la víctima. Si ello no ocurre es irrazonable aplicar la agravante, pues se viola el Principio de Lesividad y la Prohibición de Exceso. Su aplicación es como cualquier otro baremo del art. 41 del CP, de modo que no se la puede aplicar automáticamente, precisa del contradictorio propio de cualquier otro estándar mensurativo de la punibilidad, y su análisis ha de efectuarse en concreto, pudiendo, incluso, prescindirse de ella por motivos de especialidad.”[383]
A todo este marco, cabe aditar las modalidades atenuatorias de novel cuño derivadas de la presencia de lege ferenda de una causal de justificación privilegiada, como lo es el homicidio en legítima defensa por cuestiones de género. La estrechez del marco aquí impuesto impiden abordar este escenario, sin embargo, podemos señalar que Laurenzo Copello, discurriendo sobre los procesos por los cuales se legislan interpretan o prueban los permisos legales, específicamente relativos a las mujeres frente a contextos de violencia de género, indica que allí queda patente el modelo penal androcéntrico: “Si hay una institución en el derecho penal que puede resultar discriminatoria para las mujeres en caso de aplicarse de forma rígida y formalista es precisamente la legítima defensa, porque sus requisitos se elaboraron sobre el modelo de confrontación hombre/hombre, lo que deja fuera del ‘grupo de referencia’ a la mayoría de las mujeres”[384].
La figura de la legítima defensa se encuentra prevista en el art. 34, inc. 6º del CP.
Esta norma dispone que no es punible “el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. Sin embargo, su aplicación no siempre redundó en beneficio de las mujeres que respondieron con violencia a los ataques de sus parejas o exparejas[385]. Señalan Asensio, Di Corleto y González que no se trata de solicitar una interpretación más “benigna”, sino de realizar los ajustes interpretativos necesarios para acceder a un derecho sin discriminación.
Citas
[1] Posdoctorando en Altos Estudios Universitarios de la Universidad de Bologna. Posdoctorado (UNC). Doctor en Ciencias Jurídicas (UNLP). Magister en Políticas y Estrategias (UNS). Especialista en Derecho Penal (UNS). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA) y en Derecho Concursal Profundizado (UBA). Defensor ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Profesor Titular ordinario a cargo de la cátedra de Derecho Penal II UNS. Profesor Adjunto de la cátedra de Derecho Penal I y Profesor Adjunto ordinario de la cátedra de Ciencia Política UNS. Profesor a cargo de la cátedra libre de Política Criminal y Punitivismo UNS. Profesor de Posgrado UC, UNS, UKennedy, UMuseo Social, UNLZ, UCALP, UBA, UCES. Docente del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Miembro de numerosos jurados evaluadores académicos y de consejos de la magistratura provinciales y nacional. Director de diversos Proyectos de Investigación universitarios. Director de diversos Proyectos de Investigación universitarios.
[1] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; Dir. Torres, Sergio y Pazos Crocitto, José Ignacio, Col. “Delitos contra la vida”, t. 3, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pp. 167-219.
[1] Valle Muñiz, José Manuel; De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, en Quintero Olivares, Gonzalo; “Comentarios al Nuevo Código Penal”, Aranzadi Editorial, Navarra, 1996, p. 201.
[2] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; Dir. Torres, Sergio y Pazos Crocitto, José Ignacio, Col. “Delitos contra la vida”, t. 3, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pp. 167-219.
[3] Valle Muñiz, José Manuel; De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, en Quintero Olivares, Gonzalo; “Comentarios al Nuevo Código Penal”, Aranzadi Editorial, Navarra, 1996, p. 201.
[4] Valle Muñiz, José Manuel; op. cit., p. 204.
[5] Art. 81 C.P. 1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:
- a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
[6] La Novísima Recopilación no rigió, pues fue comunicada a la audiencia posteriormente a la independencia de estas tierras.
[7] Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, receptaban en España el derecho romano dando fundamento al cuerpo jurídico español.
[8] Cit. Carrara, Francesco; Programa de Derecho Criminal. Parte Especial, volumen I, 3, (trad. José J Ortega Torres y Jorge Guerrero), Editorial Temis Bogotá, Bogotá, 1957, §1282, p. 390, nota 3.
[9] Peña Guzmán, Gerardo; El delito de homicidio emocional, Miguel Violetto –Soc. Resp. Ltda., Tucumán, s. f., p. 18.
[10] Volveremos sobre esta noción al analizar el uxoricidio infra.
[11] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, t. II, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1939, p. 86.
[12] Cit. Gómez, Eusebio; ibídem.
[13] Estrella y Godoy Lemos opinan que, con distintas formulaciones, el homicidio emocional ha estado legislado desde esta época. Estando a la reseña brindada en el texto, disentimos con tal tesis, la construcción ya venía de muy antigua data, con una estructuración bastante homogénea aunque casuística. Conf. Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; Código Penal. Parte Especial, Hammurabi, Buenos Aires, p. 107.
[14] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 20. Moreno, Rodolfo (h); El Código Penal y sus antecedentes, t. III, H. A. Tommasi editor, Buenos Aires, 1923, pp. 356-357.
[15] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 87.
[16] Moreno, Rodolfo (h); op. cit., p. 359.
[17] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, Ediar, Buenos Aires, 1953, p. 57. Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, t. III, 2ª ed., Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1963, p. 56.
[18] Sansone, Virginia; Comentario al art. 81 del C.P., en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 3 (Artículos 79/96. Parte Especial), Hammurabi, Buenos Aires, p. 325.
[19] Alvero, Marcelo Roberto; Homicidio en estado de emoción violenta, en Donna, Edgardo A. (dir.), “Revista de Derecho Penal”, 2003-II, Delitos contra las Personas, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pp. 164-165.
[20] El texto original de este art. 64.3° rezaba: “Homicidio por pasión. Si él ha matado en el arrebato de la pasión, la pena será…”
La Enmienda Lang propuso la siguiente modificación: “Homicidio por pasión. Si el autor ha decidido y realizado el hecho en una emoción violenta, será castigado con prisión de dos a cinco años o reclusión hasta ocho. Si la emoción fuera excusable, especialmente si el autor hubiera sido provocado por la víctima, sin una grave responsabilidad de su parte, la pena consistirá en prisión no menor de seis meses”.
La Enmienda Hafter, también como Lang experto en la materia, propuso: “Homicidio por pasión. Si el autor mata en una justificada emoción violenta, la pena será de reclusión hasta diez años o prisión de uno a cinco”.
En la discusión, Gautier expuso que “El proyecto prevé un delito de homicidio calificado, el homicidio cometido bajo el influjo (o en el arrebato) de la pasión, cuya pena será la reclusión hasta diez años… Todos sabemos cuantos abusos escandalosos se producen en la actualidad bajo el imperio de ciertas leyes que permiten hacer del impulso pasional, cualquiera que sea, una circunstancia que mitiga el crimen de homicidio. El proyecto trata de evitar este abuso peligroso, restringiendo la esfera de acción del tercer apartado del artículo 64 a los casos en que el hecho se ha cometido bajo el imperio de una pasión violenta y en el arrebato mismo de esta pasión. No es suficiente,… que la pasión sea el móvil del homicidio…”
Hafter aditó a Gautier que el homicidio por pasión debía ser limitado a los casos en que el homicida ha obrado en una justificada y comprensible emoción, nacida de las circunstancias.
La Enmienda Thormann proponía: “Homicidio por pasión. Si el autor mata en una emoción violenta y justificada por las circunstancia, la pena será de reclusión hasta diez años”, al justificar la enmienda, Thormann señalaba que el factor de un privilegio para el enardecimiento pasional en el homicidio por pasión, no es admisible; no se le puede acordar un privilegio a las muertes pasionales, sus autores son peligrosos “Yo quisiera, en consecuencia, sentar el principio de la emoción justificada por las circunstancias, las que hacen aparecer el hecho como excusable por motivos éticos. La proposición de Gabuzzi me agrada mucho en lo demás y pudiera eventualmente apoyarla.”
La enmienda Gabuzzi, entonces, discurría del siguiente modo: “Si él ha matado en el arrebato de la cólera o de un dolor violento producidos por una provocación u ofensas injustas, la pena será de reclusión…”, al justificar esta enmienda el mencionado Gabuzzi explicaba que sólo se introducía una circunstancia atenuante general para el homicidio, por el arrebato o por un dolor violento, producido por una provocación injusta o una ofensa inmerecida. Supone un acto delictuoso que sigue inmediatamente a la provocación y que esta regla es suficiente para el homicidio lo mismo que para los demás delitos cometidos en la cólera o en el dolor resultantes de una provocación o de una ofensa.
Lachenal, experto en la materia, opinaba que el crimen pasional merece una represión menos rigurosa y que cabe agregar a su definición el criterio de la emoción violenta propuesto por Hafter “Las atenuaciones de la parte general del código no bastan”.
Zürcher en opinión amalgamatoria sostenía “En lo que concierne a las enmiendas que quieren caracterizar el homicidio por pasión, éste se puede explicar, de acuerdo con la de Hafter, con la inserción de la emoción justificada y, con la de Gabuzzi, por la aceptación de las palabras ‘bajo el influjo de la cólera o de un dolor violento producido por una provocación injusta o una ofensa’.”
Finalmente Lang opinaba que no debía restringirse el concepto de homicidio por pasión, como le pretendían Hafter y Thormann. No era lógico exigir para el hecho concreto del homicidio por pasión no sólo una emoción violenta sino también una justificada emoción.
Terminada la discusión se votó, en lo pertinente: a) se prefirió el sintagma “emoción violenta” al de “enardecimiento pasional”, b) se rechazó la tesis de Lang de que la emoción debía existir en la decisión y en la acción, c) se inclinaron mayoritariamente por la enmienda Lang.
El texto definitivo fue: “Si ha matado en estado de emoción violenta y justificada por las circunstancias, la pena será…”.
En Ramos, Juan P.; Curso de Derecho Penal, t. V, 2ª ed., Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1943, pp. 78-83.
[21] Ramos explicaba que la norma vigente “…fue una modificación introducida por el Senado en el proyecto en revisión de la Cámara de diputados. Al fundarla, decía textualmente la comisión: ‘Siguiendo al pie de la letra, aunque modificando la duración de la pena, al artículo 105 del anteproyecto suizo de 1916, hemos creído más justo y razonable establecer una regla general para el caso de homicidio por pasión, que puede ser aplicable, cuando las circunstancias lo hicieran excusable, a los que se encontraren en las condiciones preindicadas. El inciso sería así menos casuista y podría abarcar otros casos de muerte dada en estado de emoción violenta’”. Ramos, Juan P.; op. cit., p. 77. Igual mención, sin mayores variaciones, aporta Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 89.
Ramos destaca que la aprehensión de la fuente es de suma complejidad, pues las deliberaciones de los miembros parlamentarios suizos se hicieron en su lenguaje original: alemán o francés, siendo mayoría los primeros, pero para acceder debidamente a la discusión, se precisa dominar ambos idiomas (Ramos, Juan P.; op. cit., p. 78, nota 7).
[22] Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 165. Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, p. 714
[23] Fontán Balestra, Carlos; Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, t. IV, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 121.
[24] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 88. Sansone, Virginia; op. cit., p. 326.
[25] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 89. Soler, Sebastián; op. cit., p. 57.
[26] Soler, Sebastián; ibídem.
[27] Soler, Sebastián; ibídem.
[28] Moreno, Rodolfo (h); op. cit., p. 359.
[29] Peña Guzmán; op. cit., p. 32.
[30] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 107.
[31] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 52. También en Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 91; aunque en este último también le otorga relevancia al rótulo “delito pasional” debido a que preponderaba en su análisis el estado afectivo en que el delito se resolvía y ejecutaba.
[32] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 124.
[33] Laje Anaya, Justo; Comentarios al Código Penal. Parte Especial, Vol. 1, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 33.
[34] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 71.
[35] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 77
[36] Manigot, Marcelo A.; Código Penal de la Nación Argentina. Anotado y comentado, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, p. 150.
[37] Moreno, Rodolfo (h); op. cit., p. 355.
[38] Donna, Edgardo A.; Derecho Penal. Parte Especial, t. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 53.
[39] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 33.
[40] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 23.
[41] Carrara, Francesco; op. cit., §1272, p. 367.
[42] Carrara, Francesco; op. cit., §1272, p. 368.
[43] Carrara, Francesco; op. cit., §1273, p. 377.
[44] Carrara, Francesco; op. cit., §1274, p. 380.
[45] Carrara, Francesco; op. cit., §1273 a 1280, pp. 381- 385.
[46] Carrara, Francesco; op. cit., §1281, p. 386, nota 1.
[47] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 39.
[48] Carrara, Francesco; op. cit., §1313, p. 438.
[49] Carrara, Francesco; ibídem.
[50] Sansone, Virginia; op. cit., p. 329.
[51] Soler, Sebastián; op. cit., p. 58.
[52] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 84.
[53] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 124. Sentimientos dispares como el amor o el odio, pueden dar lugar a la emoción.
[54] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 125. Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 63, este autor indica que la emoción, más que una entidad específica, es una cualidad de los sentimientos, cuando han adquirido intensidad apreciable y alteran el ánimo del sujeto.
[55] En Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 125.
[56] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., pp. 126-127.
[57] Soler, Sebastián; op. cit., p. 65.
Para la consideración de la eficiencia de los motivos, es preciso que la causa que provoque el estado de emoción violenta revista, necesariamente, cierta gravedad, o bien, una entidad considerable, puesto que la llamada causa fútil no es eficiente (bromas, discusiones intrascendentes, recriminaciones justas o injustas de escasa entidad), puesto que no cabe en la relación con normalidad (que alguna doctrina trata como relación de proporción entre el estímulo y la reacción emotiva).
[58] Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 150.
[59] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 110.
[60] Donna, Edgardo A.; op. cit., pp. 55-56.
[61] Cit. Donna, Edgardo A.; op. cit., pp. 56-57.
[62] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 57.
[63] Soler, Sebastián; op. cit., p. 62.
[64] Soler, Sebastián; op. cit., p. 70.
[65] Carrara, Francesco; op. cit., §1281, p. 386, nota 2.
[66] La creación venía del código toscano (art. 310, §2), citado por Carrara, Francesco; op. cit., §1281, p. 386, nota 2.
[67] Carrara, Francesco; op. cit., §1281, p. 385.
[68] Carrara, Francesco; op. cit., §1282, p. 388.
[69] Maggiore, Giuseppe; Derecho Penal, vol. 1 (El Derecho Penal- El Delito), trad. José J. Ortea Torres, Temis, Bogotá, 1954, p. 569. Señala el Profesor de Palermo que entre las atenuantes comunes del antiguo art. 62 del Código Penal italiano, se enumeraban: a) el haber obrado por motivos de especial valor moral y social (núm. 1), b) haber obrado en estado de ira determinado por un hecho injusto de otra persona (núm. 2), c) y haber obrado por sugestión de una multitud amotinada (núm. 3). En dichos casos, más que la perturbación producida por la pasión, prevalecía la causa ética de la pasión como criterio diminuente de la pena.
[70] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 569, nota 177. Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 127, este autor agrega que la distinción tuvo por norte excluir del universo de la atenuante que nos ocupa los crímenes pasionales.
[71] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 128.
[72] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 110. Los profesores de la Universidad de Cuyo concluyen por señalar que la distinción es estéril, pues, en definitiva, se deberá valorar el caso concreto y advertir si la pasión en el momento del hecho pudo disminuir, debilitar o relajar los frenos inhibitorios del autor.
[73] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 65.
[74] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 67. Cita a Janet: “Se ha tratado de hacer distinción entre las emociones y las pasiones, diciendo que las unas son estados normales y regulares que resultan del ejercicio moderado y razonable de nuestras facultades, en tanto que las pasiones son rompimientos de equilibrio, el paso súbito y violento de un estado a otro. Pero toda emoción es siempre un cambio de estado: ahora bien, que un cambio sea brusco o suave, depende únicamente de la naturaleza del objeto sin alterar en nada la esencia del fenómeno. Si cuando creo yo ver un perro, veo un tigre, el rompimiento de equilibrio es muy natural y el temor se cambia en terror; pero en realidad no hay más que una diferencia de grado”; lo interesante de esta cita es que denota las confusiones a que se han arribado en la materia, no distinguiendo entre cuestiones propias de la tipicidad y de la culpabilidad (i.e. del reproche y de su objeto).
[75] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 70. Indica el autor que se adita una dificultad práctica en la distinción: la tónica de la intensidad o la estimativa de la persistencia sólo pueden ser captadas por la mente del sujeto activo. Se transporta la cuestión al plano de las circunstancias de hecho que no son referencias psicológicas ni un método adecuado para penetrar en la psiquis del individuo. En definitiva se posiciona en el hontanar de los elementos valorativos, de donde no pueden desempeñar –al mismo tiempo- el papel de medio discriminante del estado psíquico del agente.
[76] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 77. Entiende que fue Ramos el que introdujo el problema en nuestro Derecho, en 1922, de cara a su afirmación “la ley no ha querido acordar un privilegio a las muertes pasionales”.
El Profesor de Córdoba señala que no importa si el agente, en lo que hace a sus frenos inhibitorios, los vence o disminuye un raptus psíquico (emoción) como si deponen su acción dominados por un impromtus psíquico (pasión), esto es, por una fuerza psíquica profunda, estabilizadora y duradera, todavía más destructora de la propia personalidad y de su genuina dirección de las acciones.
Cita asimismo a Ribot en cuanto niega que la emoción y la pasión tengan diferente naturaleza, como que posean una diferencia de grado; pues lo que se denomina pasión, puede presentarse igualmente en forma violenta. Para Ribot, el término emoción es una expresión genérica, la pasión expresa un modo de ese género.
[77] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 92.
[78] Soler, Sebastián; op. cit., p. 59.
[79] Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 169. Agrega que es típico de los estados afectivos sentirlos subjetivamente como independientes de la voluntad.
De donde, la pasión es un sentimiento profundo, constante y fuerte, que abarca totalmente al individuo. En tanto que la emoción no tiene identidad con lo anterior, pues sugiere movimiento breve fijo en algo.
“Una persona emotiva puede apasionarse. Un apasionado puede emocionarse violentamente. Emoción es movimiento, agitación o turbación del ánimo, estados subjetivos que todos sienten y conocen. El ánimo, que se aparta de un estado teórico de equilibrio, entre conmoción, agitación, perturbación es un proceso en el que no interviene la inteligencia.” (Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 170).
[80] Carrara, Francesco; ibídem.
[81] Carrara, Francesco; op. cit., §1282, p. 389.
[82] Carrara, Francesco; op. cit., §1283, p. 391, nota 2.
[83] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 715.
[84] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 110.
[85] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; ibídem.
[86] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 107. Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 33. Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 86. Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 52. Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 124. Ramos, Juan P.; op. cit., p. 77. Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 71. Soler, Sebastián; op. cit., pp. 56-57. Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 164. Sansone, Virginia; op. cit., p. 327. Pazos Crocitto, José Ignacio (dir.); Código Penal de la República Argentina. Parte Especial. Comentado y Anotado, t. I (arts. 79 a 133), Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2009, p. 72. Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 35. Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 713. Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 52.
[87] Finzi, Marcelo; En torno al homicidio en estado de emoción violenta, J.A., 1948-IV, p. 163.
[88] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 49. Carrara indicaba que la excusa que nos ocupa, se hallaba generalmente admitida en los códigos con aptitud para degradar en su especie la pena ordinaria y “hacerla bajar hasta el ínfimo grado” (Código Sardo –art. 562-, Código Francés –art. 321-, Código de Tesino –arts. 253 y 256-, Código de Nápoles –art. 379-, entre otros), señalaba que “…sólo el Código toscano de 1853, avaro calculador de la excusa deducida de la pasión, admite que el homicidio provocado puede castigarse también con la pena ordinaria del homicidio no provocado…”. Carrara, Francesco; op. cit., §1290, p. 405 y nota 1.
[89] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 86.
[90] Carrara, Francesco; op. cit., §1283, p. 391.
[91] Peña Guzmán, Gerardo; op. cit., p. 37.
[92] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 58-59. Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., pp. 94-95.
[93] También Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 111.
[94] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 124.
[95] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 58. De allí que lo que se excusa es la emoción y no el homicidio, lo que “…tiene una explicación dogmática, ya que si lo que se justificase fuese el homicidio, entonces se estaría frente a una causa de justificación, que como es obvio, excluiría la pena y no la atenuaría.”
Igual clasificación ha receptado la S.C.J.B.A. in re “Intrieri, Pedro D.”, 22-9-1981, en D.J.B.A. 121-289.
[96] Carrara, Francesco; op. cit., §1284, p. 392.
[97] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 74. De manera similar Sansone, Virginia; op. cit., p. 328, señala que los elementos constitutivos son: a) el material, que es el homicidio; b) el subjetivo específico del tipo, la emoción violenta; y c) el normativo, que consiste en la valoración jurídica que en cada caso concreto deberá realizar el juzgador a fin de determinar si las circunstancias que la rodean excusan o no dicho estado emocional.
[98] Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 34.
[99] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 75.
[100] Nuñez, Ricardo C.; ibídem.
[101] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 78.
[102] Que la violencia de la emoción se haya manifestado a través de un súbito arrebato se expidió S.C.J.B.A., J.A., T. 1959-I. p. 230.
[103] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 129.
[104] Fontán Balestra, Carlos; ibídem. Sobre la distinción indicada en el texto ya nos hemos extendido antes.
[105] Soler, Sebastián; op. cit., p. 66.
[106] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 85.
[107] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 86.
[108] Nuñez, Ricardo C.; ibídem.
[109] Manigot, Marcelo A.; op. cit., pp. 150-151.
[110] Carrara, Francesco; op. cit., §1289, p. 402. Señalaba, asimismo que la “calidad de las personas” era una regla que venía en el Código Sardo y que no expresaba “…un principio aristocrático ni se inspira en un favor de casta, sino que pertenece al criterio fundamental de esta excusante, que es completamente subjetivo, pues en ella no se mira tanto al mayor o menor demérito del occiso, cuanto a las condiciones psicológicas del homicida…” (op. cit., §1289, p. 403, nota 1).
[111] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 111. En igual sentido Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 59.
[112] Soler, Sebastián; op. cit., p. 70.
[113] Soler, Sebastián; op. cit., p. 69.
[114] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., pp. 86-87. Es claro que por ello se descarta la venganza del marco de esta atenuante. Sin embargo, Nuñez explicaba que no podía descartarse la misma ab initio, se precisaba un examen de la causa para decidir sobre su justificación o no.
[115] Laje Anaya, Justo; op. cit., pp. 35-36.
[116] Sansone, Virginia; op. cit., p. 330.
[117] C.S.J.N. Fallos, 217-520; Tribunal Superior de Córdoba, La Ley, 41-784, también S.C.J.B.A., La Ley 72-672.
Soler en igual sentido, indica que “En este aspecto, podría decirse que la agresión ilegítima es a la justificante de legítima defensa como la provocación es a la excusa”. Soler, Sebastián; op. cit., p. 71.
[118] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 130.
[119] Carrara, Francesco; op. cit., §1285, p. 394.
[120] Moreno, Rodolfo (h); op. cit., pp. 360-361.
[121] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 88. Menciona Nuñez que no sería causa eficiente la de impedir una futura agresión, según doctrina de la Suprema Corte de la pcia. de Buenos Aires, 17-IX-946.
[122] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 130.
[123] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 59.
[124] Para el sentido de la noción de “normas de cultura” vide Mayer, Max Ernst; Derecho Penal. Parte General, (trad. Sergio Politoff Lifschitz), editorial B de f, Montevideo- Buenos Aires, 2007, p. 356.
[125] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 90.
[126] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 92.
[127] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 59.
[128] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 93.
[129] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 131.
[130] Finzi, Marcelo; ibídem.
[131] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 715. También Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 91 y Peña Guzmán; op. cit., passim.
[132] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 132.
[133] Carrara, Francesco; op. cit., §1288, p. 400.
[134] Soler, Sebastián; op. cit., p. 63. El autor coloca de manera adecuada el problema: el intervalo de tiempo ha servido para analizar la incompatibilidad entre el estado emotivo –atenuante- y la premeditación –agravante-.
[135] Soler, Sebastián; ibídem.
[136] Estrella, Oscar A. y Godoy Lemos, Roberto; op. cit., p. 113.
[137] Caso citado por Cabello, en Sansone, Virginia; op. cit., p. 333.
[138] Sansone, Virginia; op. cit., p. 336.
[139] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 59.
[140] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 134.
[141] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 94. El maestro cordobés indica algo muy interesante: “La remisión generosa de la ofensa recibida no implica siempre aceptación y adhesión a lo sucedido, sino a veces, amor o bondad que merecen mejor premio que la reiteración del agravio. Por esto, no es admisible la máxima jurisprudencia según la cual la tolerancia o el perdón anterior de la infidelidad de la mujer excluye la excusabilidad de emociones ulteriores.”, ¿no es esto lo que pasó en el caso que examinamos? Volveremos sobre ello.
[142] Así Peña Guzmán, para quien al ser la emoción un fenómeno del mundo del ser, resultaba neutro al valor (justificable) y no era ponderable a la luz de la teoría de los valores o de un enfoque ético.
[143] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., pp. 714-715. En crítica a Peña Guzmán (ver nota anterior) se deja claro que tan fenómeno del mundo del ser como la emoción violenta es la alienación mental, la muerte de un hombre y, por supuesto, cualquiera de las conductas humanas que desvalora el Derecho; de donde es absurdo sostener que los valores jurídicos pueden recaer sólo sobre fenómenos del mundo del deber ser. Del hecho de que se ocupe de la emoción la Psicología, no se extrae que no pueda ser objeto de valor o desvalor jurídico.
[144] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 135.
[145] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., pp. 95-96.
[146] Soler, Sebastián; op. cit., p. 64.
[147] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 78.
[148] Carrara, Francesco; op. cit., §1282, p. 389.
[149] En contra Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 34. Entendemos incorrecta la tesis del profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, pues si no fuera una alteración sino una cualidad, deberíamos analizar la imputabilidad del agente de forma general.
[150] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 77.
[151] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 87. Agregaba que, cuando ese estado transitorio, se convierte en permanente, la emoción se transforma en pasión. No acompañamos esto.
[152] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 568.
[153] La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha sostenido que el estado emocional que la ley prevé es una perturbación de la conciencia, anublándola produce el raptus o impulso irrefrenable que lleva a la inmediata comisión del delito. En Argañarás- Casas Peralta, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, t. V, núm. 248.
[154] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 126.
[155] Soler, Sebastián; op. cit., p. 67.
[156] Por caso la Cámara del Crimen de la Capital sostuvo que la descripción prolija de los antecedentes, palabras y actos del hecho, revelaban la ausencia de raptus emocional (Fallos, T. 1, p. 512; T. v, p. 177; El Derecho del 1 de agosto de 1966). O que el relato claro, preciso, pormenorizado y coherente de los hechos, es incompatible con el estado emocional; Cámara Criminal de Tucumán, La Ley, 29 de enero de 1962; C.S.J.N., Fallos, T. 211, p. 71 y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, La Ley, 12 de enero 1964.
[157] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 61. Con cita de la C.N.P. 31-9-934, Fallos, t. 1, p. 512.
[158] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 715.
En igual sentido ha señalado la S.C.J.B.A. in re “Sandoval, Ramón D.”, P. 34.568, 25-9-1990, L.L. 1991-A-344, que “Cuando una emoción es violenta no debe necesariamente dañar la memoria. El recuerdo de lo sucedido no es excluyente de la emoción violenta, pudiendo, en caso de una amnesia afectiva, ser incluida en un estado de inconsciencia”.
[159] C.N.Crim. y Corr., Sala IV, rta. 17/8/73, J.A. 17-1973-132.
[160] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 72. Esta postura es receptada por Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 33
[161] En igual sentido Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 35. También Cám. Nac. Crim., E.D., nro. 3473, 11/6/74.
[162] Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 150. Una vez más observamos que se procura insertar la falta mnemónica en la figura.
[163] En igual sentido Sansone, Virginia; op. cit., pp. 327-328.
[164] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 79.
[165] Por ejemplo, cuando se ha negado la operatividad del privilegio porque el autor “sabía lo que hacía” (C.S.J.N., 4-VI-948, Fallos, t. 211, p. 71), o porque “tenía plena conciencia” (Superior Tribunal de Entre Ríos, 11-IV-944, Rep. La Ley, t. VI, voz: “Homicidio”, sum. 19), o porque se “conservaba un recuerdo claro del episodio” (Cám. Crim. Correc., 31-VIII-934, Fallos, t. 1, p. 512; J.A., t. 47, p. 72; 12-XI-946, Fallos, t. 5, p. 177).
[166] Cámara de Apelaciones de Dolores, 3-IX-942, Rep. La Ley, t. IV, voz “Homicidio”, sum. 41.
[167] Sansone, Virginia; op. cit., p. 328.
[168] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 53.
[169] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 57.
[170] Carrara, Francesco; op. cit., §1313, p. 438.
[171] Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 166.
[172] Para Donna a nivel de la atribuibilidad como consecuencia de la especial escisión que hace entre responsabilidad por el hecho y culpabilidad siguiendo a Maurach.
[173] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 714.
[174] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 53.
[175] Gómez, Eusebio; Tratado de Derecho Penal, cit., p. 91.
[176] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 81. Destaca que Peña Guzmán, Soler y alguna jurisprudencia, habían iniciado este camino, particularmente García Zavalía (Anotaciones al margen del homicidio emocional, núm. II –La Ley, t. 43, p. 534, nota al fallo 21.196).
[177] Nuñez, Ricardo C.; ibídem.
[178] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 136.
[179] Soler, Sebastián; op. cit., p. 60.
[180] Soler, Sebastián; ibídem.
[181] Soler, Sebastián; op. cit., p. 61.
[182] Soler, Sebastián; op. cit., p. 68.
[183] Soler, Sebastián; ibídem.
[184] Soler, Sebastián; op. cit., p. 69.
[185] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 54.
[186] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 83.
[187] Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 54.
[188] Cit. por Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 181. Trae un fallo del Tribunal Federal del Cantón de Ginebra, donde se sostuvo que la emoción violenta es un estado psicológico particular, de origen emocional y no patológico, que se caracteriza por el hecho de que el autor está inmerso en un sentimiento violento que restringe en cierta medida su facultad de analizar correctamente la situación o de dominarse. Con la emoción violenta basta la reacción del autor –más o menos inmediata- a un sentimiento repentino que lo invade, en tanto que la perturbación (que fue el definitivo diseño del código suizo) apunta a un estado de emoción que madura durante un largo período progresivamente (i.e. incuba durante un tiempo).
[189] Ramos, Juan P.; op. cit., p. 85.
[190] Ramos, Juan P.; op. cit., pp. 85-86.
[191] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 59.
[192] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., p. 62. En apoyo de su tesis indicaba que la C.S.J.N. (4-6-948) había sostenido que “…para su excusabilidad, el raptus emocional, además de ser violento, debe responder a motivos éticos… la simple nerviosidad no es suficiente para acreditar el estado emotivo previsto en el art. 81 inc. 1° del Código Penal (Fallos, 211-71)”, también que la Cám. Crim. y Correc. –Fallos, t. 1, p. 510- había expuesto que “…para que exista emoción violenta se requieren móviles éticos capaces de determinar adecuadamente las reacciones de una conciencia normal, de manera tal que el hecho aparezca excusable y no simplemente explicado por las circunstancias que mediaron para su producción. El súbito furor o un propósito de hacer expiar la afrenta, aun inmediatos al acto de provocación, no constituyen emoción violenta.”
[193] C. Apel. de Rosario, 30-XII-947, Juris (Repertorio), t. 1, p. 185.
[194] Ibídem.
[195] Voto del Dr. Diógenes Ruiz (h), Tribunal Superior de Córdoba, 28-IX-945, La Ley, t. 41, p. 784.
[196] Voto del Dr. Martínez Paz, Tribunal Superior de Córdoba, 14-V-946, La Ley, t. 43, p. 534.
[197] Cám. Apel. de Tucumán, 20-IX-923, J.A., t. 12, p. 1001.
[198] Por caso el Tribunal de Casación Penal de la pcia. de Buenos Aires, sala I, 9/02/10, causa nro. 36.523 caratulada: “C., L. S. s/ Recurso de Casación” ha sostenido que:
“Tres elementos tipifican el estado de emoción violenta, a saber: intensa conmoción de ánimo, motivo moralmente relevante y reacción inmediata ante la permanencia de circunstancias lesivas” (sent. del 24/8/00 en causa 387, “Ibarra”).
Señalemos que, el análisis del tribunal es, cuanto menos, mezquino; peca de insuficiente, en una primera lectura. Como hemos visto, los requisitos de la figura que nos ocupa son notoriamente más complejos que los relevados en fugaz reseña por el órgano casacional.
En lo que hace al “motivo moralmente relevante”, esto patentiza un anacronismo claro en el examen del homicidio en emoción violenta. Como se examina en el texto, con la sola excepción de Ramos, el resto de la doctrina, incluso la contemporánea al precitado, ha descartado los motivos morales. No los exige la norma, sí lo hacía el Proyecto de Peco que pretendía reformar el texto vigente. Por otra parte, la intelección del tribunal viene de la enmienda de Thormann al proyecto suizo y de la opinión de Ramos que criticamos. Lo único que importa es la causa justificada, pero ello no reconduce a los motivos éticos.
Una nota a este fallo en Pazos Crocitto, José Ignacio; En los límites de la emoción violenta: complejidad de análisis de una antigua diminuente del reproche, en Gómez Urso, Facundo (Dir.); Fallos de la Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, t. 4, Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 2012, pp. 83 a 165).
[199] Hurtado Pozo cit. Donna, Edgardo A.; op. cit., p. 55.
[200] Alvero, Marcelo Roberto; op. cit., p. 183.
[201] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 83.
[202] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., pp. 83-84.
[203] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 84.
[204] En este sentido también Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 151.
[205] Hurtado Pozo, José; Manual de Derecho Penal. Parte Especial, t. I, Sesator Editorial, Lima, p. 130.
[206] Por caso Tribunal de Casación Penal de la pcia. de Buenos Aires, sala I, sent. del 24/8/00 en causa 387, “Ibarra”.
[207] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, cit., pp. 60-61.
[208] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 135.
[209] Soler, Sebastián; op. cit., p. 56.
[210] Soler, Sebastián; op. cit., p. 58.
[211] El estado emocional típico de la figura del art. 81 inc. 1º del C. Penal debe tener origen en una causa externa al autor con entidad suficiente para producir emoción violenta, de modo que si bien la ira puede en ocasiones llevar a ese estado, no lo abastece la que proviene exclusivamente de la intemperancia del autor.
[212] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 90.
[213] Fontán Balestra, Carlos; op. cit. 132.
[214] Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 715.
[215] Soler, Sebastián; op. cit., p. 63.
[216] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 94.
[217] De ahí que a los efectos de establecer la etiología desencadenante de un estado emocional, no es lo mismo la percepción de un hecho que la vivencia súbita del mismo.
[218] Tribunal de Casación Penal pcia. de Buenos Aires Sala II, sentencia del 23/10/2001 en causa Nº 3.095, Perticarari, Luis Gregorio s/ Recurso de Casación (Reg. De sentencia Nº 844/01), en el mismo sentido sentencia del 9/09/2003 en causa 7150: Franco; Angel Omar s/ Recurso de Casación (reg. 618/03), idem del 909/2003 en causa 4766: Figueroa, Mario Roberto s/ Recurso de Casación. (reg. 621/03)
[219] Terán Lomas, Roberto A. M.; Derecho penal. Parte Especial, t. 3, Astrea, Buenos Aires, 1983, pp. 132-133.
[220] Art 81 C.P. 1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:
- b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
[221] Por todos Finzi, Marcelo, El delito preterintencional, Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 2.
[222] Buompadre, Jorge; Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, t. 1, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 155.
[223] Buompadre, Jorge; op. cit., pp. 155-156.
[224] Código Tejedor, art. 196: “El que sin reflexión ni premeditación resuelva y ejecute contra otro un acto capaz de poner en peligro su vida, será culpable de homicidio simple, si tiene lugar la muerte; y sufrirá seis años de presidio o penitenciaría.” El Proyecto repetía el artículo 151 del Código penal bávaro de 1813; Nuñez, Ricardo C.; Derecho Penal argentino. Parte especial, t. III, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1961, p. 100
[225] Fontán Balestra, Carlos; Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, t. IV, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 143; Laje Anaya, Justo; Comentarios al Código Penal. Parte Especial, vol. 1, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 40.
[226] Esta reflexión también en Terragni, Marco Antonio; Delitos contra las personas, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2000, p. 329.
[227] Proyecto de 1891, 1ª ed., pp. 115-116 cit. Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 100; Figari, Rubén E.; Homicidios, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2001, p. 161.
[228] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 101.
[229] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 99; para Fontán Balestra el agregado dio a esta figura una característica precisa para su diferenciación del homicidio y de las lesiones “Ello así, porque con la sola exigencia subjetiva de causar un daño en el cuerpo o en la salud sin haber querido causar la muerte, no queda excluida la posibilidad del homicidio simple, cuando el medio empleado debe razonablemente causar la muerte. El homicidio simple no requiere propósito específico alguno.” Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 143.
[230] Edición Oficial del Código Penal pp. 267 y 294.
[231] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 141.
[232] Huarte Petite, Alberto; El homicidio preterintencional. Consideraciones sobre el tipo, en Donna, Edgardo A. (dir.), “Revista de Derecho Penal”, 2003-II, Delitos contra las Personas, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p. 112; Buompadre, Jorge; op. cit., p. 156.
[233] Fellini, Zulita; Comentario al art. 81.1.b del C.P., en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 3 (Artículos 79/96. Parte Especial), 2ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 496.
[234] Pazos Crocitto, José Ignacio (dir.); Código Penal de la República Argentina. Parte Especial. Comentado y Anotado, t. I (arts. 79 a 133), Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2009, p. 74.
[235] Jiménez Huerta, Mariano; El delito preterintencional creado en la reforma de 1983 del Código Penal de México, en Doctrina Penal, 1985, pp. 33 y ss.
[236] Pazos Crocitto, José Ignacio (dir.); op. cit., p. 75; Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 330-331.
[237] Maggiore, Giuseppe; Derecho Penal. Parte Especial, vol. IV, Temis, Bogotá, 1955, p. 356.
[238] Ramos, Juan P.; Curso de Derecho Penal. Segunda Parte, t. 5, 2ª ed., Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1943, p. 92.
[239] Gómez, Eusebio; Leyes penales anotadas, t. II, Ediar, Buenos Aires, 1953, p. 63.
[240] Gómez, Eusebio; op. cit., p. 64.
[241] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 141.
[242] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 142.
[243] Creus, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial, t. 1, 6ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 42.
[244] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 100
[245] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 104.
[246] Cit. Peris Riera, Jaime M.; La preterintencionalidad. Planteamiento, desarrollo y estado actual, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, p. 34 nota 8.
[247] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 101 “Si la lesión corporal ha causado la muerte del lesionado, se deberá imponer reclusión o prisión no inferior a tres años”
[248] Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, t. III, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1963, p. 75.
[249] Según Löffler la teoría se encuentra por primera vez en la Summa decretalium de Bernardus Papiensis, que aparece entr 1191 y 1198. Cit. Mezger, Edmund; Tratado de Derecho Penal, t. 2, trad. José Arturo Rodríguez Muñoz, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 36, nota 17.
[250] Finzi, Marcelo, op. cit., p. 11.
[251] Soler, Sebastián; ibídem.
[252] Bacigalupo, Enrique; Estudios sobre la parte especial del derecho penal, 3ª ed., Akal, Madrid, 1997, p. 25.
[253] Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; op. cit., p. 566.
[254] Roxin, Claus; Derecho Penal. Parte General, t. I, Thomson- Civitas, p. 330.
[255] Fallos 300:254.
[256] Mezger, Edmund; op. cit., p. 39, nota del traductor. Sostiene el autor, citando a Pacheco, que de cara a la preterintencionalidad: “Hay discordancia entre la intención y la obra; y esta discordancia resulta de haber sido la obra más dura, más grave, más punible que la intención. Quísose dar un golpe y se mató; quísose herir a un extraño y se hirió a un hijo o a un padre. El mal causado es mayor que el mal querido: lo material y lo moral de la obra, lo hecho y lo intentado, no han ido acordes. No pretendía hacer el agente todo el daño que hizo.”
[257] Vázquez Iruzubieta, Carlos; Código Penal Comentado, t. II, Plus Ultra, Buenos Aires, 1970, p. 80.
[258] Levene, Ricardo (h); El delito de homicidio, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 365
[259] Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 331.
[260] Fellini, Zulita; op. cit., p. 498; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 164; Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 334, quien afirma que se lo estudia como una forma atenuada del homicidio por su ubicación en los delitos contra la vida en el Código Penal, para nosotros, no es esta la explicación del porqué considerarlo como tal, sino que el bien jurídico tutelado es, precisamente, la vida; Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 80, también con el análisis de que el homicidio es un delito doloso y el caso de la figura que nos ocupa, la atenuación deriva de la falta de dolo respecto de la comisión del homicidio; se inclina por entender que la designación que más se ajusta al concepto técnico- jurídico de la previsión legal es el de lesiones preterintencionales.
[261] Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 40.
[262] Especiosa e innecesaria la digresión de Aguirre Obarrio para quien el homicidio preterintencional no es un homicidio doloso, sino un delito doloso. Molinario, Alfredo; Los delitos, actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio, Tea, Buenos Aires, 1996, p. 319.
[263] Sproviero, Juan H.; Delitos de homicidio, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1996, p. 157.
[264] Fellini, Zulita; op. cit., p. 498; de manera similar Buompadre, Jorge; op. cit., p. 158, quien entiende que el homicidio preterintencional no deriva del homicidio simple porque su elemento anímico no es una modalidad del dolo propio de este delito, sino un estado psicológico que implica su negación, de donde, concluye, se trataría de una figura autónoma; el autor cae en el error de reducir el análisis al aspecto subjetivo, estrictamente doloso, y de allí concluir que no se trata de un homicidio, como lo estudiamos aquí, la figura es compleja y debe visualizarse en su total cosmogonía.
[265] Muñoz Conde, Francisco; Derecho penal. Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1978, p. 15.
[266] Buompadre, Jorge; op. cit., p. 155.
[267] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 363. Menciona que también puede hablarse de lesiones preterintencionales, lo cierto es que no existe una figura expresa a tal respecto, de modo que debe resolverse por las reglas del concurso ideal. La C. de Apel. Crim. Rosario, condenó como autor de lesiones preterintencionales gravísimas (extirpación del bazo), a una persona que con un simple empujón dado con el propósito de apartar a la víctima produjo la caída de ésta y, como consecuencia, la rotura de ese órgano (12-XII-940, La Ley, t. 27, p. 605), Nuñez, con razón entendemos, critica el fallo pues el autor carecía del propósito de lesionar incluso levemente a la víctima, se trataba de un caso de lesiones culposas; señala que la C.C.C., 22-X-942, Fallos, t. 6, p. 299 resolvió correctamente un caso similar, explicando que no todo empellón obedece al propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, en ocasiones puede buscarse sólo apartar a la víctima; “Un empellón puede no ser ni siquiera imprudente si las circunstancias no hacen previsible la lesión…la sola previsibilidad del daño no equivale al propósito de causarlo.” Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 105, nota 286.
Conforme con la preterintencionalidad entre lesiones, aunque no exista una previsión específica pues continuaría existiendo la falta de dolo en la consecuencia Soler, Sebastián; op. cit., p. 78.
[268] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 357.
[269] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 112.
[270] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 364.
[271] Gómez, Eusebio; op. cit., pp. 63-64; Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 103; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 164; más escueta Fellini, Zulita; op. cit., p. 499; con variación de matices Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 81.
[272] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 366; Buompadre, Jorge; op. cit., p. 158.
[273] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 144; Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 333.
[274] Manigot, Marcelo A.; Código penal de la nación Argentina. Anotado y comentado, t. I, 4ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, p. 260.
[275] Creus, Carlos; op. cit., p. 43; Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 41.
[276] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 144; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 165.
[277] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 117; Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 366 quien señala que “…no basta hacer el análisis del objeto empleado. Debe verse quién lo empleo y contra quién se lo empleo. El ejemplo clásico que se da es el golpe de puño, aplicado en forma tan lamentable que provoca la muerte del agredido. Un golpe de puño, en principio, no puede causar la muerte de nadie, pero aquí cobra valor el análisis de las condiciones personales del sujeto activo; porque el golpe aplicado por un boxeador profesional puede ser un medio apto para causar la muerte.”
[278] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 145.
[279] C.C.C., 7-XI-939, La Ley, t. 16, p. 1020.
[280] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 146; Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 104, nota 285.
[281] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 104.
[282] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., pp. 105-106; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 165.
[283] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 105.
[284] Figari, Rubén E.; op. cit., p. 166.
[285] Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 335.
[286] Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 334.
[287] Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 82.
[288] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 358.
[289] Buompadre, Jorge; op. cit., p. 160.
“Cabe condenar como autor del delito de homicidio preterintencional consignado en el art. 81, inc. b C.P. a quien propinó golpes a la víctima ocasionándole lesiones que la llevaron a la muerte pues, entre la acción del encartado y el resultado letal existe un nexo evidente, que determina la consecuencia aunque no haya existido el dolo directo de matar.” (Cám. 2ª Crim. Salta, “Ramos, Enrique A.”, 26/4/2006, LL, Online).
[290] Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 42; Creus, Carlos; op. cit., p. 45.
[291] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 106; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 168; Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 80; Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 42.
“Para aplicarse la figura de preterintencionalidad no se requiere que se produzca una lesión y luego el resultado muerte, no es un delito de doble resultado, requiere únicamente que el autor tenga el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, y que obrando así origine de manera inmediata o mediata su muerte, siendo la relación causal la ordinaria del homicidio. Es de aplicación el tipo penal que prevé el art. 81.1°.b C.P., cuando no existió dolo de homicidio por parte del acusado, sino el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de su oponente.” (Cám. Crim. y Correc. Mercedes, Sala I, “Benítez, Luis T.”, 17/10/1996, LLBA, 1996-1177).
[292] Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 160; Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 82.
[293] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 122; Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 107; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 168.
[294] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 357.
[295] Roxin, Claus; op. cit., p. 332.
[296] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 123.
[297] Huarte Petite, Alberto; ibídem.
[298] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 362.
[299] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 359.
[300] Maggiore, Giuseppe; ibídem.
[301] Eser, Albin y Burkhardt, Björn, Derecho Penal. Cuestiones fundamentales de la teoría del delito sobre la base de casos de sentencias, Colex, Madrid, 1995, p. 103, cit. Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 124.
[302] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 125.
[303] Huarte Petite, Alberto; ibidem.
[304] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 108.
[305] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 147.
[306] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 131.
[307] Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 81.
[308] Cit. Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 108; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 169.
[309] Gómez, Eusebio; op. cit., p. 66.
[310] Soler, Sebastián; op. cit., p. 77.
[311] De forma contundente Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 111.
[312] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 148; Fellini, Zulita; op. cit., p. 500.
[313] Escuetamente, en igual sentido Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 263.
[314] Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 160.
[315] Buompadre, Jorge; op. cit., p. 159.
[316] Buompadre, Jorge; op. cit., p. 159; Soler, Sebastián; op. cit., p. 76.
[317] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 147; Fellini, Zulita; ibídem; Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 42; Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 262; Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 127.
[318] Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 336.
[319] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 108.
[320] Terragni, Marco Antonio; ibídem.
[321] “Escapa a la esfera material del homicidio preterintencional, la muerte causada por una persona que sabía perfectamente, tras largos años de práctica, la potencia de sus puños de boxeador y, también, a través de la extensa convivencia como pareja, la proporcionalmente escasa consistencia física de la víctima.” (Trib. Cas. Penal Buenos Aires, “Romero, Juan J.”, 6/5/2005, Lexis nro. 1/1008486).
[322] Soler, Sebastián; op. cit., pp. 75-76.
[323] Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 158.
[324] Terragni, Marco Antonio; ibídem.
[325] “El beneficio de la preterintención se excluye si el medio empleado es razonablemente capaz de producir la muerte” (Supr. Corte Tucuman, «L.L.», t. 14, p. 241).
[326] Gómez, Eusebio; op. cit., p. 66.
[327] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 113.
[328] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 109.
[329] S.C.J.B.A., 10-X-933, J.A., t. 43, p. 1221.
“Para calificar un homicidio como preterintencional hay que tener en cuenta la índole del acusado, las precedentes manifestaciones del mismo, la causa de delinquir, la naturaleza del arma empleada, el número y la dirección de los golpes cuando esto último ha dependido de la voluntad del reo.” (C.Crim. y Correc. Cap., mayo 4-923, Galeano, Emilio, Fallos, I-479).
[330] S.C.J.B.A., 10-X-938, L.L., t. 11, p. 795; Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 109; Laje Anaya, Justo; op. cit., pp. 42-43; Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 263; Buompadre, Jorge; op. cit., p. 160; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 169.
“El medio empleado en el homicidio preterintencional debe apreciarse no sólo en su consistencia o poder vulnerante, valorando exclusivamente sus cualidades intrínsecas, sino también atendiendo a la forma cómo fue usado, a la persona que lo uso y a la que resulto víctima del hecho. La muerte causada por una bocha arrojada por un muchacho de dieciocho años, ‘de lejos’, contra un hombre de treinta y seis años, en quien supone un agresor, debe considerarse homicidio preterintencional, ya que tal resultado no puede considerarse el ordinario sino el excepcional, producido por una circunstancia especial, que el acusado no previó.” (Supr. Corte Buenos Aires, «L.L.», t. 11, p. 795).
[331] Creus, Carlos; op. cit., p. 44.
[332] Tribunal Superior de Córdoba, 24-X-956, Boletín Judicial de Córdoba, 1958, p. 30; Nuñez, Ricardo C.; ibídem.
[333] Creus, Carlos; ibídem.
[334] Figari, Rubén E.; op. cit., p. 170.
[335] Figari, Rubén E.; op. cit., p. 171.
[336] Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 83.
[337] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 110.
[338] Sproviero, Juan H.; ibídem.
[339] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 128.
[340] Gómez, Eusebio; op. cit., pp. 64-65.
[341] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 150; Buompadre, Jorge; op. cit., p. 160.
[342] Quien prevé como cierto, probable o posible un resultado, y no obstante obra, actúa dolosamente (R. Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, §59, 1) Cit. Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 150; también Buompadre, Jorge; ibídem.
[343] Creus, Carlos; op. cit., p. 43; Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 262; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 172.
[344] Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 42; Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 115.
“No existe homicidio preterintencional si el matador debió prever las consecuencias máximas de su acción, por el arma empleada (en el caso, cuchillo).” (Trib. Sup. Córdoba, «J.A.», t. 1944-111, p. 503).
“No configura el delito de homicidio preterintencional la conducta del marido que luego de una discusión con su cónyuge, le propina un golpe con una maza en el cráneo…ya que el imputado debió haber previsto que el objeto utilizado dirigido a la cabeza podía razonablemente causar la muerte.” (CNCas. Penal, Sala I, “Vequi Martínez, Josué”, 1/6/2006, Lexis nro. 1/70029612-2).
[345] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 368.
[346] Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 83.
[347] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., pp. 113-114.
[348] Buompadre, Jorge; op. cit., p. 161; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 173.
[349] Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 161.
[350] Por todos Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 114.
[351] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 102.
“Para que la preterintencionalidad pueda apreciarse, se requieren dos elementos: que se haya querido ocasionar un daño en el cuerpo o en la salud, excluyendo toda otra finalidad; y que el medio empleado no pueda razonablemente producir el mal causado. El elemento subjetivo debe encerrar un dolo específico, por lo que cualquier otro propósito u otra forma meramente eventual de dolo, que no importe un ataque al cuerpo o a la salud, excluye la preterintencionalidad. En el caso, el único propósito del inculpado, que se encontraba ebrio, fue alejar de si al gendarme que le requería un paquete que llevaba bajo el brazo, dándole un empujón con la mano abierta, a consecuencia del cual la víctima cae al agua y muere por asfixia por sumersión.” (Cam. Fed. Cap., «L.L.», t. 56, p. 663).
[352] Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 41.
[353] Carrara, Francesco; Programa de Derecho Criminal, (trad. José J Ortega Torres y Jorge Guerrero), Depalma, Buenos Aires, 1945, §1101 y ss., pp. 84-91.
[354] Figari, Rubén E.; op. cit., p. 163.
[355] Gómez, Eusebio; op. cit., p. 64; también Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 159.
[356] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 365; Manigot, Marcelo A.; op. cit., p. 261.
“Debe descartarse la figura del homicidio preterintencional si el resultado acaecido fue por lo menos aceptado como probable por el procesado.” (C.N. Crim. y Correc., Sala III, “Pintos, Carlos A.”, 20/8/1991, L.L., 1992-A-68).
[357] Soler, Sebastián; op. cit., p. 77.
[358] Soler, Sebastián; ibídem; Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 160.
[359] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 149.
[360] Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 161, “En el homicidio preterintencional se logra la coincidencia en los aspectos objetivo y subjetivo, cuya finalidad está constituida por el acto orientado a la provocación de daño en el cuerpo o en la salud, pero nunca canalizada la acción a definirse con la muerte de esa persona, ya que de manifestarse de tal suerte, el homicidio pasaría a rotularse de simple, pues la ausencia dolosa del primero, se constituiría en nota de presentación o características esencial en este último.”
[361] “La muerte causada mediante un golpe con el puño debe calificarse de homicidio preterintencional (art. 81, inc. 1, b, Cód. Penal), cuando se desprende la falta de intención de matar por parte del imputado.” (Sup. Trib. Misiones, 30 dic. 1957).
[362] Creus, Carlos; op. cit., p. 42.
[363] Creus, Carlos; op. cit., p. 43.
[364] Fellini, Zulita; op. cit., p. 500.
[365] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 115; admitiendo también el dolo eventual para las lesiones Laje Anaya, Justo; op. cit., p. 41; y Buompadre, Jorge; op. cit., p. 158.
“El homicidio preterintencional requiere que la faz subjetiva de la conducta del autor no esté informada de dolo homicida. En el caso, se condenó por homicidio simple a quien dio muerte a golpes de puño a un anciano de 80 años, dado que en la forma en que fueron aplicados los golpes eran un medio razonable para matar; máxime si con anterioridad manifestó su intención de dar muerte a la víctima.” (Cám. Pen. Mercedes, 26 set. 1960).
[366] También Vázquez Iruzubieta, Carlos; op. cit., p. 81.
[367] Creus, Carlos; op. cit., p. 43.
[368] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 116; Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 132.
[369] Fellini, Zulita; op. cit., p. 497.
[370] Aguirre Obarrio en Molinario, Alfredo; op. cit., p. 321.
[371] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 149.
[372] Nuñez, Ricardo C.; op. cit., p. 112; Terragni, Marco Antonio; op. cit., p. 337; Creus, Carlos; op. cit., p. 45.
[373] Fellini, Zulita; op. cit., p. 501.
[374] Maggiore, Giuseppe; op. cit., p. 361; también se menciona esta conclusión en Fellini, Zulita; op. cit., p. 502.
“Si los golpes de puño que recibió la víctima acarrean su muerte a los pocos días por hemorragia lenta debido a que padecía entonces de púrpura hemorrágica, el hecho ha de juzgarse como homicidio preterintencional (Supr. Corte Tucuman, «L.L.», t. 8, p. 1123).
[375] Maggiore, Giuseppe; ibídem; más escuetamente pero en igual sentido Buompadre, Jorge; op. cit., p. 160; Sproviero, Juan H.; op. cit., p. 162.
[376] Levene, Ricardo (h); op. cit., p. 367; Figari, Rubén E.; op. cit., p. 173.
[377] Levene, Ricardo (h); ibídem; Gómez, Eusebio; op. cit., p. 68.
[378] Figari, Rubén E.; op. cit., p. 161.
[379] Fontán Balestra, Carlos; op. cit., p. 150.
[380] Huarte Petite, Alberto; op. cit., p. 118.
[381] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 112.
[382] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 113.
[383] Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios atenuados; cit., p. 130.
[384] Laurenzo Copello, Patricia, Mujeres en el abismo: delincuencia femenina en contextos de violencia o exclusión, en “Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, RECPC 21-21, 2019, p. 18.
[385] Asensio, Raquel – Di Corleto, Julieta – González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delitos contra las personas”, en AA.VV., Mujeres imputadas en contexto de violencia o vulnerabilidad, Expertise France – Ministerio Público de la Defensa, Madrid, 2020, pp. 81 y 82.
Buscar
Edición
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista