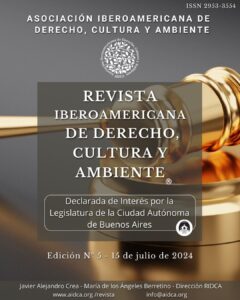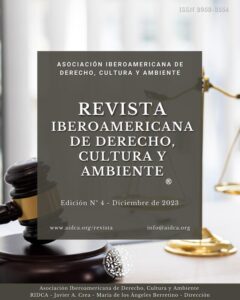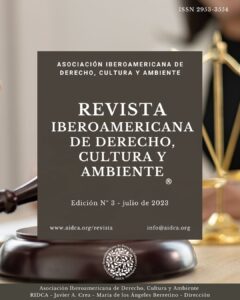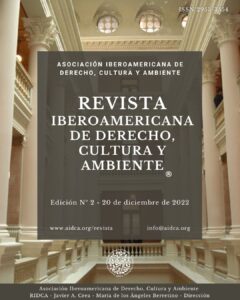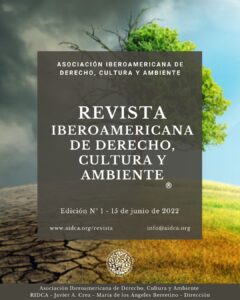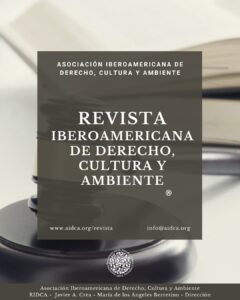Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº7 - Derecho Tributario
María Paula García. Directora
Marzo de 2025
Aporte solidario extraordinario y su análisis a la luz de los principios generales de los tributos
Autores. María Paula Garcia y Julio C. Báez. Argentina
Por María Paula Garcia y Julio C. Báez
I.
En esta breve apostilla, hemos de despuntar algunos extremos recónditos de los aportes solidarios y extraordinarios y su incidencia en el marco de la tributación.
Se impone señalar que con fecha 21 de diciembre de 2019, se sancionó la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (v., art. 1º), lo cual es un indicador de que nuestro país –con antelación a la emergencia sanitaria – estaba afectado por una crisis desde antes de la pandemia.
II.
En ese marco legal de emergencia, se dispuso —entre otras cuestiones— un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Pymes, la reforma del impuesto a las ganancias (arts. 27 y 33), en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (art. 45) e impuestos internos (art. 50 y 51), cambios en retenciones agropecuarias, y el establecimiento del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales.
III.
Luego, como consecuencia de que la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) declarara como pandemia al brote del virus SARS—CoV—2 (COVID-19), “coronavirus”, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el decreto 260/20 —y su modificatorio, decreto 167/21—, a través del cual se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27.541, por el plazo de un (1) año desde su entrada en vigencia, al mismo tiempo que fijó una serie de medidas y recomendaciones destinadas a la ciudadanía y a los distintos sectores del gobierno tendientes a mitigar la propagación del virus y su impacto en el sistema sanitario. Posteriormente, a raíz del agravamiento de la situación epidemiológica y sanitaria a nivel nacional y mundial, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 297/2020[1]—y sus ampliatorios—, estableciendo el “ASPO” hasta el 31/03/2020, y fijando, además, ciertas pautas para minimizar la circulación de las personas y el transporte en general. Dicha situación se prorrogó con diferentes modalidades, pautas y restricciones[2].
IV.
Cabe mencionar que la referida emergencia, que fuera declarada tal por el Congreso Nacional, en un primer momento, y, luego, por el Poder Ejecutivo Nacional, fue también reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto sostuvo que: [existe un] contexto político, social y económico insospechado (…), generado por la situación de emergencia pública sanitaria que atraviesa el país, originada en la propagación a nivel mundial, regional y local del coronavirus (COVID-19)[3]
V.
A propósito del fundamento de las leyes de emergencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que reside en la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto[4].
Y respecto de las características del hecho o acontecimiento generador de la emergencia, la Corte Suprema de Justicia dijo que “[e]l concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico-social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin. La etiología de esa situación, sus raíces profundas y elementales, y en particular sus consecuencias sobre el Estado y la sociedad, al influir sobre la subsistencia misma de la organización jurídica y política, o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución. Pero esa sola circunstancia no es bastante para que las normas repugnen al texto constitucional, pues todos los derechos están limitados por las leyes reglamentarias que, sin desnaturalizarlo, dictare el legislador”[5].
VI.
En lo que refiere a las denominadas bases de la emergencia económica, el Tribunal ha reafirmado como criterio que “su restricción [del derecho de que se trate] debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la substancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales”[6].
Así, la ley 27.605 (B.O. 18 de diciembre de 2020) instituyó el denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. El artículo 1° dispuso: “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
A continuación, el artículo 2º sentó lo siguiente: “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (…).
Quedan exentas de este aporte las personas mencionadas en el artículo 2° cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), inclusive. Cuando se supere la mencionada cifra, quedará alcanzada por el aporte de la totalidad de los bienes, debiendo ingresarlo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4° y 5°”.
V.
Seguidamente, el artículo 4º expresó: “El aporte a ingresar por los contribuyentes indicados en el artículo 2° de esta ley será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes —excepto aquellos que queden sujetos a la alícuota de la tabla del artículo siguiente—, la escala se detalla a continuación: (…) Valor Total de los bienes más de $ 400.000.00 0 a $ Pagarán Más el Sobre el excedente de $ $ 600.000.000 inclusive $ 8.250.00 0 2,50 % $ 400.000.000
Luego, el artículo 7° fijó: “El producido de lo recaudado por el aporte establecido en el artículo 1° será aplicado: 1. Un veinte por ciento (20%) a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 2. Un veinte por ciento (20%) a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y normas complementarias, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. 3. Un veinte por ciento (20%) destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. 4. Un quince por ciento (15%) para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares. 5. Un veinticinco por ciento (25%) a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.
Queda establecido que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez (10) años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen”. Y en el artículo 8° se estableció que: “El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados por el aporte del artículo 1°, y del destino enunciado en los puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 7°”.
Finalmente, el artículo 9° reza lo siguiente: “La aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y el Régimen Penal Tributario del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones. Asimismo, facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte. Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
VI.
Luego, con fecha 29 de enero de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 42/2021, mediante el cual se reglamentó la ley 27.605, y se dispuso —en cuanto aquí importa—: “La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, será la encargada de instrumentar regímenes de información a los fines de recabar los datos que estime pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid evasivo o estén destinadas a la elusión del pago del aporte, a las que se refiere el último párrafo del artículo 9° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia N° 27.605” (art. 9).
El 5 de febrero de 2021 fue dictada la Resolución General (AFIP) 4930/2021[7], que reguló lo concerniente a la determinación e ingreso del “Aporte”, la presentación de la declaración jurada, la valuación de los bienes y el procedimiento de repatriación de activos financieros del exterior. Así pues, en el artículo 2° se dispuso: “Esta Administración Federal pondrá a disposición de los sujetos alcanzados la información requerida a los efectos de realizar la valuación de los bienes (cotización de divisas, valuación de automotores y motovehículos, entre otros datos), de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la ley, en el micrositio “Aporte Solidario y Extraordinario” obrante en el sitio “web” institucional.
Asimismo, dichos datos se encontrarán incorporados al sistema informático que deben utilizar los contribuyentes a los fines de confeccionar la declaración jurada determinativa del aporte solidario y extraordinario. La totalidad de la documentación respaldatoria referida a la valuación de los bienes deberá encontrarse a disposición de este Organismo”. A su vez, el artículo 4 dice: “Los sujetos alcanzados -y en su caso, los responsables sustitutos- deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada e ingresar el aporte solidario y extraordinario por la totalidad de los bienes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4° y 5° de la ley, cuando el valor de los mismos supere los PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.)”.
El artículo 6, ordena: “Los responsables sustitutos, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 42/21, deberán previamente gestionar el alta a través del servicio con clave fiscal “Sistema Registral”, menú “Registro Tributario”, opción “Relaciones”. Para ello, deberán ingresar una nueva relación seleccionando la opción “Responsable Sustituto Aporte Solidario”.
A su turno, el artículo 8 prescribe: “A efectos de la cancelación de la obligación citada en el artículo anterior no resultará de aplicación el mecanismo de compensación previsto en el artículo 1° de la Resolución General N° 1.658 y sus modificatorias.”. Finalmente, el 30 de marzo de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial la RG Nº 4954/21, la que dispuso en su art. 1°: “El vencimiento de las obligaciones de presentación de la declaración jurada y de pago, del aporte solidario y extraordinario previsto en la Ley N° 27.605 por parte de las personas humanas y las sucesiones indivisas indicadas en el artículo 2° de la mencionada ley, operará -en sustitución de lo previsto en la Resolución General N° 4.930 y su complementaria- el 16 de abril de 2021, inclusive”.
VII.
En ese contexto, el 17 de febrero de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 15/2021 de la Secretaría de Hacienda, cuyo artículo 1° prescribió: “Incorpórase el concepto “11.2.8 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” en la clase “11.2 Sobre el Patrimonio” del tipo “11. Ingresos tributarios” del clasificador de recursos por rubros”. Por último, cabe hacer notar la Resolución 22/2021 (B.O. 03/03/2021) dictada por la Secretaría de Hacienda, cuyo artículo 3° dejó sin efecto la Resolución 15/2021, y cuyo artículo 1° dispuso: “Incorpórase el concepto “12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” en la clase “12.9 Otros” del tipo “12. Ingresos no tributarios” del clasificador de recursos por rubros”.
VIII.
Así, ante la existencia de un hecho imponible que tipifica hechos jurídicos de contenido económico los cuales el legislador asume como presupuestos de hecho a los fines de la imposición tributaria, se suman sus aspectos o criterios que lo identifican, a saber, el aspecto material u objetivo —que exterioriza manifestaciones directas o indirectas de capacidad contributiva—, el aspecto espacial —que define la esfera territorial de validez de las normas jurídicas—, el aspecto temporal — vinculado al carácter instantáneo o secuencial de la materia gravada— y el destinatario legal tributario —entendido como la persona de existencia visible o ideal prevista por el legislador como realizador del hecho imponible—.
No es ocioso recordar que la obligación tributaria, consiste en una obligación de dar una suma de dinero, entre el fisco y uno o varios codeudores. Es aceptado que la obligación tributaria contiene un aspecto subjetivo —que remite a la determinación de los sujetos activo y pasivo de aquélla— y un aspecto cuantitativo —que incluye dos aspectos menores, la base imponible o criterio de cuantificación del aspecto material del hecho imponible, y la alícuota o tasa aplicable a la base—. Y en cuanto al incumplimiento de la obligación tributaria, es sabido que le corresponde una sanción —en sentido amplio— que incluye su cumplimiento forzado —a través del proceso determinativo y su posterior ejecución fiscal—, el resarcimiento —con la mora como antecedente y los intereses como consecuente— y las sanciones penales tributarias, según correspondiere en el caso.
IX.
Con todo ello, la estructura de la norma tributaria —que determina su autonomía— se articula sobre los hechos imponibles definidos en sus normas, y su consecuencia, la relación jurídica tributaria sustancial, cuyo objeto es la prestación pecuniaria del tributo, que tiene por fuente la ley, que exige como requisito fundamental para su nacimiento la verificación fáctica del hecho, y por la cual el sujeto activo o Estado tiene la pretensión y el sujeto pasivo o contribuyente la obligación de dar una suma de dinero en cuanto se verifique el hecho[8].
X.
Las normas establecidas en los arts. 1° y 2° de la cuestionada ley 27.605 surge el establecimiento de un presupuesto de hecho o hipótesis de incidencia para el nacimiento del “aporte” —obligatorio, extraordinario, por única vez y con carácter de emergencia— que consiste en la posesión o tenencia de bienes y, más precisamente, que recae sobre la totalidad de los bienes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, y cuyo valor total exceda o supere los $200.000.000. Nótese de lo anterior que dichas normas definen el aspecto objetivo o material de la hipótesis de incidencia o presupuesto de hecho del denominado “aporte”, puesto que apunta a captar una manifestación directa de capacidad contributiva, como lo es ser titular de un patrimonio valuado en un importe igual o superior a $200.000.000, según la valuación de los bienes que surge de la ley 23.966. Al mismo tiempo, determina la no sujeción cuando el valor de la totalidad de los bienes sea inferior a dicho importe.
Luego, la norma del art. 2° también precisa el destinatario legal tributario previsto por el legislador como realizador de la hipótesis de incidencia: (i) las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior; (ii) las personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, quienes serán consideradas sujetos residentes en el país; (iii) las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, por la totalidad de sus bienes en el país. En ese sentido, la norma del art. 2° también regula que el destinatario legal tributario del “aporte” se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la ley del impuesto a las ganancias (t.o., 2019 y modif.), al 31 de diciembre de 2019.
También se detecta al analizar la norma del art. 2° de la ley, que define el aspecto temporal de perfeccionamiento del presupuesto de hecho o hipótesis de incidencia del aporte, pues se dirige a captar la capacidad contributiva patrimonial de los destinatarios legales a la fecha de entrada de vigencia de la ley 27.605, que fuera aprobada el 4 de diciembre de 2020, y publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2020.
XI.
El artículo 1° de la ley 27.605 establece que el “aporte” tiene carácter obligatorio, por lo que si se perfecciona el presupuesto de hecho debe cumplirse una obligación de dar una suma de dinero. A propósito de dicha obligación, del texto de las normas de los arts. 2°, 3° y 9° de la ley se verifica uno de los subaspectos cuantitativos de aquélla, a saber, la base o criterio de cuantificación del aspecto material del hecho imponible, y que se determina considerando la totalidad de los bienes, en el país y en exterior respecto de los residentes, y sólo en el país respecto de los no residentes; valuados conforme a las pautas previstas en la ley del impuesto a los bienes personales, aunque de forma independiente al tratamiento extintivos que revistieran en aquélla norma y sin deducción de mínimo no imponible.
En ese sentido, la norma también establece que en los casos de operaciones que configuren un ardid evasivo o estén destinadas a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquéllos bienes se computen a los efectos de la determinación del aporte. Por su parte, de las normas establecidas en los arts. 4°, 5° y 6° de la ley se comprueba la regulación del otro subaspecto cuantitativo de la obligación pecuniaria, a saber, la alícuota o tasa aplicable a la base de cuantificación. Así pues, determinó montos fijos y una alícuota que oscila entre el 2% y el 3,5% si el bien está situado en el país, y entre el 3% y el 5,25% si el bien está situado en el exterior. Ello así, sin perjuicio de suprimir el diferencial sobre los bienes en el exterior en el supuesto de repatriación en el plazo de sesenta (60) días.
XII.
No puede dejar de mencionarse que también se verifica el aspecto subjetivo de la obligación a poco que se detecta que la norma que surge del art. 9° de la ley designa a la AFIP como el sujeto activo con potestad para percibir el “aporte”, mientras que la norma del art. 2° determina quiénes son los sujetos pasivos de la obligación, a saber, los contribuyentes o responsables por deuda propia, y los responsables sustitutos o responsables por deuda ajena.
Finalmente, para completar el examen de la estructura de las normas involucradas al caso, no es posible soslayar que la norma del art. 9° regula el supuesto de incumplimiento de la obligación tributaria, al facultar a la AFIP a fiscalizar el aporte y establecer que resultan de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 11.683 y el Régimen Penal Tributario previsto en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.
XIII.
Como consecuencia del análisis expuesto, cabe concluir que la estructura jurídica de las normas aplicables al caso de autos corresponde a la estructura típica de las normas tributarias, como así también que se encuentran normativamente verificados en el caso todos los aspectos que identifican el presupuesto de hecho o hecho imponible, la obligación tributaria —relación jurídica de contenido patrimonial mediante la cual el contribuyente tiene el deber jurídico de dar una suma de dinero al Estado Nacional— y la previsión de mecanismos de sanción ante su eventual incumplimiento, todo lo cual habilita a inferir lógicamente que el denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” es un tributo.
A mayor abundamiento, cabe agregar que las confusiones que ha originado la denominación de “aporte” pueden provenir de la circunstancia de que tal expresión encierra, en realidad, una contradicción en sus propios términos, puesto que el “aporte” lleva ínsita la idea de un acto de naturaleza voluntaria, pero, en el caso, el carácter obligatorio que indudablemente reviste en el régimen de la ley 27.605 la entrega de sumas de dinero al Estado Nacional es incompatible con aquélla naturaleza, toda vez que desde el punto de vista jurídico la esencia de la relación entre el Estado que requiere la prestación y el particular que debe satisfacerla, es la obligatoriedad que ella conlleva y el modo compulsivo en que fue impuesta[9].
XIV.
El tributo constituye una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos. En otras palabras, la norma tributaria define un presupuesto de hecho que al verificarse en la realidad del caso concreto da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones que establece el texto legal. Tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado -justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional le otorga al Congreso-, y su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia[10].
En concreto, el tributo es una prestación pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos sujetos, de un lado, el que tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor del tributo, es decir, el Estado o la otra entidad pública que efectivamente, por virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y, de otro lado, el deudor, o los deudores, quienes están obligados a cumplir la prestación pecuniaria[11].
XV.
El tributo creado por la ley 27.605 presenta elementos caracterizadores que habilitan a encuadrarlo dentro de la categoría del impuesto, entendido como una prestación obligatoria establecida por el Estado en ejercicio de su poder de imperio para allegar fondos a los gastos de la administración general o con fines de fomento económico o cultural[12]; los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública [13].
Asimismo, el sustento normativo constitucional del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” fue creado en el marco de las facultades otorgadas constitucionalmente al Congreso de la Nación, cuyos representantes al establecer en la ley 27.605 la obligación de los contribuyentes comprendidos en sus términos de aportar —por única vez, con carácter de emergencia y de forma extraordinaria— sumas de dinero a las cuentas estatales, tomando como base para ello la capacidad económica resultante del patrimonio de aquéllos —y, más precisamente, la posesión o tenencia sobre la totalidad de sus bienes existentes a su entrada en vigencia, valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, y cuyo valor total excediera o superare los $200.000.000—, han hecho uso de la potestad tributaria que le otorgan los arts. 4, 17, 52 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional (texto 1994), en cuanto expresan: “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” (art. 4°); “…Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º…” (art. 17°); “Corresponde al Congreso: … 2. … Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.” (art. 75, inc. 2°). Cabe resaltar que el Congreso Nacional creó la obligación instituida por la ley 27.605 en ejercicio de su potestad tributaria, aun cuando no tuviese una mera finalidad fiscal sino extrafiscal —tal y como surge de su art. 7°—, y una función de fomento, asistencia social e impulso de desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas, que, sí cabe reconocer, linda con el poder de policía.
Así pues, resulta aplicable la doctrina del superior, en cuanto se dejó sentado que “…por otra parte, el poder impositivo tiende, ante todo, a proveer de recursos al tesoro público, pero constituye, además, un valioso instrumento de regulación económica[14]. Tal es ello, que esta Corte la ha llamado como la «función de fomento y asistencia social» del impuesto[15] que a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida en que responde a las exigencias del bien general, cuya satisfacción ha sido prevista por la Ley Fundamental como uno de los objetos del poder impositivo[16].
XVI.
Las manifestaciones actuales de ese poder convergen hacia la finalidad primera, y ciertamente extrafiscal, de impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas. El uso de aquel poder para el logro de esta finalidad es atribución que las provincias conservan en gran parte, dentro de la esfera jurisdiccional que les corresponde, en tanto ello no obsta al logro de los fines que por la Constitución sean propios del Gobierno Federal. Trátase, pues, de una potestad inseparable de la noción de autonomía…”.
En efecto, la creación del tributo instituido por la ley 27.605 representa el ejercicio por el Estado de la potestad más esencial y soberana a su naturaleza y objeto. Ello es así pues, como resulta doctrina inconmovible del Supremo Tribunal, “entre los principios generales que predominan en el régimen representativo republicano de gobierno, ninguno existe más esencial a su naturaleza y objeto, que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear las contribuciones necesarias para la existencia del Estado. Nada exterioriza más la posesión de la plena soberanía que e1 ejercicio de aquella facultad, ya que la libre disposición de lo propio, tanto en lo particular como en lo público, es el rasgo más saliente de la libertad civil”[17]
XVII.
Siguiendo, Al tomarse distancia del carácter confiscatorio del tributo atacado, debe destacarse que la obligación pecuniaria establecida por la ley 27.605 es un tributo y ha sido creada por el Congreso de la Nación en ejercicio de su poder tributario (arts. 4, 17, y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional); resulta aplicable el criterio del Máximo Tribunal del país en cuanto a que “las confiscaciones prohibidas por la Constitución son medidas de carácter personal y de fines penales por las que se desapodera a un ciudadano de sus bienes, es la confiscación del Código Penal, y en el sentido amplio del art. 17, el apoderamiento de los bienes de otro, sin sentencia fundada en ley o por medio de requisiciones militares; pero de ninguna manera lo que en forma de contribuciones para fines públicos pueda imponer el Congreso o los gobiernos locales”[18].
XVIII.
Lo expuesto en el acápite que antecede barrunta a considerar que la confiscación de bienes regulada en el art. 17 de la Constitución Nacional, en cuanto importa la garantía de que queda borrada para siempre del Código Penal, no es aplicable a tributos, sino que son medidas de carácter personal o de fines penales.
En ese orden, cabe concluir con lo dicho reiterada y contundentemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” [19].
La norma analizada tuvo expresa previsión normativa, la que fue sancionada por el Congreso de la Nación en conformidad con el procedimiento de formación y sanción de leyes, y fue reglamentada por el decreto 42/2021 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y complementada por las Resoluciones N° 4930/21 y 4954/21 dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 9 de la citada ley. Así, la resolución 4930/2021 dispuso que “los sujetos alcanzados -y en su caso, los responsables sustitutos- deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada e ingresar el aporte solidario y extraordinario por la totalidad de los bienes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4° y 5° de la ley, cuando el valor de los mismos supere los PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000)”.
XIX.
Al pronunciarse el Tribunal Cimero en el caso “Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires[20]” se ha dicho que “…el carácter confiscatorio de un gravamen resulta de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado y el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del gravamen, requiriéndose una prueba concluyente a cargo del actor”.
XX.
A poco que se analicen los alcances de la ley 27605 se observa que el legislador consideró como exteriorización de capacidad contributiva el patrimonio total.
El cuestionamiento que se puede realizar en torno a la constitucionalidad del aporte, se cae por si mismo, ya que las pautas a los fines de analizar la confiscatoriedad se basan en determinar si su aplicación importa una absorción que supere una parte sustancial de éste o de la renta que potencialmente produciría en circunstancias normales y no por el contrario, en relación a la renta efectivamente generada por ese capital o patrimonio.
La propia CSJN cuando hace referencia a la consideración del patrimonio como exteriorización de capacidad contributiva remite también a la explotación racional que podría hacerse del mismo, por lo que ha de considerarse la capacidad productiva potencial de los bienes, caracterizada como el “rendimiento normal medio de una correcta explotación”[21] advirtiéndose en el caso las consultas realizadas al perito vinculadas a las rentas netas obtenidas en los periodos 2019 y 2020 por la contribuyente y su proporción con el impuesto (aporte solidario) y con relación al resto de los impuestos que se encuentra sujeto por las obligaciones tributarias asumidas (Impuesto a los Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias e Impuesto cedular), no resultan trascendentes a los fines del análisis aquí desplegado en vinculación con la cuantía de los bienes que posee la actora y su proporción con el impuesto atacado.
A lo expuesto debe adicionarse que en los casos donde la CSJN declaró inconstitucionales tributos territoriales que resultaban confiscatorios por detraer una parte sustancial del valor de los bienes se trataba de obligaciones continuas, en donde permanentemente se estaba disminuyendo la capacidad productiva del patrimonio[22].
Este caso dista de ser asimilable a los señalados, dada la falta de periodicidad del aporte, el que únicamente proyecta sus efectos sobre un momento temporal específico, dejando subsistente así la capacidad de generar rentas de los activos gravados, lo que también echa por tierra la posibilidad de que sea desapoderada por completo de sus bienes. Es por ello, que la pericia contable demuestra que la actora posee capacidad contributiva para hacer frente al tributo cuestionado, y que no insume una porción sustancial de su patrimonio o capital, en los términos exigidos por la jurisprudencia, sino que por el contrario, el porcentaje se encuentra dentro del parámetro establecido en el art. 4 de la ley 27.605 en el que se determina la alícuota en función del valor total de los bienes, razón por la que no resulta confiscatorio ni inconstitucional en el presente caso.
XXI.
La razonabilidad constitucional en materia tributaria, se superpone con el debido proceso legal que se refiere, no sólo al conjunto de procedimientos legislativos que deben jurídicamente cumplirse para que una ley —en cuanto aquí importa— que se refiera a la libertad individual sea formalmente válida —lo cual se denomina aspecto adjetivo del debido proceso—, sino también para que consagre una debida justicia, en cuanto no lesione indebidamente cierta dosis de libertad jurídica presupuesta como intangible para el individuo en el Estado de que se trate —aspecto sustantivo del debido proceso—. Entonces, existe un debido proceso adjetivo, que implica una garantía de ciertas formas procesales, y un debido proceso sustantivo, que implica una garantía de ciertos contenidos o materia de fondo justos[23].
XXII.
No es posible rehuir de que la garantía del debido proceso legal, en su aspecto sustantivo, está constituido por estándar con sustento normativo implícito en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional, que permite asegurar la existencia de un equilibrio conveniente en la relación sustancial entre la ley y el derecho regulado, a través de la verificación de ciertas reglas como: a) la comparación y equilibrio de las ventajas que lleva a la comunidad un acto estatal, con las cargas que le causa; b) la adecuación entre el medio empleado por el acto y la finalidad que él persigue; c) la conformidad del acto con una serie de principios filosóficos, políticos, sociales, religiosos, a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad[24].
XXII.
La garantía del debido proceso sustantivo consiste en la exigencia constitucional de que las leyes deben ser razonables, es decir, que deben contener una equivalencia entre el hecho consecuente de la prestación o sanción teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto” (conf. Linares, Juan F., Razonabilidad de las leyes…, ob. cit., p. 31).
Ahora bien, en materia tributaria —y, por ende, aplicable al caso de autos— se han distinguido dos modalidades de razonabilidad, a saber, la ponderativa y la selectiva, vinculadas a los principios de no confiscatoriedad y de igualdad, respectivamente[25].
En este punto, resulta oportuno vincular lo anterior con lo expresado acerca de la estructura de la norma tributaria, en cuanto se compone de un hecho imponible, una consecuente obligación tributaria, efectos de su incumplimiento y las sanciones aplicables en su caso. Y es que con esos antecedentes, se conectan las circunstancias del caso o los motivos determinantes de la norma, mientras que las circunstancias vinculadas a su incumplimientoguardan relación el fin que la sanción legislativa procura. En esa inteligencia, la razonabilidad ponderativa alude al equilibrio sustancial que debe existir entre hecho imponible, obligación tributaria, efectos de su incumplimiento y, las motivaciones y fines legislativos. Así pues, el estándard de razonabilidad ponderativa en materia tributaria reconduce la cuestión al análisis de la equidad como no confiscatoriedad.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la razonabilidad de ponderación de medios y fines en materiatributaria, trató la cuestión de la confiscatoriedadde los tributos y la razonabilidad de los montos fijados en aquéllos[26] dispuso que las confiscaciones prohibidas por la Constitución Nacional, son aquéllas medidas de carácter personal y de fines penales, pero de ninguna manera las contribuciones para fines públicos que pueda imponer el Congreso de la Nación.
En lo referente a la razonabilidad de los montos fijados en los tributos durante las situaciones de emergencia económica, el más Alto Tribunal, en el precedente “Curioni de Marchi”[27] sostuvo que “a falta de circunstancias de la vida del país que justifiquen la imposición de gravámenes extraordinarios, debe considerarse violatoria del derecho de propiedad el impuesto territorial que absorbe el 40% de la productividad neta posible de un campo”. En ese orden, en lo que respecta al alcance de la declaración de confiscatoriedad de un impuesto, la Corte Suprema dispuso que “la declaración judicial de que un impuesto es confiscatorio y, por ello, inconstitucional, sólo alcanza a la porción del monto en que consiste el exceso” [28]. A su vez, es ampliamente conocida la posición fijada por la Corte al tratar —en el precedente “Ocampo”— la confiscatoriedad del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y del recargo por ausentismo, y expresar que si aquél puede ser legítimo “no se sigue de ahí que sea admisible que el recargo pueda ser ilimitado, llegando hasta el aniquilamiento de la transmisión hereditaria, al tomar una parte sustancial de los bienes que el heredero ausente recibe en herencia. Ello significaría hacer ilusorio el derecho hereditario que la ley común asegura”[29].
XXIII.
Asimismo, También debe descartase las quejas vinculadas con el cuestionamiento que se pudiere efectuar en lo atingente a los diferentes impuestos que debe pagar en carácter de titular de bienes en el país y en el exterior (Bienes personales, Impuesto a las Ganancias, Impuesto cedular); allí la Corte Suprema ha dicho en reiteradas oportunidades que la doble o múltiple imposición, por sí misma, no es inconstitucional, ello en la medida en que cada uno de los tributos que configuran esa múltiple imposición hayan sido creados por entes políticos con competencia para ello[30]. Lo cuestionable no es la doble o múltiple imposición, sino la circunstancia de que la misma afecte una porción sustancial de la renta del actor, o sea si esa doble o múltiple imposición resulta confiscatoria, todo lo cual quedó zanjado con los análisis anteriormente expuestos.
Así también, resulta sabido el criterio sentado por el Alto Tribunal en el precedente “Abella de Colombres”[31] al momento de evaluar el límite en el supuesto de acumulación de impuestos, en cuanto se dispuso que el máximo indicado —en materia sucesoria— operaba para una sola transmisión y no cuando se acumulaban impuestos por varias sucesiones tramitadas conjuntamente, aun cuando los mismos bienes estuvieran incluidos en el acervo hereditario. Allí, también se atendió el asunto de la carga de la prueba de la confiscatoriedad, al expresar que: “Ninguno de los impuestos cobrados excede de los porcientos admitidos por esta Corte como constitucionales, ni se ha intentado, en los memoriales de la parte actora, una demostración de que ellos sean inequitativos, desiguales, extorsivos o confiscatorios individualmente”.
XXIV
Al evaluar la razonabilidad en términos de confiscatoriedad en materia de impuesto inmobiliario sobre bienes rurales, el Máximo Tribunal —en el precente “Cobo de Macchi”— no tuvo en cuenta el valor del inmueble sino su renta, computando lo que podía obtenerse por la explotación de los campos “en forma racional y eficiente sin gastos desmedidos y de acuerdo a sus condiciones y posibilidades”[32], profundizando dicho aspecto en forma posterior —en el precedente “Guerrero de Mihanovich”— y aclarando que “debe establecerse computando el rendimiento normal medio de una correcta explotación del fundo concretamente afectado”[33], todo lo cual fue complementado con lo dispuesto en los precedentes “Jardón Perissé” y “Fauvety”[34]. Luego, en el precedente “Montarcé” (fallo cit.), en cuanto se pretendía impugnar por confiscatorio un tributo a la importación de discos ya que su incidencia superaba el 33% fijado por el propio tribunal.
Sumo que en el precedente “Frederking” [35] la Corte expresó: “…si ese doble gravamen sobre la misma materia y por el mismo concepto fue categóricamente reconocido a las provincias en concurrencia con la Nación, claro se advierte que, desde de un punto de vista institucional, no se le puede desconocer a la Nación misma para una doble imposición que vendría a ser como una sobretasa en tanto no se exceda el límite que fija el concepto de la confiscatoriedad” [36]
El Alto Tribunal trató el asunto en el precedente “Gómez Álzaga”[37], donde reiteró su invariable jurisprudencia de que “para que se configure la confiscatoriedad debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital[38] ” y que “a los efectos de su apreciación cuantitativa debe estarse al valor real del inmueble y no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial[39]”, al mismo tiempo que señaló: “se ha requerido «una prueba concluyente a cargo del actor», acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada [40].
XXV.
Se impone recordar que la ley 27.605 observó que las categorías utilizadas por el legislador en oportunidad de regular el subaspectocuantitativo de la obligación tributaria referido a las alícuotas, no es repugnante a la Carta Magna, pues una progresión limitada se encuentra en el marco de la equidad. Y es que la proporcionalidad a la que aluden los artículos 4 y 75 inc. 2 de la CN, no importa vedar la aplicación de un impuesto progresivo, porque el mandato constitucional alude a proporcionalidad indeterminada a la riqueza objeto del tributo[41].
Así, el requisito constitucional de proporcionalidad de las contribuciones y la progresividad de aquéllos, no se contraponen[42]. Máxime, cuando se considera que el impuesto no sólo tiene un fin fiscal, por lo que el impuesto progresivo puede resultar adecuado fundado en razones de justicia social y de solidaridad según la capacidad contributiva[43]. A mayor riqueza corresponde una cuota más alta de impuesto, y la progresión se justifica en razón directa de la riqueza del contribuyente, por lo que su legitimidad reposa sobre bases de solidaridad social[44]. En ese orden, y en lo específicamente referido al aspecto material u objetivo del hecho imponible establecido por la ley 27.605, advierto que fue establecido en base a un claro criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, lo cual luce adecuado de acuerdo a las atribuciones que le confiere al Congreso los arts. 4, 17 y 75 de la Constitución Nacional, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, según la cual cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza[45].
En consecuencia, encuentro ilegítima la técnica utilizada por el legislador al establecer el tributo de la ley 27.605, en cuanto formó categorías de contribuyentes de acuerdo con su alta capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un sólido patrimonio en su posesión, siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Siendo ello así, luego de haber aplicado al caso de autos las pautas de valoración sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia examinada, deduzco la ausencia de arbitrariedad y, al mismo tiempo, la presencia de motivaciones sustantivas en las clasificaciones y categorías, y las inclusiones y exclusiones en ellas, realizadas por el legislador al definir los aspectos materiales y subjetivos del hecho imponible.
XXI.
Finalizamos estas líneas en el entendimiento que, aun con cierta antipatía y más allá del uso indebido e innecesario, se encuentra dentro de las facultades del Poder ejecutivo Nacional dictar normas como las emitidas al amparo del Decreto 2020-0297- APN, del 19 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio“ desde el 20 hasta el 31 de marzo.
Básicamente, esa norma, obligaba a la población a permanecer de manera extendida en sus moradas habituales. Sin perjuicio que en innúmeras oportunidades hemos dicho que las restricciones excepcionales a las libertades individuales adoptadas mediante el originario decreto 297/20 y sus sucedáneos resultaron constitucionales, esa afirmación inicial comenzó a transitar la bruma oscura al verificarse empíricamente una extensión prolongada de las limitaciones que concluyeron lisa y llanamente en que la excepcionalidad se transforme en la regla.
En lo que a los aportes extraordinarios se refieren, si bien la historia de tributación esta anidada con la desasosiego de desembolsar, en favor de una instancia política central, como es el Estado, activos que conforman el peculio del contribuyente, lo cierto es que la imposición cabalga sobre territorios comunes con el artículo 4 de la Constitución Nacional, en cuanto obliga a la población a sostener el gasto estatal en tanto y en cuanto no revistan la calidad de confiscatorias .
Si la emergencia limito – aun con la condenable la infausta prolongación posterior – el derecho a la libertad personal, no resulta desatinado afirmar que los poderes consagrados al Congreso se llevaron a cabo con arreglo a los alcances de la norma suprema.
La emergencia habilitó la excepción y, consagrada ésta, entendemos que la imposición fue con arreglo al pronunciamiento regular y deben ser oblados.
Citas
[1] (B.O. 20/03/20)
[2] Decretos 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, con relación al “ASPO”; decretos 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21, con relación al “DISPO”; y, decreto 287/21 —y modificatorios—, con relación a las “Medidas Generales de Prevención”, cuyo último decreto fue el 411/21, vigente hasta el 09/07/21.
[3] Fallos: 343:195.-
[4] Fallos: 313:1513, que, a su vez, remite a Fallos: 136:161.-
[5] Fallos: 313:1513
[6] Fallos: 243:467
[7] B.O., 08/02/2021
[8] Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 44, 45, 48, 65.
[9] Fallos: 318:676, considerando 11°
[10] Fallos: 318:676, considerando 8°, causa C. 524. XLIII. REX, “Cladd Industrial Textil SA y otro c/ EN-SAGPYA Resol 91/03 s/ Amparo ley 16986”, y 337:388, considerando 6°)
[11] Jarach, Dino, El hecho imponible…, ob. cit., p. 12)
[12] CSJN, Fallos: 266:53; 282:101
[13] Fallos: 152:268; 218:596; 318:676, entre otros).
[14] Fallos 151:359
[15] Fallos, 190:231
[16] art. 67, inc. 2º; doct. Fallos: 243:98, 289:443, 314:1293, 316:42, 337:388
[17] Fallos: 155:290
[18] Fallos: 105:50
[19] “Fallos: 155:290; 182:411; 248:482; 312:912; 343:86; entre otros.
[20] CSJN 1752/2016.
[21] Fallos: 195:250; 220:926; 239:157; 234:129; 235:883; 206:214; 209:172, entre otros
[22] Fallos: 190:159; 204:376; 209:200; 192;139; 199:321; 322:1571
[23] Linares, Juan F., Razonabilidad de las leyes, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1989, ps. 11 y ss
[24] Linares, Juan F., Razonabilidad de las leyes…, ob. cit., ps. 29 y ss.
[25] Linares, Juan F., Razonabilidad de las leyes…, ob. cit., ps. 167 y ss., y 181 y ss.; Corti, Arístides H. M., “Los principios de justicia que gobiernan la tributación”, en Estudios de Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1994, ps. 271 y ss.; Casás, José O., Derechos y garantías constitucionales del contribuyente…, ob. cit., p. 178)
[26] Fallos: 23:647, 98:20 y 100:51, de 1888, 1903 y 1904, respectivamente.
[27] Fallos: 204:376,
[28] Fallos: 204:376,
[29] Fallos: 234:129
[30] Fallos: 185:209; 210:276; 210:500;217:189; 220:119; 243:280; 249; 657; 262:367
[31] Fallos: 160:114
[32] Fallos: 190:231
[33] Fallos: 200:128
[34] Fallos: 209:200 y 239:157, respectivamente
[35] Fallos: 193:397
[36] En el mismo sentido, Fallos: 255:66, 262:367
[37] Fallos: 322:3255
[38] Fallos: 314:1293 y sus citas
[39] Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas
[40] Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293”
[41] Fallos: 151:359
[42] Fallos: 171:390
[43] Fallos: 190:231
[44] Fallos: 195:270
[45] Fallos: 207:270
Buscar
Edición
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista