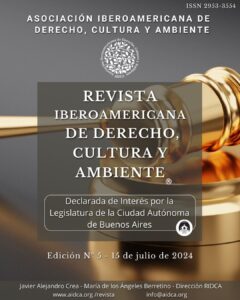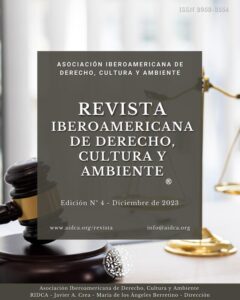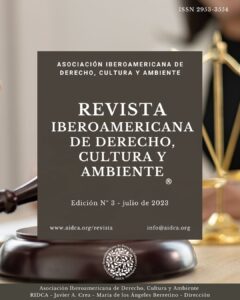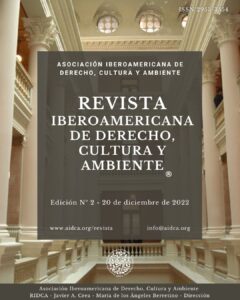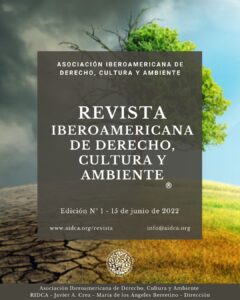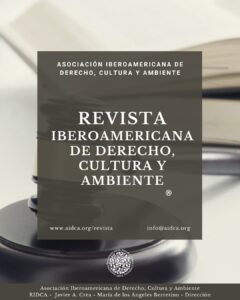Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº7 - Derecho Tributario
María Paula García. Directora
Marzo de 2025
Análisis de la Resolución General (AFIP) Nº 830 del año 2000 y su aplicación a las sociedades de componentes beneficiarias de subsidios al transporte
Autores. Por María Paula García y Ignacio Rodríguez Berdier . Argentina
Por María Paula García y Ignacio Rodríguez Berdier
- El Plexo normativo.
Corresponde analizar la resolución general del fisco en materia de sociedades controlantes y su deber de tributar el impuesto a las ganancias. Así, en su art. 1 la Resolución nro. 830/2000, reza: “Quedan sujetos al presente régimen de retención del impuesto a las ganancias, los importes correspondientes a los conceptos indicados en el Anexo II de la presente, así como —en su caso— sus ajustes, intereses y actualizaciones (1.1.), siempre que los mismos correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del ámbito de aplicación del citado gravamen”.
En ese marco, el Anexo nro. II de la RESOLUCION GENERAL Nº 830 precisa “CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION: (…) r) Subsidios abonados por los estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias”.
Luego el art. 9 establece “[SUJETOS PASIBLES DE RETENCIÓN] Las sociedades comprendidas en el inciso b) del Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y los fideicomisos indicados a continuación del inciso d) del citado artículo, serán considerados sujetos pasibles de la retención cuando se les realicen pagos por los conceptos comprendidos en el Anexo II de la presente.
Las sociedades y fideicomisos mencionados atribuirán a sus socios o fiduciantes beneficiarios, según corresponda, las sumas retenidas en idéntica proporción a la que corresponde a su participación en los resultados impositivos (9.1.)”.
En ese contexto, el art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997, indica “Rentas comprendidas. Constituyen ganancias de la tercera categoría: (…) b) Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país [GANANCIAS DE LA TERCERA CATEGORIA, BENEFICIOS EMPRESARIALES].
Siguiendo, el art. 10 de la Resolución 830/2000, reza “La retención se practicará, respecto de los importes indicados en el artículo 1º, en el momento en que se efectúe el pago, distribución, liquidación o reintegro del importe correspondiente al concepto sujeto a retención [OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCION; Norma general].
Luego, el art. 23 refiere “Corresponde calcular la retención sobre el importe total de cada concepto que se pague, distribuya, liquide o reintegre, sin deducción de suma alguna por compensación, afectación y toda otra detracción que por cualquier concepto lo disminuya (…)”.
Con ello, la primer cuestión planteada consiste en decidir si los montos percibidos por las sociedades de componentes, en los términos del Decreto Nº 652/2002, deben deducirse de la materia sujeta al impuesto a las Ganancias.
2. Los subsidios al transporte. Su regulación.
Al respecto, el artículo 12 del Decreto N° 976/01 hace mención a la creación del “Fideicomiso”, constituido, por los recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil, creada por el artículo 4° del Decreto N° 802/01, modificada por el artículo 3° del Decreto N° 976/01 y las tasas viales creadas por el artículo 7° del Decreto N° 802/01. Asimismo, mediante el Decreto N° 1377/01 se creó el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), constituido por el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), ambos destinatarios del “Fideicomiso” en porcentajes asignados para cada uno de los sistemas.
Luego, el Decreto 652/02 expresó en su motivación que “…ante la situación de emergencia en que se encuentra el sistema de transporte terrestre en la República Argentina, resulta necesario incluir al transporte automotor de pasajeros dentro de los destinos asignados a los recursos del FIDEICOMISO, con la exclusiva finalidad de compensar los desfases tarifarios ocasionados por el impacto de la devaluación del peso en la estructura de costos de las empresas transportistas, en áreas urbanas y suburbanas, bajo la jurisdicción nacional, asegurando de tal modo la teleología del artículo 14 de la Constitución Nacional; así como proveer lo necesario para asignar recursos de dicho fideicomiso a la transformación del transporte automotor de cargas bajo la misma órbita jurisdiccional”.
Conforme se desprende del artículo 1° del Decreto N° 1377/01, corresponde que el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) se integre con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SISTRANS), y este último incluya al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
El Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS) coordinará las prestaciones de servicios ferroviarios y del transporte automotor, incluyendo las inversiones efectuadas en el SIFER y que por razones de la emergencia del sector del transporte terrestre no encuentran adecuada satisfacción respecto del cuadro de ingresos de los concesionarios, de forma tal de permitir la reconstitución de la ecuación económica prevista en esas contrataciones” (ver Decreto 652/02, publicado en el Boletín Oficial del 22/4/2002).
De ello emerge que, mediante el Decreto 652/02 el Poder Ejecutivo Nacional, procuró -según las palabras utilizadas en la motivación de la norma- “compensar los desfases tarifarios ocasionados por el impacto de la devaluación del peso en la estructura de costos de las empresas transportistas”, y “permitir la reconstitución de la ecuación económica prevista en esas contrataciones” (esto con relación al cuadro de ingresos de los concesionarios).
Siguiendo, la Resolución Conjunta Nº 18/2002 y Nº 84/2002 del Ministerio de Economía y del Ministerio de la Producción, señaló: “que existen factores que han incidido sobre la situación de las empresas de transporte, entre los que cabe señalar la disminución del número de pasajeros transportados y el encarecimiento de insumos básicos, como asimismo, los mayores costos que resultan del pago de las indemnizaciones derivados de la falencia de varias compañías aseguradoras vinculadas a la actividad, que generan la necesidad de una adecuación tarifaria incompatible con la emergencia social que aqueja al país.
El cuadro de situación apuntado compromete en forma actual la sustentabilidad del sistema con el consiguiente riesgo de producir un inminente y grave deterioro de este servicio público esencial.
Por ello, a los efectos de posibilitar que el servicio público sea prestado en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad, resulta menester disponer medidas que en forma inmediata y efectiva, aseguren los mecanismos de financiación adecuados a tales fines sin que ello implique mayores costos para el usuario del servicio.
Que, de aquellos parámetros disponibles, los basados en la cantidad de pasajeros transportados en cada jurisdicción permiten distribuir los recursos en función de la naturaleza jurídica de la compensación tarifaria establecida por el Decreto Nº 652/2002, y se condicen con la relación entre los recursos disponibles y la proporción de usuarios en cada sistema. Que dicha pauta posee una adecuada vinculación con las necesidades que debe satisfacer el sistema y garantiza razonablemente los objetivos consignados para la distribución de los recursos, en función del destinatario último del servicio tutelado”.
En este orden de ideas, el régimen normativo, como se ha dicho, dispuso la creación de una “compensación tarifaria” con el fin de asegurar la sustentabilidad de la prestación del servicio público de transporte. El destinatario último del servicio tutelado, al que hacen referencia los preceptos normativos mencionados, resulta ser el pasajero, es decir, el usuario del servicio público en cuestión y cuyos intereses quiere tutelar el régimen, al asumir el mayor costo de la tarifa que demanda la prestación efectiva de la actividad, impidiendo el aumento del precio para el usuario.
De la normativa transcripta, debe resaltarse que la compensación tarifaria dispuesta por el Decreto 652/02, lo fue en beneficio de los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros, a fin de evitar la suba de la tarifa a cargo del pasajero, y para lograr ese cometido, asume el Estado Nacional parte de la integración del cuadro tarifario de la empresa que presta el servicio.
Ahora bien, la circunstancia de que la medida dictada tenga por objeto –como se dijo- impedir que aumente el costo del pasaje para los usuarios, no supone, per se, que al mismo tiempo y de manera tácita, modifique o altere la situación tributaria de las empresas prestadoras del transporte.
En efecto, de la normativa antes citada, no surge que la decisión política de efectuar un aporte estatal destinado a cubrir el “desfase tarifario” que se viene comentando, establezca o lleve implícito, determinado efecto tributario respecto de las sumas que, en definitiva, percibe la empresa por la actividad que ejerce.
Es que el concepto de ganancias alcanza como principio a todo ingreso que confluye a retribuir la labor, no estando restringida la aplicación del gravamen a la determinación o conceptualización de los importes que por ella se percibían pues la determinación del hecho imponible requiere considerar la sustancia por sobre las formas jurídicas de los actos involucrados -confr. art. 2 Ley 11.683-. (1)
Con ello, se observa que el objeto de dicho subsidio afronta parte del valor del pasaje en beneficio de los usuarios de transporte público y, siendo que ese aporte lo realiza el Estado Nacional pero, que en definitiva la empresa recibe el valor total de la tarifa, no se advierte cuál es el sustento normativo que justifique deducir una parte de ella (la porción integrada por la autoridad pública) de la materia imponible.
3. Las sociedades de componentes.
Conforme su situación especial de “sociedad de componentes”, haría necesaria la evaluación de la circunstancia vinculado al pago del tributo.
En la mayoría de los casos, las sociedades de componentes se constituyen originariamente mediante un tipo societario de sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, entre otras, y su actividad habitual resulta ser el transporte de pasajeros en sus diversas modalidades.
En estos casos, la sociedad pretende regir sus relaciones frente a terceros en base al tipo societario elegido. Empero, en lo que respecta a las relaciones internas entre los socios y éstos con la sociedad, se gobiernan por un contrato interno, de naturaleza parasocietaria e inoponible a terceros, que en principio, no coincidiría con las pautas organizativas del tipo social adoptado.
Se ha reseñado que “El esquema estructural de estas sociedades se ajusta normalmente a los siguientes patrones: 1°) Se constituyen en principio como sociedades anónimas con acciones nominativas, o como sociedades de responsabilidad limitada o cooperativas, aunque el primer tipo social es el más utilizado. 2°) El capital del ente se divide en cuotas o acciones -según la forma jurídica adoptada en el acto constitutivo-, las que se entregan a los “componentes” o accionistas como contrapartida por el aporte que éstos efectúan del vehículo. 3°) Los rodados pese a haber sido aportados a la sociedad que efectúa la in inscripción registral a su nombre, la que reviste carácter constitutivo de derechos, continúan siendo de propiedad del componente que los incorpora al servicio, se hace cargo de las obligaciones que genera su adquisición y de los gastos que produzca su mantenimiento y reparación.
De este modo nos encontramos ante un a figura “bifronte”, ya que tanto para los terceros como para la autoridad concedente los vehículos pertenecen al ente, en la esfera intra-societaria se reconoce que los mismos son de propiedad de los “componentes”, y la sociedad -a lo sumo- avala la adquisición o el reemplazo de aquellos”.
Luego, “las utilidades o quebrantos que produce su explotación pertenecen exclusivamente a los “componentes”, los que se limitan a colaborar con los gastos de administración o generales, y a efectuar aportes -en algunos casos- para un fondo de renovación de unidades” (2).
Dadas estas particularidades, la doctrina ha mencionado “creemos que el camino más conveniente para reformular el encausamiento del instituto, reside en la formulación e instrumentación, por los socios, de un reglamento interno, cuya utilización es también frecuentes en las sociedades del ramo gastronómico y también componentes”.
Sobre dicho reglamento interno “entendiendo como tal al con junto ordenado de preceptos complementarios del contrato o estatuto, establecido con el objeto de regir el funcionamiento de los órganos sociales en aspectos no previstos en la ley (…)”. “La ley de Sociedades Comerciales, en su art. 5°, inc. 2°, establece que ´si el con trato constitutivo previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos recados´ (v. gr., los del contrato social), razón por la cual, y no existiendo normativa adicional dentro del texto que abunde sobre el tema, se desprende que, aunque el contrato constitutivo no prevea un reglamento, ello no imposibilita su sanción”.
Así, existe una “imperiosa necesidad de la aprobación de este reglamento en la sociedad donde conviven prestaciones accesorias o en las cuales los accionistas deben efectuar prestaciones personales en forma permanente, que exijan una detallada regulación, como lo que ocurre en las de servicio público de transporte” (…), “la vía reglamentaria resulta la única adecuada para que una vez analizada en profundidad la relación componente-sociedad, se estructure una metodología que circunscriba la misma al terreno que le corresponde, esto es, el campo de las vinculaciones societarias” (3).
Además la doctrina indica que “la descentralización en la explotación de las unidades que queda a cargo de cada uno de los ´componentes´, los cuales si bien, en virtud del reglamento interno los contratos de explotación se someten a una dirección y administración empresarial unificada, se encargan en la forma separada de gestionar el mantenimiento de las unidades, llegando incluso en algunas oportunidades a designar a los trabajadores -personas de su entera confianza- encargados de manejarlas”.
Siguiendo, “los convenios de gestión o explotación de las unidades, no son contratos plurilaterales -que son la nota que caracteriza a los acuerdos societarios-, sino que se trata de contratos bilaterales celebrados en virtud de principios de autonomía de la voluntad (art. 1197, Cód. Civil), además de tratarse de contratos tipo. Como consecuencia del sometimiento de los ´componentes´ a los mencionados reglamentos o contratos de explotación, los integrantes de la sociedad que admiten este funcionamiento, se incorporan a la sociedad aportando una unidad destinada al servicio en línea, o bien abonan el precio que les fije el cedente del contrato de explotación, recibiendo en contraprestación la tenencia accionaria del trandens”.
Luego, “la distribución de las utilidades no sigue el criterio general de la Ley de Sociedades Comerciales. En cuanto a los componentes, se encargan de la explotación de sus respectivas unidades, debiendo ingresar la totalidad de la recaudación a la sociedad “paraguas” –“la línea”, en el argot colectivero-, la cual retiene una parte en concepto de aportes para los costos de administración centralizada e impuestos, retornando a los socios componentes las utilidades netas que éstos perciben. Ello implica, desde el punto de vista contable, que esas utilidades de los contratantes reciban el tratamiento de un gasto para la sociedad, el cual en definitiva, forma parte del costo del servicio. Mientras que las utilidades societarias resultan de la diferencia entre los ingresos provenientes de los cargos a las cuentas de cada uno de los vehículos y los demás recursos propios que pueda tener la sociedad (venta de espacios de publicidad, etc.) y los gastos centralizados que se efectuaren” (4)
Con ello observamos dos cuestiones que resultan -al menos- especialmente relevantes, la primera es que la sociedad actúa como receptor de las “utilidades brutas”, para descontar de las mismas los gastos e impuesto, en el caso, el impuesto a las ganancias sobre el precio pagado por el usuario más el subsidio otorgado por el Decreto 652/02, lo cual en su conjunto comprenden el costo del “pasaje” o “boleto”. Posteriormente, la sociedad reintegraría a los socios las “utilidades netas”.
Por otro lado y respecto a las utilidades societarias, se ha dicho que éstas resultan de la diferencia entre los ingresos provenientes de los cargos a las cuentas de cada uno de los vehículos y los demás recursos propios que pueda tener la sociedad (venta de espacios de publicidad, etc.) y los gastos centralizados que se efectuaren, lo cual será dirimente a los efectos de evaluar si la sociedad tiene ganancias propias por fuera de las obtenidas con el transporte de pasajeros mediante vehículos que fueran propiedad de los componentes y no de empresa. Esto es, actividades propias de la sociedad que generarían ingresos susceptibles de gravamen (impuesto a las ganancias, tercer categoría).
Debe recordarse que uno de los principios rectores que rige en la interpretación de las normas impositivas, es el que “… atiende a la necesidad –puesta de relieve por el Tribunal en conocidos precedentes- de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria, y procura preservar la seguridad jurídica, valor al que el Tribunal ha reconocido jerarquía constitucional (5) y (6).
Asimismo, corresponde poner de resalto que “…. no cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales, para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador, a lo que cabe agregar, ni para imponer una obligación, habida cuenta de la reiterada doctrina en el sentido de que atendiendo a la naturaleza de las obligaciones fiscales, rige el principio de reserva o legalidad”, con cita de los arts. 4 y 67, inc. 2, de la Constitución Nacional (7) y (8).
Debe añadirse que, una exención impositiva no puede juzgarse restrictivamente sino en la medida de lo necesario para alcanzar los fines que se tuvieron en mira al sancionarla y a su significación económica, siempre que no se exceda el marco de la razonabilidad y la cautela alterándose el significado preciso de la norma o, por interpretación extensiva, se incluya en ella lo que no aparece expresamente comprendido (9).
Bajo los parámetros expuestos, en especial, por imperio del principio de legalidad tributaria y la prohibición de aplicar la analogía en la materia, toda vez que en el caso se trata de sumas otorgadas a la empresa, con motivo de su actividad, y que no existe norma que de modo expreso exima del gravamen en cuestión a los ingresos percibidos en concepto de “compensaciones tarifarias”, no puede convalidarse la decisión que permite – sin sustento normativo- excluir de la base imponible del impuesto a las Ganancias, las sumas percibidas en los términos establecidos por el Decreto 652/02 respecto de los ingresos correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.
A esta altura, es preciso recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la inconsecuencia no se presume en el legislador, que en lo que aquí importa, supone tener presente que, si el Estado Nacional hubiera querido que los ingresos correspondientes a las compensaciones tarifarias otorgadas mediante el Decreto referido, no tributen impuestos, nada impide que, a través de los mecanismos legales correspondientes, establezca una exención de esas características, sin embargo, ninguna situación semejante ha sido invocada en este caso (10).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que «El principio de igualdad, escrito en el art. 16 de la Constitución Nacional, no se propone sancionar, en materia de impuestos, un sistema determinado ni una regla férrea por la cual todos los habitantes o propietarios del Estado deban contribuir con una cuota igual al sostenimiento del gobierno, sino, solamente, establecer que a condiciones análogas, se impongan gravámenes idénticos a los contribuyentes». En ese fallo, se dijo antes que «no siendo, en consecuencia, la nivelación absoluta de los hombres lo que se ha proclamado, sino su igualdad relativa propiciada por una legislación tendiente a la protección, en lo posible, de las desigualdades naturales» (11).
El hecho imponible contempla una situación, hecho, actividad o conjunto de ellos, que revelan una manifestación de riqueza y que, verificado en la realidad, da nacimiento a la obligación tributaria (obligación «ex lege» – principio de legalidad en materia tributaria).
El hecho imponible debe reflejar, además, la capacidad contributiva del sujeto pasivo obligado al pago.
La capacidad contributiva se constituye en límite a la imposición; allí encuentra justificación la exacción y el derecho del Estado a retener lo percibido en concepto de impuesto. Cada uno contribuye en la medida de su capacidad para hacerlo.
Resulta, entonces, que no basta con que el legislador prevea en la norma como hecho imponible una situación fáctica que entrañe una manifestación de riqueza, sino que ese hecho imponible debe, además, reflejar la idoneidad del sujeto pasivo para contribuir a las Rentas Generales.
En este momento de análisis, es propicio recordar lo que señaló Segundo V. Linares Quintana, al abordar lo que la Corte Suprema denomina interpretación funcional. Entiende dicho tratadista que para comprender el sentido de tal hermenéutica, se debe tomar en cuenta que «la Constitución, en cuanto instrumento de gobierno permanente, cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptarse a todos los tiempos y circunstancias, ha de ser interpretada teniendo en cuenta, no solamente las condiciones y necesidades existentes al momento de su sanción, sino también las condiciones sociales, económicas y políticas que existen al tiempo de su interpretación, a la luz de los grandes fines que informan a la ley suprema del país» (12).
Citas
- CNACAF, Sala IV, fallo del 9/3/2006, “López, Claudio J. (TF 16541-I), c/ DGI”),
- Eduardo M. Favier Dubois (h.) Director, Ernesto Eduardo Martorell y Ricardo Augusto Nissen, segunda edición, 1999, Negocios Parasocietarios, X. Las Sociedades de Componentes, A. Lineamientos del Instituto, Editorial Ad-Hoc, pag. 178 y 179).
- Eduardo M. Favier Dubois (h.), Director, Ernesto Eduardo Martorell y Ricardo Augusto Nissen, segunda edición, 1999, Negocios Parasocietarios, X. Las Sociedades de Componentes, B. Problemática derivada de su funcionamiento y C. Aproximación a la Solución del Tema, nuestra propuesta, Editorial Ad-Hoc, pag. 186 a 189).
- Eduardo M. Favier Dubois (h.), Director, Juan Pablo Orquera, segunda edición, 1999, Negocios Parasocietarios, XI. Sociedad de Componentes, 2. Características, Editorial Ad-Hoc, pag. 186 a 189).
- Fallos: 253:332; 315;820; 316:1115, 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218)” –cfr. los fallos del Alto Tribunal que hacen aplicación de este principio:
- C.S.J.N. in re “DGI (en autos BBVA TF- 19.323 –I)” Fallos 331:2649 y “Espacios Cinematográficos Uno SH (TF 16.608-I) c/ DGI” Fallos: 331:2672, ambos del 2 de diciembre de 2008; cfr., asimismo, esta Sala, en otra composición, in re “DGI (Autos Banco CMF SA – TF 22107-I) c/ .”, expte. 40.106/07, del 26/2/09 y “Lowe Arg SACIF de Cinematografía y TV SA (TF 19317-I) c/ DGI”, expte. 33.830/06, del 12/3/09).
- Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 17 de febrero de 1987 en los autos ‘Frigorífico Bancalari S.A.I.C. s/ apelación –impuesto al valor agregado’ Fallos: 310:290.
- Fallos: 311:1642, del 25 de agosto de 1988, P.287.XXI. ‘Panamérica de Plásticos S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ nulidad de resolución’ –cons. 7 y sus citas-” – en Fallos: 312:912, “Fleischmann”
- Fallos 224:935; 236:483; 242:207; 258:17; 260:102 y 264:137 -entre otros-
- Fallos: 310:195 entre muchos otros.
- “Don Eugenio Díaz Vélez contra la Provincia de Buenos Aires sobre inconstitucionalidad de impuesto«, sent. del 20/6/28, Fallos: 151:358).
- Reglas para la interpretación constitucional», p. 95, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1988) -ver «Presión Fiscal e Inconstitucionalidad», de José O. Casás-.
Buscar
Edición
Marzo de 2025
15 de diciembre de 2024
Edición Especial
Derecho Penal y Criminología
Alberto Pravia, Director
15 de julio de 2024
20 de diciembre de 2023
15 de julio de 2023
20 de diciembre de 2022
15 de junio de 2022
Sobre la Revista